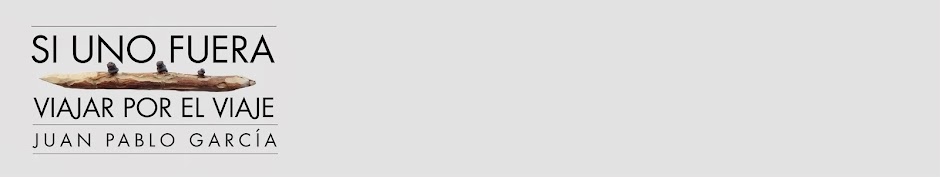La apropiación cultural y su extremo peor, el expolio, tiene frecuentemente una parada extraña en el hecho de que gran parte del patrimonio de un país es robado por los propios antes de ser sustraído, si pueden, por los ajenos. La tumba de Tutankamón, una de las poquísimas que se salvaron de ser desvalijadas hace miles de años, solo logró ser preservada porque su acceso fue sepultado accidentalmente. Cuando Howard Carter se sirvió del permiso para excavar en su búsqueda era porque cuantos lo habían intentado antes que él lo dieron por inencontrable.
Es obsceno encontrarse en una sala del Museo Pérgamo, en Berlín, una de las ocho puertas de que constara la muralla interior de Babilonia, sacada a la luz por excavaciones alemanas en los primeros años del siglo XX. Pero tampoco sobra preguntarse qué habría sido de ese vestigio arqueológico de haber seguido en Irak, que solo en los últimos 45 años acumula tres guerras. Todas ellas perdidas, con lo que eso supone frecuentemente para el patrimonio artístico.
Tampoco es necesario visitar una tumba vacía para entender que el saqueo de arte egipcio debería restituir a su país de origen al menos lo más valioso de ese botín. Howard Carter era británico y es legítimo que el Museo Británico conmemore el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lo sería aún más de haber aprovechado la efeméride para devolver la piedra Rosetta, que fue hallada y traducida por franceses.
La cobardía y la ceguera se cruzan en ese camino infame con gestos que lo recorren en dirección contraria: a la lista siempre creciente de demandas de devolución de arte confiscado por el nazismo, y repartido después por el mundo a medida que sus jerarcas lo vendían para garantizarse la supervivencia, se suman iniciativas actualmente en marcha en el núcleo de potencias colonizadoras: expoliados por el Imperio Británico en 1897, los bronces de Benin han sido devueltos este mismo año por Alemania a Nigeria. No muy lejos, en Bélgica, 84.000 piezas expoliadas en el baño de sangre del dominio belga en el Congo han sido declaradas reclamables. Representado en alguna de ellas un dios indígena al que viviera sometida la voluntad de esos pueblos, piezas saqueadas fueron empleadas además contra la población a la que se esquilmaba, socavando así la fuente misma de poder que encarnaban sus jefes tribales. Se inaugura estos días el nuevo museo berlinés, el Foro Humboldt, y las 40 piezas expuestas, prestadas por Nigeria por diez años, lo hacen acompañadas de una reflexión sobre a quién pertenecen realmente. Que tampoco es al turismo.
Cuando Jeremy Naydler escribe que a Egipto no se puede volver se está refiriendo a un tiempo antiguo sin puertas de acceso. Pero ese imperio hurtado al mundo parece basado en robos que siguen aquí: lo que el Nilo hurta al desierto permite la vida, y ésta se recrea en el robo creando verdor regado con sus aguas. Pero es una lucha sin ganadores. Al mismo tiempo, nunca mucho más lejos, el desierto conquista las orillas de largos tramos del río, robando lo que en ellas creciera en su día. Como el mito egipcio del sol en su viaje nocturno por el inframundo, la vida y la muerte subsisten aquí robándose mutuamente zonas desprotegidas, vulnerables. Transitar durante la noche de las zonas pobladas a los dominios del desierto es ver cómo la luz roba a la oscuridad y viceversa. También sucede de día, cuando la soledad de un lugar yermo roba el eco de la vida de las ciudades con la misma falta de compasión con que en El Cairo se hurta el silencio a sus habitantes.
Nada sustrae más y más devastadoramente que el tiempo. Hace 3.200 años los templos -y por extensión el rey- eran dueños de una tercera parte de la tierra productiva del valle del Nilo. Un tercio era propiedad del templo de Amón en Karnak. Pasear hoy entre sus ruinas imponentes es hacerlo por un lugar arruinado: la riqueza que llegó a poseer más allá de sus murallas comprendía 2.400 km2 de suelo agrícola, 420.000 cabezas de ganado, 433 fincas, 65 pueblos, 83 embarcaciones, 46 centros de producción, 81.000 trabajadores -compila José Miguel Parra.
Leer sobre el antiguo Egipto es, en sí mismo, fabular un inventario de significados robados. Barry J. Kemp sugiere que los egipcios empleaban los nombres de las cosas como unidades independientes de significado. Así, al acumular nombres de cosas, seres y lugares y las asociaciones entre ellos, el sentido no llegó a ser puesto por escrito. Citado en su libro El Antiguo Egipto, uno de los textos datados en el 1100 a.C., titulado “Inicio de las enseñanzas para aclarar las ideas, instruir al ignorante y aprender todo lo que existe”, se limita a enumerar el nombre de cuanto conocían en esa era, desde las partes de un buey a los elementos que componen el universo o las clases de seres humanos. Pero sin añadir un solo comentario o explicación. Ligado a ello, Kemp añade que las capacidades de los dioses crecían al hacerlo sus nombres. Osiris llegó a tener cinco. Inscrita en las paredes de algunas tumbas reales en Tebas, la letanía de Ra incluye los setenta y cinco nombres que llegara a tener éste, que son en realidad los de otros dioses.
Quienes excavan hoy los restos de edificaciones de hace miles de años sin sentir que lo que hallan difiere de lo que aún constituye su vida -casas que son la cocina y el establo, muros de adobe, dependencia de un pozo- dibujan también esa forma de expolio que es reconocerse en la precariedad ajena, incluso transcurridos miles de años. Sucedería lo mismo si quienes excavaran los templos y palacios de la antigüedad fueran los poderosos de nuestro tiempo. Ausente de la riqueza, la magnificencia y la capacidad de influir en el modelo artístico de su era, el hombre común de hace miles de años se encarna hoy en quienes, a las puertas de templos henchidos de turistas, nos pasean por ellos como si el precio por entrar fuera, para ellos, hacerlo acompañado de alguien que ha pagado lo bastante para merecerlo.
Kemp sugiere otros tipos familiares de hurto: el que al sistematizar la religión en el año 3000 a.C. pudo haber colonizado las formas de la cultura popular -cerámica, pintura, acaso música- para imponer un canon llegado desde el gusto cortesano que paradójicamente vio entre sus víctimas a muchos de los dioses del panteón egipcio, condenados desde entonces a ser representados como variantes de una sola imagen. Para compensar, y como sucediera con la Gran Esfinge de Gizeh, originariamente una estatua del faraón Kefrén, y más tarde entendida como una que honraba al dios Sol Horemachet, un arquitecto como Imhotep era honrado 1.500 años después de su muerte, esta vez como un dios menor, hijo de Ptah, deidad de Menfis “particularmente interesada en los albañiles, constructores y escultores” -cita Joyce Tyldesley.
No hay robo más singular que la ofrenda que es percibida como hurto, y el reinado de Akenatón (siglo IV a.C.) ilustra ambas. Su afán por lograr que la monarquía fuera venerada por sí misma y no por conexión alguna con los dioses fue interpretada en su tiempo como una forma de hurtar a la civilización egipcia justo aquello que más la cohesionaba: la encarnación del poder como religión, y acaso viceversa. Rechazada por la clase sacerdotal, a su muerte -escribe Kemp- “nuevamente arroparon la desnudez de la monarquía con los velos de la teología más profunda”.
Llegado el tiempo, en la parte final del llamado Imperio Nuevo (en torno al 1070 a.C) la documentación sobre robos ilustra cómo las reservas de grano desaparecían poco a poco de los templos, las tumbas eran saqueadas, y otro tipo de hurto era llevado a cabo con la anuencia de funcionarios, incluida la clase sacerdotal. Cobre y bronce, vasijas de aceite, prendas de lino, adornos de ataúdes… irónico, Kemp describe esa oleada de riqueza llegada desde abajo en oposición a la que la dinastía XVIII había hecho, desde arriba, con el botín de cuanta guerra librara Egipto en ese tiempo, y a diferencia del que luego se serviría de mercados y casas de intercambio, desde dentro de la administración.
Todo eso existía en paralelo a aquello que no podía ser robado, ni siquiera al morir. El ka, la energía vital, emanaba de los muertos hacia los vivos, incluyendo animales y cultivos. Robado el aliento vital, pervivía en la energía que seguía fluyendo entre los vivos.
Las invasiones persas, griegas, romanas y árabes que durante miles de años se turnaran el intento de adueñarse de Egipto son hoy, vaciadas cuantas cámaras mortuorias se conocen, ejércitos turísticos cuyos acentos infinitos resuenan en las tumbas excavadas en el Valle de los Reyes, en el Museo del Cairo y en los templos de Abu Simbel o Luxor. Robado cuanto fuera depositado bajo tierra para ayudar a los muertos a salir de ella, la mirada del turista se solaza hoy en lo que no está. Al menos durante el tiempo que se tarda en salir y ser abordado por vendedores callejeros que parecen ofertar, a escala, efigies de cuanto faltara dentro de los templos. Como si su precio -siempre un regalo- fuera, esta vez sí, un robo aceptado y conveniente.
A principios de octubre de este año un ex ministro egipcio de antigüedades declaraba que, en contra de lo que pensara -e insultara- en su día respecto a cómo Carter extrajo la máscara mortuoria de la momia de Tutankamón, destrozándola, “no había otra forma de hacerlo. Carter no tenía opción”. No pocos de quienes hoy se apiñan a las puertas de los templos egipcios parecen víctimas de esa maldición, la de no tener otra opción que fotografiarse en actitud banal, como si el nombre que la cultura griega diera a las inscripciones que cubren las paredes -jeroglíficos (signos sagrados grabados)- fuera lo último que hoy puede robarles cualquiera con solo tener un móvil a mano.