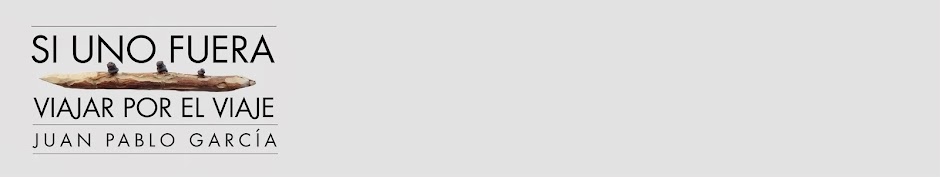viernes, 24 de agosto de 2018
jueves, 23 de agosto de 2018
miércoles, 22 de agosto de 2018
martes, 21 de agosto de 2018
Cómo refundar la refundación
Uno de los caminos que abrió The Arts and Crafts movement en 1902 atravesaba paisaje enemigo mientras avanzaba: los más de 50 artesanos que se mudaron desde Londres a Chipping Campden con sus familias veían desde las carretas algunas de las fábricas que un siglo antes construyeran el mundo que ellos venían a detener. Solo que en esa zona de los Cotswold la guerra contra la Revolución industrial ya había sido vencida dos veces, y cada vez con más pobreza ganada: una, al comienzo del siglo XVIII, al multiplicar la rentabilidad de los rebaños que hicieran la fortuna de la zona durante la edad media… solo para ver cómo la actividad industrial se concentraba en las ciudades, arruinando así el comercio lanar que históricamente sostuviera la economía local.
Y una segunda vez, cuando esos rebaños sobredimensionados
supusieron la ruina de miles de granjeros en la década se 1870. Muchos hubieron
de abandonar la zona de Gloucestershire, y los talleres y las casas perdieron
gran parte de su valor. A eso mundo retornaron arquitectos, diseñadores y
artesanos huyendo de las ciudades sobrecontaminadas en busca de una utopía
socialista tranquila, que recuperara la herencia rural, ligada a ese entorno y
sus tradiciones, y que recuperara todo aquello que la industrialización masiva había
arrebatado a los trabajadores, y que podía ser demandado también por las
mujeres. La primera de esas carretas se llamó William Morris.
Había muerto seis años antes pero su huella como arquitecto,
diseñador, maestro textil, traductor, pintor, poeta, novelista, militante
prerrafaelita, y activista del socialismo británico de primera hora seguía
intacta. Su iniciativa, su voracidad vital y creativa, representaba la fábrica
nueva que había de sustituir a la nueva, y si bien él ya no, el patrimonio a
recuperar ya estaba ahí, construido. El futuro que buscaban quienes, como él, aspiraban
a una sociedad creativa, abierta y plena, estaba detrás, entre las piedras
calizas de los Cotswold que formaban graneros, iglesias y mansiones allí donde
uno mirara. Solo había que ponerlo delante.
Con la llegada del siglo XIX proliferaron los pequeños
talleres en los que los diseñadores trabajaban junto a sus empleados privilegiando
la calidad de los materiales y el mimo en el proceso de fabricación. Los
productores locales proporcionaron la materia prima y los procesos antiguos se
fortalecieron de nuevo hasta que esa energía alumbró técnicas nuevas… que
insospechadamente acabaron por seducir al Catolicismo, y así la contrarreforma
estética acabó diseñando iglesias de nueva planta y accesorios para las nuevas
y las viejas.
En uno de esos santuarios de arquitectura magnífica que alberga la Universidad de Oxford, una colección de libros de pequeño formato que incluye títulos como What is culture for?, How to reform capitalism, y The sorrows of work reformula las causas actuales para la rebeldía -nuestra conversión en muebles, en diseños en manos de las multinacionales, nuestro destino como envase de las ideas sociales más abyectas- en breviarios lúcidamente escritos. Para quien desee una experiencia completa, un banco de madera sin clientela frecuente espera delante de los sequoyas, plantados en vida de Morris, de Ashton Hill Woodland, al este de Bristol.
En uno de esos santuarios de arquitectura magnífica que alberga la Universidad de Oxford, una colección de libros de pequeño formato que incluye títulos como What is culture for?, How to reform capitalism, y The sorrows of work reformula las causas actuales para la rebeldía -nuestra conversión en muebles, en diseños en manos de las multinacionales, nuestro destino como envase de las ideas sociales más abyectas- en breviarios lúcidamente escritos. Para quien desee una experiencia completa, un banco de madera sin clientela frecuente espera delante de los sequoyas, plantados en vida de Morris, de Ashton Hill Woodland, al este de Bristol.
lunes, 20 de agosto de 2018
La isla interior
Quien se acerque a saciar su sed de espiritualidad a la iglesia St Mary the Virgin, en Oxford, tendrá ocasión de beber algo más antes de entrar: una terraza se extiende, relajadamente como todo aquí, a ambos lados de su entrada principal, llena de turistas como de normal ha de hacerlo de estudiantes. Quinientos siglos después de la gran Reforma que sacudió el cristianismo en este país, la segunda por venir cerca ya los muros del castillo, y uno casi se extraña de no ver en las iglesias vacías mesas de café en vez de bancos esperando a quien ya no entrará jamás a sentarse en ellos.
A base de entrar y salir de calles de pueblos y ciudades
en las que se respira la misma quietud, y parecido frescor, que en una iglesia,
uno acaba por intuir, y acaso compartir, parte del altar venerado en esa otra
Reforma en marcha, el Brexit. En concreto, la cruz obvia que ha de ser aparcar
la razón y optar por la emoción necesaria para hallar nexos con un italiano o
un español a la hora de observar los tan distintos principios básicos de
civismo y respeto a según qué formas de convivencia.
Los nexos con aquella época van desde lo que la invención de la imprenta hizo por la Reforma protestante, hoy periodismo del lado de la demagogia más zafia, al cisma que culminara Enrique VIII al ver negado su deseo de divorciarse, tan similar a la farsa argumental con que nigel farage defendiera el referéndum de separación. Y la razón de fondo también se parece bastante a la que en el siglo XVI separó la doctrina cristiana en varias ramas: las bulas papales de entonces, el monopolio fiscal o la negativa a prohibir el divorcio se cruzan, sin gran esfuerzo en el cisma, con la zafiedad expresiva, la crueldad animal convertida en fiesta nacional, el desprecio por el conocimiento, el fraude y la corrupción como principios sagrados, o el nulo civismo que imperan en partes nítidas de Europa. No digamos ya con el oscurantismo político que reina en Polonia o Hungría.
Como imprimen a diario periódicos a ambos lados del Canal de la mancha, las razones para ignorar tan abismales diferencias de entender una sociedad son económicas, meramente comerciales. Por eso, sin que la segunda gran razón para permanecer unidos -evitar una guerra más- aparezca remotamente en el horizonte, se entiende que la razón para mantener su moneda oculte causas más cotidianas.
Los nexos con aquella época van desde lo que la invención de la imprenta hizo por la Reforma protestante, hoy periodismo del lado de la demagogia más zafia, al cisma que culminara Enrique VIII al ver negado su deseo de divorciarse, tan similar a la farsa argumental con que nigel farage defendiera el referéndum de separación. Y la razón de fondo también se parece bastante a la que en el siglo XVI separó la doctrina cristiana en varias ramas: las bulas papales de entonces, el monopolio fiscal o la negativa a prohibir el divorcio se cruzan, sin gran esfuerzo en el cisma, con la zafiedad expresiva, la crueldad animal convertida en fiesta nacional, el desprecio por el conocimiento, el fraude y la corrupción como principios sagrados, o el nulo civismo que imperan en partes nítidas de Europa. No digamos ya con el oscurantismo político que reina en Polonia o Hungría.
Como imprimen a diario periódicos a ambos lados del Canal de la mancha, las razones para ignorar tan abismales diferencias de entender una sociedad son económicas, meramente comerciales. Por eso, sin que la segunda gran razón para permanecer unidos -evitar una guerra más- aparezca remotamente en el horizonte, se entiende que la razón para mantener su moneda oculte causas más cotidianas.
Al cabo, es lo que hizo Enrique VIII cuando, para pedir
el divorcio de su esposa, viuda previa de su hermano, adujo que Dios prohibía estar con ella, tal y como se cuenta en el Levítico, y que el Papa de Roma carecía de
jurisdicción sobre la Biblia. Clemente VII se negó y el Protestantismo fue el
nombre digno con el que el deseo de Enrique VIII hacia Ana Bolena pasó a la historia.
Desear una religión a la carta se parece mucho a aspirar
a una Unión Europea hecha de los países con los que se comparten unos mínimos,
y lo que los separatistas británicos pugnan por lograr esconde, probablemente,
el deseo impronunciable de lograr una Europa que aúne en lo político lo que, ilegalmente,
ya lucen Luxemburgo o Irlanda en sus prácticas fiscales a medida para
multinacionales.
La Reforma que Lutero clavara en el centro del
catolicismo en 1517 creó el mapa de afinidades que, aún hoy, bastaría quizá
para derrotar un referéndum que propusiera salir de un club en el que lucieran los
luteranos países escandinavos y Alemania, y los calvinistas Suiza, Holanda y
parte de Francia y Bélgica. Quién querría a Catalina de Aragón pudiendo estar
con una mujer educada en Holanda y Francia, a la que además le interesa el
arte, la literatura, la poesía, la música y la danza.
domingo, 19 de agosto de 2018
El señor de los Nibelungos
Un año y medio antes de que Reino
Unido entrara en guerra contra Alemania en 1914, J.R.R. Tolkien salió a pasear
con la mujer a la que amaba. Tras tres años sin verla, ésta lucía en un dedo el
anillo de compromiso que la unía a otro hombre. Tras un día luchando contra el
poder de ese anillo, ella se lo quitó del dedo y se lo devolvió a aquel que se
lo diera. Dos años después de ese día, mientras cursaba el entrenamiento
militar previo a ser enviado a Francia, Tolkien recordaría cómo “los seres humanos escaseaban”.
Una vez en suelo francés, los
primeros hombres que le correspondió comandar eran mineros de Lancashire. Y no
cuesta adivinar en su elección de los hobbits como aquellos más injustamente
arrastrados a la guerra, la memoria de tantos hombres sacados de los campos de
labrar en su país para ser lanzados a la metralla y las balas de la guerra del
Somme, en la que un millón de soldados resultaría herido o muerto.
Quizá porque un análisis pormenorizado de las influencias que recorren su obra ocuparía, no la sala pequeña en que sucede, sino el hall entero, la exposición sobre Tolkien que alberga la Biblioteca Bodleiana, en Oxford, se limita a un breve repaso biográfico, punteado por los dibujos originales, algunos manuscritos y contados detalles sobre el proceso de escritura, edición y acogida. Que, eso sí, no necesita, y bien que se agradece, referencia alguna a las películas de Peter Jackson. Es un placer recorrerla y las posibilidades desdeñadas no restan emoción a la contemplación de cuanto se ha logrado juntar.
Quizá porque un análisis pormenorizado de las influencias que recorren su obra ocuparía, no la sala pequeña en que sucede, sino el hall entero, la exposición sobre Tolkien que alberga la Biblioteca Bodleiana, en Oxford, se limita a un breve repaso biográfico, punteado por los dibujos originales, algunos manuscritos y contados detalles sobre el proceso de escritura, edición y acogida. Que, eso sí, no necesita, y bien que se agradece, referencia alguna a las películas de Peter Jackson. Es un placer recorrerla y las posibilidades desdeñadas no restan emoción a la contemplación de cuanto se ha logrado juntar.
Solo que en la celebración de
una mitología que abarca varias eras en sus tres libros más conocidos -El
hobbit, El señor de los anillos y el Silmarilion- uno querría también leer que buena
parte de todo eso -el anillo de poder, el dragón que guarda el oro, los elfos
buenos y los malos, los seres superiores y los inferiores- estaba ya en lo que Richard
Wagner puso en las cuatro óperas, escritas entre 1848 y 1874, que forman El
anillo del nibelungo.
Como otro anillo, un círculo
geográfico les unía antes incluso de escribir o componer una línea: la invasión
del Electorado de Sajonia durante la Guerra de los siete años forzó a emigrar a
Inglaterra a los ancestros alemanes de Tolkien en 1756. Y cincuenta y siete
años después, en Leipzig, en el mismo Reino de Sajonia, nació Wagner. Los
ancestros paternos de Tolkien fabricaban y vendían relojes y pianos en Londres
y Birminghan. Wagner y Tolkien compartieron el mundo durante nueve años, el
mismo tiempo que sus respectivos países emplearon en librar dos guerras
mundiales que arrojaron al mundo cuanto éste último despreciara de él: la
industrialización destructiva, el abandono de la vida campestre, la pérdida de
la inocencia, el sacrificio de vidas.
La sección más espectacular de la exposición es un mapa, recreado digitalmente, de la Tierra media que Tolkien inventara. En ciclos de diez minutos, permite seguir, en un recorrido sencillo y estupendamente realizado, la muy simplificada peripecia narrada en El señor de los anillos. La línea iluminada que contiene el avance de Frodo y Sam, de Aragorn o Gandalf, termina en una onda expansiva cada vez que describe un hito de la novela. Como un do de pecho.
La sección más espectacular de la exposición es un mapa, recreado digitalmente, de la Tierra media que Tolkien inventara. En ciclos de diez minutos, permite seguir, en un recorrido sencillo y estupendamente realizado, la muy simplificada peripecia narrada en El señor de los anillos. La línea iluminada que contiene el avance de Frodo y Sam, de Aragorn o Gandalf, termina en una onda expansiva cada vez que describe un hito de la novela. Como un do de pecho.
sábado, 18 de agosto de 2018
El libro diario
En el interior de algunas de las maravillosas librerías que uno se
encuentra por doquier, una pila de libros usados a los que se ha añadido una
faja blanca mate destaca como si alguien hubiera dejado allí los suyos a cambio
de llevarse otros nuevos. De diferentes tamaños y similar aspecto ajado, el
misterio de observarlos escritos en distintos idiomas dura lo que tardas en
abrirlos: dentro no hay una sola letra impresa. Son cuadernos, hechos a partir
de viejas portadas de ediciones mayoritariamente holandesas, suecas, francesas,
italianas, incluso alguna española (Sénder).
Todas las palabras que faltan parecen haberlas puesto en
sus periódicos, los espantosos y los buenos; los que se leen cómodamente
sentado y los que, impresos en una hoja interminable, exigen levantarse y leerlos
a un metro de distancia. Comprarlos en fin de semana es retroceder al tiempo en
que la cantidad de páginas impresas podía bastar para explicar un país a quien
no supiera nada de él.
Gran Bretaña sería, así, un país entregado a la
jardinería, a los suplementos inmobiliarios y de viaje, notoriamente al fútbol.
Y que en ninguno de los formatos leídos estos días -The Guardian, The Daily
Telegraph y The Times- parece estar interesado en hablar del mismo tema durante
una página entera. Quizá porque sus temas se repiten de un día a otro con
ensimismamiento no reñido de una afinada sintáxis.
La batalla política se enfanga estos días en las
declaraciones de sendos prohombres de los partidos mayoritarios: la del
conservador Boris Johnson al comparar a quienes usan burka con un buzón de
correos o ladrones de bancos, y la del laborista Jeremy Corbyn al apoyar la
causa palestina y criticar la agresividad colonialista de Israel en ese territorio.
La suerte de ambos en la prensa es desigual: mientras The
Times publica, días después, una entrevista a un imam de Oxford que no solo
sostiene que Johnson no ha de disculparse, sino que su advertencia es demasiado
metafórica dado la amenaza que representa el islamismo, The Daily Telegraph resume
el conflicto de Corbyn de una forma burda, si no abyecta “Corbyn compara las acciones israelís con el nazismo”. En realidad
todo lo que ocurre es que el partido laborista votó no suscribir la IHRA
(Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) porque, cabalmente, una
de las definiciones a que obliga suscribir dicha Alianza -establecer
comparaciones de actos contemporáneos de la política israelí con actos nazis es
racista- permitiría a un gobierno israelí cometer genocidio sin poder ser
acusado de haber seguido la senda de quienes, como los nazis, lo hicieron
antes.
Reducir eso a antisemitismo, como pregonan decenas de
páginas impresas estos días, es llamar idiota a quien lee el periódico, y más a
largo plazo, pedirle que deje de comprarlo. Ignorar, como recuerda The
Guardian, que Corbyn es un luchador acreditado contra el racismo al tiempo que
alguien crítico con las políticas criminales contra los palestinos es ponerse a
la altura de los tres mayores periódicos israelíes distribuidos en Reino Unido
-The Jewish Chronicle, Jewish News y Jewish Telegraph- que, puestos de acuerdo
en imprimir la misma portada, acusaron a un posible gobierno de Corbyn de
representar “una amenaza existencial a la
vida judía en este país”.
Sin que llegue a ser un consuelo, uno está casi tentado
de hallar en los periódicos ingleses parecido desvarío al que se imprime en
España. Y eso sí, similar lucidez eventual, como cuando Rafael Behr escribe en
The Guardian que los síntomas de la negociación del brexit es, desde el lado
patrio, la de un borracho que más fuera de control se muestra cuanto más en serio
quiere ser tomado. Cómo las escenas volátiles que ese estado proporciona -el
extraño que se convierte en tu nuevo mejor amigo, la súbita explosividad, la
expulsión del pub- son detalles menores comparados con el problema principal:
el alcoholismo.
En sus propias palabras: “Over the course of one single
week in July, the Brexit secretary and the foreign secretary both resigned,
there were backbench rebellions and serial government humiliations, there was
talk of no-confidence motions, leadership challenges, the prime minister
falling, early elections … each day’s events might have qualified as crises in
their own right.
Combined,
they might have been more than a crisis, yet somehow the sheer volume of mess
actually diminished the impact. At least that’s what it looked like from
France. It was a violent attack of gut spasms in a body politic tormented by a
problem that it refuses to admit. It was Westminster vomiting a load of news on
to the kerb before staggering towards the next bar.
The
government is so stupefied by Brexit it can hardly walk. Labour says the
problem is not the drinking but the choice of drink. As if a slightly softer
red from Jeremy Corbyn’s radical left cellar would succeed where the Tory
right’s hard stuff has failed. An abstinence movement is growing but it lacks
leadership.
Or maybe
we just haven’t hit the bottom yet. Maybe British politics just has to ride out
a few more cycles of mania and denial. It resembles an addict’s compulsion to
keep going, to repeat the degrading pattern again and again, because carrying
on feels easier than stopping; because to stop would mean a brutal audit of
harm already done, relationships ruined, money squandered, poison already
ingested. It is a painful reckoning, but not one that can be postponed for ever.”
Dos días después, The Times publicó una columna de David
Aaronovitch sobre un predicador de la extrema derecha británica que,
definitivamente, alcanza, si no supera, los estándares españoles sobre
estupidez política al alcance de pocos, al relatar la peripecia reciente de
alex jones, alguien capaz de defender que el 11-s fue una operación de la CIA,
que Obama era un musulmán infiltrado, que las matanzas escolares son fraudes,
que sus víctimas aún viven y que sus destrozados parientes son cómplices.
Alguno de esos padres fueron acosados por seguidores dementes de jones y
hubieron de mudarse. Y cuando tanta sinrazón parece imposible de superar, surge
nigel farage para defender la libertad de expresión de jones.
A uno no se le ocurren razones para desear el fin del periodismo impreso, pero de elegir una, sería esperar así que los idiotas peligrosos que, en todas partes, expulsan odio e ignorancia precisamente para conseguir la atención que sus luces no les proporcionarían por otros medios desaparezcan al hacerlo la tinta que les hace existir.
A uno no se le ocurren razones para desear el fin del periodismo impreso, pero de elegir una, sería esperar así que los idiotas peligrosos que, en todas partes, expulsan odio e ignorancia precisamente para conseguir la atención que sus luces no les proporcionarían por otros medios desaparezcan al hacerlo la tinta que les hace existir.
viernes, 17 de agosto de 2018
Planetas alineados
Servir en el ejército de tu país era una música moral que resonaba
dentro de todos en las primeras décadas del siglo XX. Y la escuchaban incluso
quienes, aquejados de debilidad crónica como Gustav Holst, sentían obligatorio
formar parte del sacrificio generacional. Por supuesto hace un siglo, como hoy,
alguien que hubiera estudiado música servía tanto como cualquier otro para
dejarse matar en nombre de su país.
En inglés, serve es, en sí mismo, un ejército de significados: puede
expresar el acto de trabajar, el de emplear tiempo en hacer algo, el de servir
a alguien, el de golpear una pelota de tenis, el de sustituir una función por
otra, incluso el de copular. Y aún le queda significado para aglutinar todo el
honor que los corderos ven en el matadero.
Holst pertenecía a la estirpe opuesta: cada una de las tres
generaciones anteriores había producido al menos un músico profesional en su
familia. Cuando trató de alistarse, su pobre visión y escasa fuerza se lo impidieron
con la misma contundencia con la que su apellido original -von Holst- le cerraba
puertas en su propio país pese a haber nacido en Cheltenham.
Su ingreso en la YMCA como director musical, una de las
principales organizaciones de voluntarios en ese tiempo, trajo el cambio de
apellido y a pocos meses de terminar la guerra, su traslado a Salónica, para la
que se preparó militarmente… tomando lecciones de afinado y reparación de
pianos. Salónica no era precisamente primera línea de combate, y lo fue menos
aún durante el viaje de un mes que trasladó a Holst hasta allí. Veinte días
antes de su llegada, fue anunciado el Armisticio total.
Descrita inicialmente por el propio Holst como “el lugar más feo e infecto posible”, Salónica
libraba una guerra contra el caos y la insalubridad, que incluía malaria y un
deficiente abastecimiento. Pero también era el lugar en el que había estado
destinado su amigo Ralph Vaughan-Williams un año antes. El mismo con el que
había coincidido cursando estudios musicales tempranos y con el que se intercambiaba
partituras que ambos corregían.
Y para quien quisiera buscar significados con más recorrido, a
apenas unas horas de allí, en Missolonghi, ¿no había muerto Byron un siglo
antes?. Mientras tanto, lo que moría delante de sus ojos era la enseñanza
musical que se había forjado antes de viajar: presa de una audiencia que moría
por salir corriendo del recinto y del país para volver a Inglaterra, los
conciertos frecuentemente tenían lugar frente a audiencias erráticas, intérpretes
indiferentes y pianos rotos.
Era otro mundo, e incluso de eso andaba Holst sobrado: dos años
antes había terminado la composición de Los planetas (1916), escrita en los primeros
años de la I Guerra Mundial, bajo bombardeos eventuales. Y a mayor ruido, más
silencio había puesto en ella: inicialmente grabó la partitura para dos pianos,
salvo el movimiento Neptuno, que fue interpretado por un órgano. La versión
para orquesta, hoy estándar, llegó después, y con ella la aceptación popular.
En una de las fotografías que cuelgan de la exposición temporal en su casa natal en Cheltenham, Holst posa rodeado de oficiales del ejército británico, la gorra entre sus manos como si sostuviera sus débiles y envejecidos 45 años. Su mirada desvaída parece no dirigirse al fotógrafo, quizá concentrado en escuchar en su interior el primer movimiento de su pieza -Marte, el portador de la guerra- que no llegó a interpretar para los soldados ni una sola vez.
En una de las fotografías que cuelgan de la exposición temporal en su casa natal en Cheltenham, Holst posa rodeado de oficiales del ejército británico, la gorra entre sus manos como si sostuviera sus débiles y envejecidos 45 años. Su mirada desvaída parece no dirigirse al fotógrafo, quizá concentrado en escuchar en su interior el primer movimiento de su pieza -Marte, el portador de la guerra- que no llegó a interpretar para los soldados ni una sola vez.
jueves, 16 de agosto de 2018
Curiosa forma de vida
Quizá en un país que tiene la
bruma por acompañante frecuente, lo primero que disipa el conocimiento es aquí algo
menos temible que en otras regiones, donde el sol pudiera hacer pensar que la
verdad es lo que se vio ayer y antes de ayer, y eso ha de bastar. En Bristol
basta un paseo por We the curious, su museo interactivo de la curiosidad
científica.
Comprimido en un pequeño
folleto de 24 páginas en tamaño A5, el manifiesto por una cultura de la
curiosidad aparece separado del que se diría su apellido obvio -la ciencia como
núcleo. Y es porque, imbuido el museo entero de un afán, bastante logrado, por
unir el descubrimiento y el juego, la ciencia y la cultura se presentan
enhebrados como vértebras de un mismo cuerpo social. “La curiosidad es el motor que impulsa la investigación artística y
científica. Es la emoción del conocimiento, el puente que une lo que sentimos y
lo que entendemos. Es la semilla para formular preguntas bellas que conduzcan a
un aprendizaje profundo” -reza el manifiesto. Esto último se encarna unas
páginas más adelante en un imperativo pasmoso: “Haz preguntas bellas”.
Una de ellas es cómo sería un
museo de la curiosidad adulta, uno que propusiera como lema “Ignora las respuestas simples”. Uno que
enseñara que el conocimiento está hecho de esfuerzo, no de resumen. De
extensión más que de frases hechas. Ese museo existe, por supuesto. Hay centenares
en cada ciudad y uno o varios en cada localidad. Se llama colegio. Si no parece
servir como museo de la curiosidad adulta es porque quienes asisten a él son, como
en la frase que reluce en la web wethecurious.com -“¿Cómo es posible amar a alguien que está hecho, en un 70%, de agua?”
– niños en un 70%, como poco.
Lo es aún, si bien ya escasamente,
el propio Museo de Bristol. Sus diecisiete años de ánimo indagador no dan, sin
embargo, para recoger el que sería un símbolo estupendo del alcance de la
curiosidad: la nave Mars Science Laboratory, conocida como Curiosity y enviada
a Marte en 2011, cuya más famosa imagen podría ser, de hecho, algo tan
contemporáneo de nuestra sociedad como sea el selfie: un autorretrato en el que
se reconoce nítidamente el pequeño artilugio explorador en medio del desierto.
Mucho más cerca, no es
complicado encontrar otros en cada parque, ya sean grandes o pequeños. En ellos
abundan las zonas infantiles y alguno de ellos en Cheltenham, dotado de cada
pequeño artilugio explorador posible, podría pasar por parque temático del
juego, en el que algunos padres parecen llevar a sus hijos como excusa para
probar ellos mismos alguna de las atracciones.
A 117 kms. hacia el este, la
tecnología literaria más insospechada espera a quien franquea la puerta de la
tienda de la Royal Shakespeare Company en Stratford-Upon-Avon. Allí se exhiben
a la venta los guiones, teatralizados, de las películas de la saga Star wars,
adaptadas por Ian Doescher al lenguaje versificado del siglo XVII, y en inglés de
ese periodo siempre que la comprensión del pasaje lo permite.
Sus portadas muestran
ilustraciones que añaden a los personajes más conocidos de la saga elementos de
vestuario del siglo XVII -sombreros, armaduras, trajes- y simulan la autoría
shakesperiana al anteponer el nombre del dramaturgo a la “obra” que contiene:
William Shakespeare´s The clone army attacketh, o William Shakespeare´s The
force doth awaken. Dentro, el juego estalla en todo su esplendor: “Enter Kylo Ren, General Hux and an Officer
above, on balcony” -preludia una de las escenas.
Officer: They have destroy´d the turbo lasers, sir.
Hux: I prithee, use the central cannons, then.
Officer: Ay, sir, we shall anon bring them online.
Kylo: Good general, is´t the Resistance pilot?
Hath he somehow absconded?
Es un ejemplo valioso porque la
curiosidad que se pide a quien compra cualquiera de ellos va de delante hacia
atrás. Es decir, exige el esfuerzo que todo conocimiento profundo y real
necesita: el estudio de los precedentes, de la historia que lleva hasta el
presente. Eso calibra la apuesta: de haber optado por el camino oscuro, los
títulos habrían sido Luke y Julieta o El mercader de Tatooine. La opción a la
venta es doblemente acertada porque, evitando el ridículo de ambientar Noche de
reyes en una galaxia muy, muy lejana, también se juzga adecuada,
escrupulosamente qué materiales han de adaptarse, de someterse a otros.
La sabiduría previa y ajena facilita el camino de la curiosidad propia, y eso introduce el requisito que en un niño es natural y en un adulto, arduo: la humildad. Uno desconoce si entre la cuidada y colorida jardinería que abunda en las calles de los pueblos de los Cotswolds florece también la humildad, pero si percibo claramente el pudor, el silencio como obligación o como espacio previo a la opinión. Mientras los prohíbe en otros países, solo eso ya da para un museo en cada ciudad de este país.
La sabiduría previa y ajena facilita el camino de la curiosidad propia, y eso introduce el requisito que en un niño es natural y en un adulto, arduo: la humildad. Uno desconoce si entre la cuidada y colorida jardinería que abunda en las calles de los pueblos de los Cotswolds florece también la humildad, pero si percibo claramente el pudor, el silencio como obligación o como espacio previo a la opinión. Mientras los prohíbe en otros países, solo eso ya da para un museo en cada ciudad de este país.
miércoles, 15 de agosto de 2018
La segunda mejor tumba
En la Inglaterra isabelina las compañías teatrales
en gira solían convocar un casting allí donde llegaban para elegir a quienes,
interpretando papeles menores, bien podían alternar sus trabajos de curtidor,
maestro o alguacil con el de decir en escena las líneas que les
correspondieran. Como si la tradición hubiese pasado de lo teatral al
urbanismo, enormes lápidas de los siglos XVIII y XIX, idénticas hasta que uno
lee los nombres, rodean a muchas de las iglesias que visitamos en la región de
los Cotswolds.
Una de ellas es the Holy Trinity Church, donde
fuera bautizado y hoy yace enterrado en Stratford-upon-Avon William
Shakespeare, bajo una losa discreta en la que cuesta reconocer su nombre.
Tampoco es fácil leer algunos de los que, fuera de la iglesia, reposan bajo un
nombre menos vigilado. Quizá por eso al recorrer el camino de grava que lleva
hasta la iglesia, uno piensa que quienes yacen enterrados alrededor de
Shakespeare son sus personajes.
Él mismo lo pensó cuatro siglos antes: sus obras
están bien surtidas de muertos que se levantan de la tumba para informar o
atormentar a quienes aún pasean sobre ellas. Hamlet recibe visitas de su padre
pidiendo venganza. Macbeth cree ver sentado a la mesa del banquete a su antiguo
compañero, asesinado ya bajo sus órdenes. Antes de la batalla que regirá su
suerte, Ricardo III recibe la visita de aquellos a los que él mismo enviara a
la tumba.
Es esta misma obra la que sugiere una segunda
paradoja, que es la de su entierro en el seno de una iglesia: buscando ser
propuesto rey, Ricardo III y el duque de Buckingham urden un plan para hacer
pasar por santo a quien es, ya sobradamente demostrado, un sanguinario déspota.
El segundo convoca al pueblo frente a un monasterio, y allí asoma Ricardo III fingiendo
haberse recluido para orar y renunciando al trono que Buckingham pide para él,
por ser muy inferior en merecimientos.
Tampoco lo eran, a ojos de la
autoridad eclesiástica, los de Shakespeare a la hora de reposar en el
presbiterio. Si yace allí es porque compró ese derecho, y no barato. El precio
pagado equivalía entonces a tres casas con corral en Londres y garantizaba que
sus huesos no acabaran en un osario. Suena al miedo de un hombre a perder lo
que ya no importa perder, y quizá es porque, tres años antes, ya había perdido,
al incendiarse the Globe theater, cuanto manuscrito suyo hubiera. Y no es que
la carne de sus personajes viviera a salvo de las llamas: la mitad de su
producción dramática solo fue publicada transcurridos ocho años de su muerte.
Sin eso, las pruebas de su paso
por el mundo se limitan a registros de propiedad, actas bautismales y de
matrimonio, testamentos y glosas ajenas, a favor y en contra. El aspecto
mundano de la veneración actual -hordas de turistas acaso más atraídos por la
palabra “fama” que por las que escribiera Shakespeare- engarza, sin embargo,
con esa huella recogida en registros notariales que añade a la vida del
escritor de esa era el más fiable de los testimonios: el de las frases legales,
faltas acaso de poesía pero no de permanencia.
Y esta costaba más en el siglo
XVII que ese entierro en sagrado: las líneas escritas por el dramaturgo eran
con frecuencia impunemente adaptadas, cuando no reescritas, por actores o
productores, no en vano llamados autores en ese tiempo. Incluso existiendo esa
primera edición de 1623, es arduo saber cuánto de ese material salió de las
manos de su autor y cuánto de copias dotadas de añadidos. Y lo impreso no
siempre ayudaba: los diarios del empresario teatral Philip Henslowe recogen noticia
de varias obras de Shakespeare representadas en su teatro -The Rose- sin
mencionar una sola vez a éste.
Miles de kilómetros hacia el
oeste, en una esquina de la cocina de Rowan Oak, la casa que William Faulkner
comprara en 1930 en Oxford, Mississippi, una pared pintada en un blanco ya
desvaído muestra, junto a un teléfono negro de pared, anotaciones a lápiz de la
propia mano de Faulkner, mayoritariamente números de teléfono a los que éste
llamaba.
La recreación interior de la
casa en que naciera Shakespeare incluye una cocina, y una planta más arriba,
las anotaciones que visitantes de siglos posteriores grabaran en el cristal de
la habitación en que supuestamente naciera. Salvo eso, todo lo demás es solo un
diorama, una foto del siglo XVI formada por elementos disecados siglos más
tarde. Pero como en cada trazo escrito por Faulkner en la pared, hay algo real
en ello, aunque no esté ahí: mientras la vida artística de Shakespeare conocía
el rechazo y el éxito, mientras existía o no en función de la opinión ajena, su
vida civil quedaba fijada, inmune, en litigios propios o como testigo, contratos
de arrendamiento y prevenciones testamentarias. Un cercado de tierras comunales
era acaso más real en su vida que cuanto pusiera en boca de Othello.
Respetada la maldición que auguran los versos labrados en la lápida, –“Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos”- cuanto de él pueda extraerse está repartido por Stratford-upon-Avon con merecida avidez sin que ese espejo ubicuo impida otros con similar expansión feliz: el día que lo visitamos, un mercadillo situado en el parque anexo a los dos principales teatros de la localidad (the Swam theatre y the Royal Shakespeare Theatre) celebra la obra de Lewis Carroll, su país de las maravillas. Sembrada la economía local de un turismo incesante, la doblez de tantos de los personajes shakesperianos incluye aquí un matiz redentor: RSC, que en el resto del mundo significa Responsabilidad social corporativa, es aquí the Royal Shakespeare Company.
Respetada la maldición que auguran los versos labrados en la lápida, –“Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos”- cuanto de él pueda extraerse está repartido por Stratford-upon-Avon con merecida avidez sin que ese espejo ubicuo impida otros con similar expansión feliz: el día que lo visitamos, un mercadillo situado en el parque anexo a los dos principales teatros de la localidad (the Swam theatre y the Royal Shakespeare Theatre) celebra la obra de Lewis Carroll, su país de las maravillas. Sembrada la economía local de un turismo incesante, la doblez de tantos de los personajes shakesperianos incluye aquí un matiz redentor: RSC, que en el resto del mundo significa Responsabilidad social corporativa, es aquí the Royal Shakespeare Company.
martes, 14 de agosto de 2018
Arte y agallas
Una semana antes de viajar a Inglaterra, El País permite leer la entrevista de Anatxu Zabalbeascoa a Peter Palumbo, presidente de The Royal Fine Arts Commission, un “órgano independiente cuya misión es asesorar al Gobierno en cuestiones relacionadas con infraestructuras públicas y estéticas en Inglaterra y Gales”. Los 300 millones de libras de dinero público a su disposición, parte del cual proviene de la lotería, financia, entre otros, The Royal Shakespeare Company, The National Theatre, y la ópera y el ballet que alberga The Covent Garden.
Preguntado por sus orígenes,
que le emparentan con lo más glorioso de la arquitectura del siglo XX, Palumbo
responde haber tenido un tutor en Eaton que les invitaba a relacionar imágenes:
“Van Eyck y Jason Pollock, Mies van der
Rohe y Schinkel. ¿Qué conversación hubieran tenido estas dos personas?”. Una
vez convencido van der Rohe para construir un rascacielos en Londres, cuenta
que “el director del banco que había
alquilado el futuro edificio, puso a todos los empleados en pie para
recibirlo”. Transcurridos 13 años desde la muerte de aquel, el proyecto no
obtuvo el permiso municipal por “carecer
de modales”, eso es, por tapar una de las vistas a la Catedral de San
Pablo.
Y sin embargo definir como mandato el aprecio por la armonía
arquitectónica y urbanística que predomina en los Cotswolds es probablemente desperdiciar
una forma de sociedad que parece convivir de forma espontánea, es decir,
asimilada como un rasgo del mundo en que se desea vivir, con armonías sacadas
del arte, del clima o del paisaje.
Ha de importar poco distinguirlo porque la armonía que se percibe,
hecha de silencio, discreción, naturaleza respetada, belleza y amabilidad, tanto
ha de permear la actitud ante un organismo que gasta dinero público en
financiar el teatro o el ballet, como el cuidado gastado en los muros que
bordean una carretera comarcal, la limpieza exquisita que acompaña los senderos
de un bosque trazado por caminos para, entre otros usos, el entrenamiento
ciclista, o la inexistencia de muros y vallas en torno a las casas
unifamiliares.
A solo un avión de ejemplos más aberrantes de convivencia, la
armonía parece subsistir a salvo de esa amenaza. Pero este es también el país
de nigel farage, y la tentación de emplear la rotura nacional o continental
como argumento para ganar elecciones permea el discurso político con esa costumbre
que, transmutada la armonía en el verbo “armonizar”, extrae del término la belleza y
el encaje, y se conforma con aglutinar, con la correspondencia entre varias
cosas o una multitud. Una turba puede gritar de forma armonizada. Y de hecho
sucede en este país, en los estadios de fútbol, con la misma intermitencia
infalible con que llueve y deja de hacerlo.
Ese sonido es también, inevitablemente, el de la paradoja: la obra de Anish Kapoor, nacido en la India en un tiempo en que eso significaba ser inglés, ilustra las páginas del nuevo pasaporte británico al tiempo que su opinión sobre el brexit –“ha dado vía libre para ser racista, para ser violenta, para decir “este es mi país, no el tuyo”- resuena con una claridad similar a la que juzga a los políticos de su país como probablemente cualquiera de los propios –“son los más estúpidos del mundo”.
Como con la lección que animaba al joven Palumbo a imaginar conversaciones entre opuestos, la que aglutina el país que uno ve es, con todo, un autorretrato en el que ninguna voz parece gritar más que otra, o no tanto que impida a la otra hacerse oír. Y sí, uno envidia lo que incluso farage no puede evitar representar: hombretones con regaderas que salen de tarde para regar flores que no son suyas, que ponen amapolas de plástico por doquier para honrar los caídos en la I Guerra Mundial; la ausencia de basureros que limpien todo aquello que nadie parece arrojar a la calle; la belleza reposada que las casas parecen transmiten a quienes las habitan; la forma en que usar las cosas no implica abusar de ellas, como se siente siempre en España.
Ese sonido es también, inevitablemente, el de la paradoja: la obra de Anish Kapoor, nacido en la India en un tiempo en que eso significaba ser inglés, ilustra las páginas del nuevo pasaporte británico al tiempo que su opinión sobre el brexit –“ha dado vía libre para ser racista, para ser violenta, para decir “este es mi país, no el tuyo”- resuena con una claridad similar a la que juzga a los políticos de su país como probablemente cualquiera de los propios –“son los más estúpidos del mundo”.
Como con la lección que animaba al joven Palumbo a imaginar conversaciones entre opuestos, la que aglutina el país que uno ve es, con todo, un autorretrato en el que ninguna voz parece gritar más que otra, o no tanto que impida a la otra hacerse oír. Y sí, uno envidia lo que incluso farage no puede evitar representar: hombretones con regaderas que salen de tarde para regar flores que no son suyas, que ponen amapolas de plástico por doquier para honrar los caídos en la I Guerra Mundial; la ausencia de basureros que limpien todo aquello que nadie parece arrojar a la calle; la belleza reposada que las casas parecen transmiten a quienes las habitan; la forma en que usar las cosas no implica abusar de ellas, como se siente siempre en España.
Debajo de los paraguas, el anonimato de la política que no influye
en las decisiones del órgano que dirige Palumbo se encarna en la de Bansky, que
viene de salir al rescate financiero de las librerías de Bristol amenazadas de
cierre.
lunes, 13 de agosto de 2018
Lecturas de Oxford
Quizá honrando la arquitectura que la alberga, una
de las tiendas que la Biblioteca Bodleiana tiene repartidas por los edificios
que ocupa en la universidad de Oxford expone únicamente libros que muestran
tanto cuidado en sus cubiertas y diseño como en los textos que contienen. Uno
de ellos, integrado en una colección de compendio poético, permite ver, aún codo
con codo como una última correría de los dos disolutos, las obras de Byron y
las de Percy B. Shelley.
Aquí yacen los manuscritos originales de la
novela, en sus dos versiones conservadas: la publicada originalmente, corregida
por Shelley, y la que Mary Godwin dejara antes de los añadidos de aquel. De
entre los cientos de miles de volúmenes que atesora la Biblioteca Bodleiana,
ninguno es la versión del monstruo, y es una pena, no solo porque sus luces
sobrepasen en mucho a las de su creador, sino porque una biblioteca debería
honrar especialmente a aquellos que han leído adecuadamente, y en la novela de
Mary Shelley solo hay uno: la criatura.
Es ella la que ha leído a Goethe, a Plutarco y a Milton
entre otros. Víctor Frankenstein ciñe su memoria de ese viaje a Oxford a la
añoranza de un rey y un político coetáneos de Shakespeare, pero sin mención a autor
alguno que no sean los precursores alquímicos de los que renegara llegado el
día, cuando Mary Shelley decidió que las advertencias sobre sus lecturas
mediocres eran ya imposibles de ignorar.
Coetáneo de todos ellos, de ese rey -Charles I-,
de ese político -John Hampden- y de Shakespeare, fue Thomas Bodley. Suya fue la
idea, y el dinero, de restaurar la abandonada Biblioteca de Oxford en 1598. También
la de inscribir en un lugar bello y legible el nombre de quienes contribuyeran
a la construcción de los fondos bibliotecarios necesarios. Y acaso también la
de almacenar un ejemplar de cada libro registrado en Inglaterra para su
preservación y posibilidad de estudio.
Milton, que coincidió ocho años en este mundo con
Shakespeare, y cinco con el propio Bodley, dudosamente habría puesto reparos a
que Shelley disfrute hoy de la estatua de mármol que alberga the University
College, a escasa distancia de la tienda que exhibe su obra. Pero si la lectura
ha de honrar a quien más difícilmente llega a ella, la de un monstruo leyendo haría
más justicia al propósito de una Biblioteca.
Inmune a ello, el cuerpo marmóleamente yacente de Shelley duerme su sueño en el mismo edificio en el que Robert Boyle y Robert Hooke identificaron, tras fabricar un microscopio, la célula viva, 150 años casi exactos antes de que Mary Shelley la desenterrara en una novela. Y doscientos antes de que Iciar entre en la habitación de Guillermo y Genoveva a leerles Frankenstein antes de dormir, o durante el sueño.
Inmune a ello, el cuerpo marmóleamente yacente de Shelley duerme su sueño en el mismo edificio en el que Robert Boyle y Robert Hooke identificaron, tras fabricar un microscopio, la célula viva, 150 años casi exactos antes de que Mary Shelley la desenterrara en una novela. Y doscientos antes de que Iciar entre en la habitación de Guillermo y Genoveva a leerles Frankenstein antes de dormir, o durante el sueño.
viernes, 10 de agosto de 2018
Reino tintado
Como extractos de conversación escuchados en
un pub, los sacados de The Guardian, The Times y The Daily Telegraph durante varios
días de agosto:
1.
El domingo 5 The Observer publicó en portada
la recomendación del NHS (Servicio sanitario público británico) de conceder a
los pacientes transgénero acceso a tratamientos de fertilidad.
2.
El viernes 10, noticia, en el
mismo diarío, de dos colegios católicos que habían ocultado prácticas de abuso
sexual en niños durante 40 años: “The
true scale of sexual abuse at two of the UK’s leading Catholic independent
schools over a period of 40 years is likely to have been far greater than has
been proved in the courts, a report by the independent inquiry into child
sexual abuse has concluded.
Ten
people have been convicted or cautioned in relation to sexual offences at
Ampleforth in North Yorkshire and Downside in Somerset. The schools
“prioritised the monks and their own reputations over the protection of
children … in order to avoid scandal”, says the 211-page report published by
IICSA on Thursday after hearings last year.
The monks
avoided giving information to or cooperating with statutory authorities
investigating abuse, it says. Their approach could be summarised as “a ‘tell
them nothing’ attitude”.
The
report says: “Appalling sexual abuse [was] inflicted over decades on children
as young as seven at Ampleforth school and 11 at Downside school.”
The
inquiry heard that boys were made to strip naked and were beaten. Some were
allegedly forced to give and receive oral sex, both privately and in front of
other pupils. Alleged abuse included digital penetration of the anus and
children being compelled to perform sex acts on each other.
Physical
abuse had sadistic and sexual overtones, the report says. One survivor
described his abuser at Ampleforth as “an out-and-out sadist”.
A victim
of Fr Piers Grant-Ferris, who was convicted in 2006 of assaulting 15 boys,
described being forced to straddle a bath naked as the monk beat him while
masturbating. It was “absolutely terrifying”, he told the inquiry.
“Many
perpetrators did not hide their sexual interests from the children. The blatant
openness of these activities demonstrates there was a culture of acceptance of
abusive behaviour,” the report says.
Ten
people, mostly monks, connected to the two schools have been convicted or
cautioned in relation to offences involving sexual activity with a large number
of children, or pornography.
Ampleforth
and Downside are schools attached to abbeys of the English Benedictine
Congregation, and are regarded as leading Catholic independent schools.
Monks at
both institutions were “very often secretive, evasive and suspicious of anyone
outside the English Benedictine Congregation,” the report says.
In 2001
the Nolan report made recommendations on the safeguarding of children in the
Catholic church, including that incidents or allegations of sexual abuse should
be referred to the statutory authorities.
Both
schools “seemed to take a view that [the report’s] implementation was neither
obligatory nor desirable. This failure to comply appeared to go unchallenged by
the Catholic church,” the IICSA report says. “At Ampleforth and Downside, a
number of allegations were never referred to the police but were handled
internally.”
It says
an abbot of Ampleforth between 1997 and 2005, Timothy Wright, “clung to outdated
beliefs about ‘paedophilia’ and had an immovable attitude of always knowing
best”.
Abbots at
both schools would confine suspected perpetrators to the abbey or transfer them
elsewhere. Records were destroyed by both schools, the report says. One former
headmaster of Downside “made several trips with a wheelbarrow with files to the
edge of the estate and made a bonfire of them”.
During
the inquiry’s hearings, senior clergymen in the English Benedictine
Congregation expressed regret for past failures to protect children. However,
this was “not accompanied by full acknowledgement of the tolerance of serious
criminal activity, or the recognition that previous ‘misjudgment’ had
devastating consequences for the lives of the young people involved.”
3.
El sábado 11 The Guardian publicó
una reseña, firmada por Fara Dabhoiwala, del libro de Keith Thomas In pursuit
of Civility: Manners and Civilization in Early Modern England: In pursuit of
Civility: Manners and Civilization in Early Modern England:
“In
truth, of course, standards of civility are changeable. As Keith Thomas points
out in his wonderfully entertaining history, according to Giovanni della Casa,
the 16th-century authority on polite behaviour, it was perfectly proper for the
master of a household to relieve himself in front of his servants and
inferiors. When King James I went out hunting all day, he similarly didn’t
bother getting out of the saddle to answer calls of nature; and when parliament
met in Oxford in 1665-6, Charles II’s courtiers left behind “their excrements
in every corner, in chimneys, studies, coal-houses, cellars”.
Seventeenth-century searchers after potassium nitrate were keen to excavate
under church floors, because they knew that, during services, “the women piss
in their seats, which causes excellent saltpetre”. Visiting England in 1763,
Casanova was startled to find people defecating in the streets: evidently he
wasn’t used to such behaviour elsewhere.
What
really alarmed foreign visitors throughout this period, though, were the table
manners of the English: using their fingers, belching and spitting at table
and, especially, sharing drinking vessels. In 1784, a French observer was
revolted by the sight of a group of 20 people all drinking beer from the same
glass, while an English gentleman visiting Paris was surprised to discover that
everyone was given their own goblet.”
4.
Un día después, The Times publicó una reseña,
firmada por John Carey, del libro de Robert Holland The warm south. How the mediterranean shaped the British imagination. Ese mismo día, como
si la historia de un antídoto fallido, The Observer publicó esto: “Theresa May is facing calls to
imbue a new generation with a sense of civic duty with a programme that would
see the young pitch in to help struggling students, care homes, charities and
hospitals. Almost 60 years since national service was brought to an end, a
group of 18 charities, businesses and youth organisations has proposed a new
programme of voluntary “full-time social action” for those under 30 as a way of
preparing them for work and helping public services. In a letter to the prime
minister, the group – which includes the Scout Association – calls for the
government to test the idea to see if it would boost the employment chances of
young people and help knit together an increasingly divided society.”
Ese mismo día también podia
leerse lo siguiente, escrito por Nick Cohen: “If you could shade your eyes from the glare, the
long, stupid summer of 2018 was a joy to live through. The sun shone for months
on end, as if Britain was not leaving the EU but moving to southern Europe.
Historians could look back on the summer of 2018 as
they look at the summer of 1914: an innocent time when people did not realise
they were sleepwalking towards disaster. The warning signs are there if you
care to draw the parallels. The causes of the First World War provide an
endless source of historical controversy because the conflict was avoidable. You
don’t have to agree with AJP Taylor’s gloriously self-confident assertion that
all you need to know about the seminal catastrophe of the 20th century was that
it was “imposed on European statesmen by railway timetables”
to accept that the politicians of 1914 could not control the military or stop
the outbreak of war once the troop trains had started moving.
Advertisement
The referendum result is our railway timetable: it
must be stuck to, whatever the consequences. In normal circumstances, politicians
would assert their view of the national interest and ask the voters to judge
them at the next election. But the direct democracy of the referendum has
superseded representative democracy. Unless we somehow can force a second vote,
we must crash out of the EU and pay the price of wholly unnecessary damage to
Britain’s economic and strategic position. Or we must accept a deal that
protects the economy at the price of obeying so many EU rules it’s not worth
leaving. Almost as bad as no deal is a deal that fudges the big questions and turns Brexit into a rolling crisis
that will enfeeble Britain for the best part of a decade.
Both main parties are dominated by cranks, who not
only have no answers to the big questions of the day, but haven’t even thought
about them. For what unites the Tory right and Corbyn left is not just their
support for Brexit but their inability to say how they
would cope with the collapse in productivity, the health and social care
crisis, the end of the era of cheap money and the rise of China.”
5.
Y aún quedaba espacio
para el artículo de Richard Partington: “The
ability of the British economy to improve the living standards of workers will
come back under the microscope this week, when the latest figures for wages,
employment and inflation are revealed by government statisticians.
The Bank of England reckons higher wages are just around the corner, helped by the lowest rate of unemployment since the mid-1970s, yet economists are doubtful there will be much positive news just yet. While the economy has gathered pace in recent months, helped by the warmer weather, the royal wedding and the World Cup, there has been little evidence so far of the spoils being shared through pay increases.”
The Bank of England reckons higher wages are just around the corner, helped by the lowest rate of unemployment since the mid-1970s, yet economists are doubtful there will be much positive news just yet. While the economy has gathered pace in recent months, helped by the warmer weather, the royal wedding and the World Cup, there has been little evidence so far of the spoils being shared through pay increases.”
Suscribirse a:
Entradas (Atom)