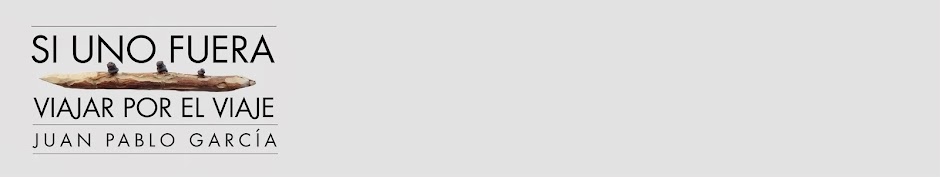jueves, 11 de agosto de 2016
miércoles, 10 de agosto de 2016
La cabeza hallada de Antonio Tabucchi
Si Luis de Camöes dejó deudas hacia Roma en su epopeya Los luisiadas, cuando Antonio Tabucchi llegó cuatrocientos años después para ponerlas al día, lo hizo para incrementarlas. Italiano viajado y que enseñara literatura portuguesa en la universidad de Génova, de la que saliera Cristóbal Colón, su literatura es un cetáceo que viaja por el mundo y es viajada por éste en medio de cosas que surgen y desaparecen mientras las miras, a la manera en que el propio Tabucchi contara en su diario de un viaje a las Azores que es Diario de Porto Pin, al relatar la historia del capitán inglés Tillard, que a bordo del buque de guerra “Sabrina” asistió en 1880 al nacimiento de una islita en que hizo desembarcar a dos hombres con la bandera inglesa, tomando posesión de ella en nombre de Inglaterra y bautizándola con el nombre del navío. Al día siguiente, antes de levar el ancla, Tillard constató que la isla había desaparecido y el mar había recobrado su antigua calma.
De esa fugacidad, como de la transformación en hueso de lo que
estuviera vivo mientras lo mirabas, Tabucchi dejó escrito en su compilación
Viajes y otros viajes, que “siempre
resulta difícil establecer si las cosas que pensamos tienen más influencia en
las cosas que hacemos o viceversa… Hay viajes que se han transformado en
escritura… vivir y escribir son una misma cosa, pero son dos cosas distintas.
La vida es una música que se desvanece en cuanto la has interpretado. La música
es más hermosa que su partitura, no cabe duda. Pero de la música, una vez que
ha sido interpretada, solo queda en la vida la partitura”.
Eca de Queirós, que como diplomático viajó por razón de la partitura
laboral lo que Tabucchi por su música, dejó en Los Maia (1888) una ballena de
más de ochocientas páginas que surca la peripecia de un apellido a lo largo de
tres generaciones de riqueza e imitación de destino, el diferencial entre
construir algo, heredarlo o simplemente verlo como un juguete del que ya solo
se entiende el automatismo con que se sostiene.
La alta burguesía que Eca de Queirós puso a arponearse a sí misma
mientras el final del siglo XIX ensayaba la misma maniobra que perfeccionaría
en las guerras del XX calca en Los Maía el molde una tragedia griega en la que
los hermanos que se aman sin saber que lo son sirven de sombra a una minúscula sociedad
de diletantes que se odian sin saber que lo hacen, o mientras lo hacen sin
levantarse de la mesa en que se juega, en la que se pondera a Lisboa como “la horrible Lisboa, con su podredumbre
moral, su bajeza social, su cochambre moral y literaria…” y a Portugal como “un país que había decidido modernizarse… y como carecía del menor sentido de
proporción, y al mismo tiempo le podía la impaciencia de parecer muy moderno y
muy civilizado, exageraba el modelo, lo deformaba, lo retorcía hasta la
caricatura” que es exactamente lo que de Queirós puso a ser a sus héroes:
caricaturas de un modelo de ciudadanos ejemplares de un país sin ejemplos, inexistente
sino en sus pasatiempos de clase adinerada, e imposibilitados de alcanzar un
ladrido eficaz en su pereza de gatos persas que viven para los espejos. Muertos
para la vida que dicen anhelar e incapaces de comunicarse sino con quienes
huelen como ellos.
“Será que los muertos, al igual que los cetáceos que se comunican con una especie de sonar natural para no ser molestados por todos los sonidos artificiales que contaminan los océanos, sienten la necesidad de aguas acústicamente limpias al objeto de que su voz no se pierda entre el ruido de fondo que nos envuelve?” –escribió Tabucchi.
“Será que los muertos, al igual que los cetáceos que se comunican con una especie de sonar natural para no ser molestados por todos los sonidos artificiales que contaminan los océanos, sienten la necesidad de aguas acústicamente limpias al objeto de que su voz no se pierda entre el ruido de fondo que nos envuelve?” –escribió Tabucchi.
martes, 9 de agosto de 2016
esquina con literatura
Manoel de Oliveira, que bien pudo haberse cruzado con Fernando Pessoa
en Lisboa durante años, habría podido tratar con éste del aprecio por el
heterónimo. Aún cuando antes de sentarse a la mesa, el primero no hubiera
tenido forma de saber qué era eso en la obra del segundo: hablar con éste era,
hasta la muerte del poeta, la única forma de saber que existían sus alter ego Bernardo
Soares, Ricardo Reis o Álvaro de Campos.
El cine como heterónimo de la literatura, o al revés, está en el
núcleo de la obra de Oliveira de una forma que Pessoa hubiera reconocido: desde
el retrato de los amargos últimos días del escritor Camilo Castelo Branco que
es Un día de desespero (1992) a la superposición Flaubertiana que es El valle
de Abraham (1993), desde la necesidad de la historia adecuada en el corazón de
tu relato diario que es La caja (1994) a el diario de viaje que es Una historia
hablada (2003).
Sus películas son cine al que no le importa ser literatura o que se
comporta abiertamente como tal: el narrador que en alguna de ellas sobrevuela
la historia trata a sus personajes como parte de un plan que sobrepone a sus
actos radiografías y consecuencias a los que los diálogos sirven de ejemplo,
como si más que destinadas a bastarse, las imágenes hubieran de servir de
ilustración a la narración.
Más aún: Oliveira no renuncia a la literatura dentro de la
literatura: en Un día de desespero, la historia del ocaso de un escritor que ve
cerrársele la vista sin remedio es contada como una tragedia que dos actores explican
a cámara, intercalado con su recreación respectiva del escritor del XIX y la
mujer que amara. En El valle de Abraham, la protagonista –Ema- es identificada
una y otra vez con la Emma de Madame Bovary, libro que ella dice haber leído
dos veces sin verle el parecido.
En La caja, el hombre que toca la guitarra en un bar parece venido de
la novela de al lado, estar allí de paso para avanzar tramas de las que ya no
sabremos nada. “Había una absorción en el
canto del desconocido que le hacía bien a lo que en nosotros sueña o no consigue”
–escribió Pessoa en El libro del desasosiego.
Más aún: en La caja la supervivencia se cifra, no en poder mendigar
legalmente, sino en disponer de una historia lo suficientemente buena –es
decir, mala- para no perecer. En El principio de incertidumbre (2002) uno de
los protagonistas dice pasarse la vida “inventándose
problemas” como si tenerlos fuera todo lo que necesita, no una persona,
sino un personaje para seguir hablando.
Oliveira, que adaptó textos de Agustina Bessa Luis, Eca de Queiroz,
José Régio, Castelo Branco o Antonio Vieira como si aspirara a leerlos,
íntegros, en pantalla, vivió más de un siglo y pudo haber visto, en 2012, la
adaptación del relato de Jules Barbey d´Aurevilly que Rita Azevedo Gomes
convirtió en La venganza de una mujer.
Explícitamente metateatral, magníficamente escindida en escritura que contempla el mundo de 1850 y es simultáneamente contemplada por éste en 2012, es lo que Oliveira puso a ser su cine durante décadas: un decorado por el que la literatura pasea al espectador mientras los actores aún siguen en él.
Explícitamente metateatral, magníficamente escindida en escritura que contempla el mundo de 1850 y es simultáneamente contemplada por éste en 2012, es lo que Oliveira puso a ser su cine durante décadas: un decorado por el que la literatura pasea al espectador mientras los actores aún siguen en él.
lunes, 8 de agosto de 2016
dentro del pozo impreso
Separados en Sintra por un paseo de pocos minutos, el Museo de la
prensa y el pozo iniciático, ubicado en la finca da Regaleira, parecen
comunicados por túneles como los que salen del segundo y ponen a salvo a los
turistas que tanto podrían huir en ellos del calor como del Museo, acaso el
único lugar de Sintra vacío en el día de agosto en que lo visito.
Diseñado, como el pozo, como un símbolo que se desciende exponiendo
significados, el Museo frecuentemente alumbra el lado dedicado a exaltar el
mundo en vez de a escrutarlo, hecho de esa costumbre de las redes sociales que
es mirar hacia quien te mira y no hacia lo que deberías contarles, más pensado
para atraer miradas que significado.
Junto a áreas tan mediáticas como pueriles como la que llena una
amplia sala dedicada a un futbolista y un entrenador portugués, famosos ambos,
la que más hondamente podría contar el grosor del hilo tensado entre el mundo y
quienes lo cuentan -un pasillo escaso en el que varios televisores exponen
brevemente el papel de la prensa en diversos conflictos del siglo XX- parece
escondida como si el resto de la exposición se avergonzara de semejante
concentración de sentido.
En una sala se exhiben portadas de diversos diarios recogiendo la
historia reciente del mundo. En otra, enfrentamientos reputados contados a un
nivel de anécdota –entre Bill Gates y Steve Jobs, entre Lobo Antúnes y
Saramago. Incluso lo que, por sí solo, podría abarcar un museo entero –el
fotoperiodismo- está famélicamente aprovechado.
Uno de los paneles, el ubicado al final de la sección que recoge los
duelos citados, alumbra una visión posible del Museo que pudo haber sido: a
finales de 1925, Diario de Noticias recogió el que acaso fue uno de los últimos
duelos celebrados en Portugal: el que enfrentó a un político republicano y el
monárquico director de una compañía de gas, resuelto con la muerte del primero
por estrés y no por herida de espada. “Desde
entonces, los antagonistas dirimen sus duelos en los medios” –dice el
panel.
Otra forma de decirlo es que las espadas se guardan hoy hasta que
asoma un periodista. La forma en que los medios son usados como escaparates
para difundir opiniones cuya contundencia, o zafiedad, parecen vertidos a
medida de la brevedad con que el periodismo se resume a sí mismo en titulares,
explicaría así a ambos miembros del pacto que une al mundo con el periodismo: ese
en el que la cuota de presencia ha canibalizado el de sentido.
Algunas de las ideas del Museo no ocultan el drama: creados a
mediados del siglo pasado, algunos de los más conocidos superhéroes de tebeo
(Tintín, Spiderman, Superman) son periodistas en sus ratos libres. Otro de sus
paneles va directo al núcleo del problema actual: titulado “Reloaded Anthropocentrism: I m the center”, dice “I like, I don´t like it, I post it, I
decline it, I comment, I block it. My choice, my opinión, my text, my picture,
my video. Goodbye media consumers. Hello media creators, producers,
broadcasters. The world is no longer “that world that belongs to the media”, it
has become “this world belongs to me and my friends”.
Dos de las mejores novelas de Tabucchi –La cabeza perdida de
Damasceno Monteiro y Sostiene Pereira- están protagonizadas por sendos
periodistas que han de afrontar la distancia entre la verdad del crimen de
estado (encarnado respectivamente en policía corrupta e impune, y en la
persecución a la disidencia en los primeros años de la dictadura), y en el
precio que escogen pagar ambos en lo profesional y en lo personal, como si a ese
tipo de pozos solo pudiera descenderse llevando antorchas que te hacen arder
mientras alumbran.
Al pozo iniciático de Sintra, diseñado para simbolizar y acoger rituales masónicos, se llega hoy por esos túneles como por atajos que ahorran el vértigo de subir o bajar por su angosta escalera, el esfuerzo simbólico y real. Llegando a la misma profundidad a la que se descendía hace doscientos años, ese gesto, incluida la penumbra por la que se avanza, es puro periodismo en su estado actual.
Al pozo iniciático de Sintra, diseñado para simbolizar y acoger rituales masónicos, se llega hoy por esos túneles como por atajos que ahorran el vértigo de subir o bajar por su angosta escalera, el esfuerzo simbólico y real. Llegando a la misma profundidad a la que se descendía hace doscientos años, ese gesto, incluida la penumbra por la que se avanza, es puro periodismo en su estado actual.
domingo, 7 de agosto de 2016
Todos los caminos que huyen de Roma
Como si la fabricación de un mito exigiese por pudor que la persona
en que se basa no mire mientras sucede, el año de la muerte de Vasco de Gama
-1524- nació Luis de Camöes, que llegado el día escribiría Los lusiadas, la
epopeya sobre el imperio portugués de ultramar de los siglos XV y XVI, compuesto
en octavas reales, que marca la cima de la literatura portuguesa hasta la
aparición de Pessoa.
En Sines, la estatua que recuerda a Gama, nacido en esa localidad de
la costa portuguesa en 1460, halla a sus espaldas una de esas iglesias barrocas
que Portugal parece tener por centenares. Y cuya arquitectura de estilo
colonial y muros blancos tan poco se parece a la mezcla de paganismo y
cristianismo con que Camöes puso a Vasco de Gama a recorrer los mares y las
religiones. Y que, siglos después iba a expresar Agustina Bessa-Luís en su
novela La sibila como si un antídoto –“Bernardo
Sánchez era el ejemplo de una raza heroica y magnífica durante el tiempo en que
su historia había sido una cuestión de supervivencia, pero que, con la
seguridad y el bienestar, había redundado en una brillante mediocridad.”
Dividido en diez cantos escasamente humildes, Los lusiadas, que pudieron
haber sido recitadas por Camöes al rey Sebastián en la sala de las urracas del
Palacio nacional de Sintra, parecen escritas como si con los dioses pudieran
hacerse las mismas combinaciones que con los azulejos: en el canto primero se
dice “Cesen del sabio griego y del
troyano/ las peregrinaciones que hicieron;/ cállese de Alexandro y de Trajano/
por vitorias la fama que adquirieron:/ que canto el pecho ilustre lusitano,/ a
quien Neptuno y Marte obedecieron./ ¡Cese cuanto la antigua Musa canta,/ que
otro valor más alto se levanta”, y unas
estrofas más allá, “que por ella se
olviden los humanos/ de asirios, persas, griegos y romanos”, y sin salir de
ese canto, el mismo Júpiter declama “tengo
que los reciban acordado/ en la costa africana como amigos/ y rehaciendo la
cansada flota/ de nuevo seguirán tras su derrota” o Venus “inclinada a la gente lusitana/ por cuantas
calidades mira en ella” o Marte “si
esta gente que busca otro hemisferio,/ cuyo valor y obras tanto amaste,/ no
quieres que padezca vituperio,/ como ha ya tanto tiempo que ordenaste”.
Camöes hizo de Gama un ingrato, pues sin salir de esa misma página,
henchidas aún las velas por los vientos de la mitología romana, “En cuanto esto se pasa en la hermosa/ casa
etérea del Padre omnipotente”, el padre es ya el del catolicismo: “La ley tengo de Aquél a cuyo imperio/
obedece visible e invisible/ Aquel que crió todo el hemisferio, y cuanto siente
y cuanto es insensible”.
Los lusiadas es, en buen parte, una competición de perdones entre
mitologías: al orgullo cristiano de Vasco de Gama sigue el favor de Venus por “no consentir que en tierra tan remota/
muera la gente della tan amada”. Ya en el segundo canto, Gama “dice que en Christo
gran parte creía./ Desta suerte del pecho le destierra/ toda sospecha y cauta
fantasía”. Intercalados con Dios hay titanes, Apolo, Marte, Baco, Eolo,
Neptuno, Vesta… Los cantos se suceden como carabelas en las que la proa
apuntase a Jerusalén y la popa a Roma.
La clave hay que buscarla en un enemigo común: “el moro”, a quien Camöes adjudicó el límite exacto de la coherencia
de un tiempo heroico en que, bajo el viento de la expansión del catolicismo,
avanzaba en realidad el hambre de territorios, riquezas y esclavitud
bendecidas.
Y sin embargo es justo un moro de Mozambique el que, en el canto
primero, más atinadamente profetice el alcance nítido de la colonización
española y portuguesa: “Y sabrás más, le
dice, que entendido/ tengo destos cristianos tan sangrientos/ que casi todo el
mar han destruido/ con robos, con incendios mil violentos;/ y traen ya de atrás
engaño urdido/ contra nos, porque todos sus intentos/ son para nos matar y por
robarnos/ y mujeres e hijos cautivarnos”.
Cuando, más adelante, sea un embajador de Vasco de Gama el que, ante
un rey africano, niegue la mayor –“No
somos no, cosarios que pasando/ por las flacas ciudades descuidadas/ la gente a
hierro y fuego van matando/ por robar las haciendas codiciadas”- la
confusión entre hecho y semblanza literaria está ya asentada en un mar de
versos, cuya advertencia sobre los mitos llega tarde -“Júpiter, Mercurio, Phebo y Marte,/ Eneas, Quirino, y más los dos
tebanos,/ Ceres, Pallas y Juno con Diana,/ todos fueron de flaca carne humana”
–escribió Camöes al final del canto noveno, preludiando lo que en el décimo es
atinada metáfora sobre el heroísmo convertido en engranaje a voluntad, tal y
como se lee hoy en sus casi quinientas páginas de épica desfigurada de grandeza
imposiblemente justa, pura o simplemente cierta: “Ves aquí la gran máquina del mundo,/ etérea, elemental, que fabricada/
ansí fue del saber alto y profundo/ que es sin principio y meta limitada.”
Pessoa, para el que “la Iglesia
Católica no descendía del Imperio Romano sino que era el Imperio Romano” y
que, según el traductor Angel Crespo, llegó
a considerarse, y a escribirlo en El libro del desasosiego, como la posible
encarnación del mismo rey Sebastián al que Camöes leyera su epopeya, dejó
escrito sobre el neopaganismo algo que unifica a los tres, a Vasco de Gama, a
Camöes y al propio Pessoa: “el neopagano
admite todas las metafísicas como aceptables… no trata de unificar en una
metafísica sus ideas filosóficas, sino de realizar un eclecticismo que no
procura saber la verdad, por creer que todas las filosofías son igualmente
verdaderas… Determinadas horas de la naturaleza exigen una metafísica distinta
de la que exigen otras”.
Con una mínima parte de la gloria que él glosó en Gama, Camöes habría
evitado morir en la indigencia. Con una mínima parte de la fama que éste
adquirió siglos después de su muerte, Pessoa dudosamente habría querido vivir
como si estuviera muerto. La epopeya de la grandeza lusa parece, como en otras,
una metafísica de la espera.
sábado, 6 de agosto de 2016
La máquina sin tiempo
De haber vivido H.G. Wells en la España de los últimos 20 años y
haber cruzado hasta Portugal, en su novela La máquina del tiempo habría descrito
la raza de los Morlock como unos especuladores sin escrúpulos. La otra raza en
que la novela fabula el futuro escindido de la especie humana habría necesitado
poca actualización: si los Eloi vivían en la superficie y los Morlock en el
subsuelo, la cuota de carácter apacible de los portugueses ha de sentirse
afortunada sabiendo que una frontera y un lenguaje les separan de la raza de
los destructores de costas.
Viajar desde el sur de Portugal hacia el norte es, como en la novela,
ascender hacia una luz nueva, la de un paisaje no arrasado, sin naves derruidas
en los alrededores de las poblaciones ni chalets levantados a toda prisa, como
si un tumor, hasta donde alcanza la vista. Hacerlo en moto por carreteras
comarcales es, además, recrear cierta cualidad de la exploración marítima,
larga e incierta, que hiciera la fortuna de un país en el que las huellas de su
grandeza parecen haberse fijado en forma de armonía con el tiempo que realmente
existe siempre igual: el del paisaje y las costumbres ligadas a la tierra, a
las cosechas, el clima y las distancias.
Las playas del Alentejo, Evora o las calas al oeste de Lagos son máquinas de un tiempo mejor tratado, al que se llega desde el tiempo incívico, inculto y arrogante del paisaje español, tan derruido como el interés general por la cultura, el conocimiento o la reflexión, y que halla aquí, con solo cruzar una frontera que ni se ve, librerías magníficas, gente tan animada como sociable de una forma afable y reposada, y una melancolía que, de existir más allá del fado, no puede hacer más daño a sus habitantes de lo que la exuberancia española hace con sus formas allí donde va.
Las playas del Alentejo, Evora o las calas al oeste de Lagos son máquinas de un tiempo mejor tratado, al que se llega desde el tiempo incívico, inculto y arrogante del paisaje español, tan derruido como el interés general por la cultura, el conocimiento o la reflexión, y que halla aquí, con solo cruzar una frontera que ni se ve, librerías magníficas, gente tan animada como sociable de una forma afable y reposada, y una melancolía que, de existir más allá del fado, no puede hacer más daño a sus habitantes de lo que la exuberancia española hace con sus formas allí donde va.
viernes, 5 de agosto de 2016
Chesterton en Santarem
Cuando en 1890 Portugal se rendía al ultimátum británico sobre la
posesión de Mozambique, no hacía tanto que Almeida Garrett se había rendido a
la conquista inglesa de la ironía volcada hacia uno mismo. Que es decir, explícitamente
hacia el país atrasado en lo industrial y lo político que se podía abarcar en
uno de los minutos que le llevara su viaje desde Lisboa a Santarem. Y más festivamente,
hacia lo que la escritura podía decir del escritor mientras éste le sacudía
todo polvo posible.
Solo el índice de contenidos que preludia cada capítulo de Viajes por
mi tierra (1843-1846) es ya un molde inesperado del Romanticismo que
representa: “Receta para hacer literatura
original con poco trabajo/ Se le da la razón, y se le quita después, al padre
José Agostinho/ Peligro inminente en que el autor se encuentra de hacerse poeta
y componer versos/ Prolegómenos dramático-literarios que naturalmente llevan
sin remedio, pese a algunos rodeos, a la revisión y reconsideración del
capítulo precedente/ Libros que no deberían tener título y títulos que no
deberían tener libro/ De cómo el autor tenía casi terminada su novela, salvo
por un vestido blanco y unos ojos negros/ Donde se trata del único privilegio
de los poetas que también los filósofos quisieran tener, pero que no les fue
concedido; a los novelistas, en cambio, sí/ El autor, que había declarado en el
capítulo noveno de esta obra que no era filósofo, ahora confiesa, casi
solemnemente que es poeta, y pretende ejercer sus derechos como tal… “
Su opinión sobre los límites del movimiento estético en el que vivió
daban brincos acompasados al de la carreta que le llevaba: “Por cuantas maldiciones e infiernos adornan el estilo de un verdadero
escritor romántico, díganme: ¿dónde están las arboledas cerradas, los sitios
pavorosos de esta espesura?... Yo que traía, listos y recortados para situarlos
aquí, a todos los amables salteadores de Schiller, a los elegantes facinerosos
del Auberge-des-Adrets… ¿He de perder los protagonistas de mis obras maestras?
Pues esto es perderlos, ¡no tener donde ponerlos!”-
Asombra la actualidad, lo avanzado de su mirada sobre el mundo
escrito a mediados del siglo XIX con tal libertad y levedad que Italo Calvino
bien pudo haber hallado en él alguna de sus propuestas para el milenio en que
vivimos. Savateriamente, la profundidad tiene en Garrett la forma de la naturalidad
y no de la gravedad –“No había en
Florencia ni periódico para alabar las estupideces de los ministros ni ministros
para pagar las estupideces del periódico”. “Tenemos tres poetas en este siglo:
Napoleón, Sílvio Pélico y el barón de Rothschild. El primero hizo su Ilíada con
la espada, el segundo con la paciencia; el tercero con el dinero.” “Quien no
ama… dios me libre de él. Sobre todo, que no escriba: ha de ser un pelmazo
terrible.
Sus Viajes por mi tierra cuentan dos trayectos simultáneos: el de
Garrett desde Lisboa a Santarem, y unos metros más allá, el de sí mismo
observándose mirar. Por cada ocasión, frecuente, en que dice olvidar a dónde
llega mientras escribe, un segundo mapa se superpone, el del observador
poniéndose en duda, equilibrando la contundencia que se aprecia fuera –“En Portugal no hay religión de ninguna
especie. Hasta su falsa sombra, que es la hipocresía, desapareció. Quedó el
materialismo estúpido, necio, ignorante, libertino y disfrazado haciendo gala
de su hedionda desnudez cínica en medio de las ruinas profanadas de todo lo que
elevaba el espíritu”.- con una en lo que tiembla es la consistencia de esa
mirada –“en este despropósito de libro
inclasificable de mis Viajes”. Ni siquiera la sorna constante con que se
juzga juzgando oculta que la tierra por la que realmente viaja Garrett es sus
fronteras propias, personales, patrióticas y sentimentales.
Y también profesionales: su descripción del pavimento literario
parece firmado por Chesterton décadas después: “Se trate de una novela, de un drama, ¿pensabas que íbamos a estudiar la
historia, la naturaleza, los sepulcros, los edificios, las memorias de la
época? No sea tonto, señor lector, ni piense que nosotros lo somos. Dibujar
caracteres y situaciones tomados del vivo, de la naturaleza, colorearlos con
los verdaderos colores de la historia… ése es un trabajo difícil, largo,
delicado, exige estudio, talento… la cosa es más sencilla… Todo drama y toda
novela necesita: una o dos damas, más o menos ingenuas; un padre, noble o innoble;
un criado viejo; un monstruo encargado de hacer las maldades; varios tratantes
y algunas personas capaces para los intermedios.
Una vez que tenemos todo esto, se
va a los figurines franceses de Dumas, De Eugène Sue, de Victor Hugo, y se
recortan, en cada uno de ellos, las figuras que uno necesite; se pegan sobre
una hoja de papel del color que esté de moda, verde, marrón, azul, igual que
hacen las muchachas inglesas en sus álbumes… se forma con ellas los grupos y
situaciones que a uno le parezca, sin que importe que sean más o menos
disparatadas. Después se va a las Crónicas, se cogen unos cuantos nombres y
palabrejas antiguas; con los nombres se bautizan los figurines, con las
palabrejas se iluminan. Y he aquí la receta completa de nuestra literatura
original.”
Su condición de fraile de la política nueva –sufrió el exilio por su
alineamiento liberal- y de barón, en tanto que perteneciente a las clases
acomodadas, le sirvió para crear alguna de las partes más lúcidas, ferozmente
críticas, y compasivas hacia lo que la superación de la tradición dejaba en el
camino rumbo a la modernidad, de todo el libro: “El fraile era, hasta cierto punto, el Don Quijote de la sociedad
vieja. El barón es, desde casi todos los puntos de vista, el Sancho Panza de la
sociedad nueva. Aunque con bastante menos gracia.
El barón es el animal más carente
de gracia y más estúpido de la creación… Ni los frailes comprendieron nuestro
siglo, ni nosotros a ellos. Por eso luchamos mucho tiempo, finalmente vencimos
y mandamos a los barones para que los expulsaran de la tierra. Con lo que
cometimos una estupidez como nunca se cometió otra. El barón mordió al fraile,
lo devoró, y luego nos coceó. ¿Con qué vamos a matar ahora al barón?
El fraile no nos comprendió, por
eso murió, y nosotros no comprendimos al fraile, por eso creamos al fraile, de
los que habremos de morir.
El fraile no comprendió nuestro siglo,
nuestras inspiraciones y aspiraciones, con lo que falsificó su posición, se
aisló de la vida social, hizo de su muerte una necesidad, una cosa infalible y
sin remedio. Se asustó de la libertad, que era su amiga, pero que lo habría de
reformar, y se unió al despotismo que no lo amaba más que relajado y vicioso,
porque de otro modo no le servía ni lo servía.
Nosotros también nos equivocamos
al no darle otra dirección social y evitar así a los barones, que son bichos
mucho más dañinos.
El fraile, que es patriota y
liberal en Irlanda, en Polonia, en Brasil, podía y debía serlo entre nosotros…
Si exceptuamos el débil clamor de
la prensa liberal, ya medio estrangulada por la policía, no se oye en el vasto
silencio de este desierto más voz que la de los barones gritando: “¡Millones!”
¡Un millón por un elector! ¡veinte más por el tabaco! ¡cinco millones para las
carreteras de los aeronautas! No tardarán en contar por billones. A ellos
contar no les cuesta nada. A quien le cuesta es a quien paga todos esos globos
de papel –la tierra y la industria.”
Capaz de honrar en sí, en su singularidad de escritor fuera de su tiempo, de portugués fuera de su país, y de hombre del XXI en el ocaso del XIX, lo que dejara escrito del marques de Funchal –“Imprimía una obra suya, mandaba tirar un único ejemplar, lo guardaba y deshacía las hormas” le contiene y proyecta hacia esa crudeza del tiempo del romanticismo que sus actos podían ya advertir, pero no expresar acorde a sus reglas y tics: “creó dios al hombre y lo puso en un paraíso de delicias; volvió a crearlo la sociedad, y lo puso en un infierno de estupideces.”
Capaz de honrar en sí, en su singularidad de escritor fuera de su tiempo, de portugués fuera de su país, y de hombre del XXI en el ocaso del XIX, lo que dejara escrito del marques de Funchal –“Imprimía una obra suya, mandaba tirar un único ejemplar, lo guardaba y deshacía las hormas” le contiene y proyecta hacia esa crudeza del tiempo del romanticismo que sus actos podían ya advertir, pero no expresar acorde a sus reglas y tics: “creó dios al hombre y lo puso en un paraíso de delicias; volvió a crearlo la sociedad, y lo puso en un infierno de estupideces.”
miércoles, 3 de agosto de 2016
séptima sinfonía de Pessoa
Si el tránsito del sosiego portugués al desasosiego tiene una
frontera, uno de los más perseverantes en cruzarla pudo haber sido un hombre
que no salió de Portugal en 30 años. Quizá porque lograr salir de su habitación
debía ser ya un reto que había de sortear la multitud de heterónimos a los que
fue adjudicando la obra que, como estos, fue quedándose entre esas paredes a
medida que era generada. Uno pensaría que, más allá del par de libros que vio
publicados en vida Pessoa, el resto eran discutidos entre todas las voces que
albergaba. Solo que quizá no eran tantas. “El
poeta es un fingidor/ finge tan completamente/ que hasta finge que es dolor/ el
dolor que en verdad siente” –escribió.
Si Pessoa tenía dolor para todos ellos o la suma de daños posibles
viniendo de tantos llegó a serle insoportable, el disfraz permanente era una
forma óptima de camuflarlo. En su poesía, adjudicada a tantos, hay versos
exultantes, de celebración de la vida y del amor, pero el puñal de soledad que
atraviesa El libro del desasosiego de Bernardo Soares podría parecerse demasiado
al que Pessoa empleó para mondar su vida austera, obsesivamente dedicada a la
literatura como quien se queda a vivir en un baúl para mejor tapizarlo, en
busca del hueso dentro del hueso, como si la carne quedara para vestir a los
heterónimos en los que camuflar la propia desesperación.
Vencer a solas delante de un papel es un premio que un escritor puede
apreciar tanto como llorar. Y en el trance de adjudicar a otro semejante
montaña de magnífica derrota o triunfo estéril, acaso Pessoa hubiera preferido
ser una posibilidad de Soares y no al revés. Décadas más tarde, sería Antonio
Tabucchi quien fabulara en Los últimos tres días de Pessoa la visita de éstos
al agonizante en la habitación del hospital, cómo le llevan versos que éste no
conoce, en regalo recíproco de los que Pessoa pusiera en ellos.
Atravesado por una obsesión recurrente como los diarios de Julio
Ramón Ribeyro, infiltrado de un dolor atronador como los de Strindberg, el Libro
del desasosiego merece, ya desde el título, la advertencia en que, cada vez que
es publicado, su compilador admite que otra edición podría ofrecer un libro
distinto en función del criterio que se siga para ordenar los fragmentos.
Pessoa bien pudo haberse cuidado de no darle la forma cerrada de un volumen
que avanzara siguiendo un plan o un diseño previo: como advirtiera tarde Joseph
Mitchell en otros diarios -los de Joe Gould-, los de Pessoa son variaciones en
torno a la desesperación, perfectamente visible por él, de quien elije un
destino, o se le impone, en el que es perfectamente desdichado, y cuya observación
constante al tiempo que corroe a la persona, moldea al escritor.
Como si fuera un concurso de espejos, parece haber más de una
formulación de esto por página: “gozando
de un sosiego en el que no haré la obra que no hago ahora, y buscaré, para
continuar el no haberla hecho, disculpas
diferentes de aquella en que hoy me esquivo a mí mismo”. “Me he creado eco y abismo… vivo de
impresiones que no me pertenecen, perdulario de renuncias, otro en el modo como
soy yo… para crearme, me he destruido; tanto me he exteriorizado dentro de mí,
que dentro de mí no existo sino interiormente. Soy la escena viva por la que
pasan varios actores representando varias piezas.” “Veía la mañana y sentía
alegría; hoy veo la mañana, y siento alegría, y me pongo triste. Ha quedado el
niño, pero ha enmudecido… solo un pensamiento me llena el alma: el deseo íntimo
de morir, de acabar, de no ver más luz sobre ninguna ciudad, de no pensar, de no sentir, de dejar atrás, como
un papel de envolver, el curso del sol y de los días, de quitarme, como un
traje pesado, al borde del gran lecho, el esfuerzo involuntario de ser.”
La multiplicidad de vidas que le formaban está en el núcleo mismo de
la posibilidad de un libro como el del Desasosiego: sin el Pessoa poeta, el
Pessoa diarista no habría podido aglutinar semejante repetición sin aburrir: es
la cualidad extraordinaria de su poesía la que, encarnada la metáfora de un
texto en otra diferente en el siguiente, convierte su Desasosiego en un poema
larguísimo que no abandona los temas contenidos ya en sus primeros lamentos, y
sin embargo permite atravesar sus cientos de páginas sin que lo sabido se
convierta en lastre.
Su luz es negrura de la que Pessoa excavó incontables tonos –“todos los días la materia me maltrata”. “Más vale escribir que atreverse a vivir”.
“Tengo calma solo donde ya he estado”. “Me estanco en el alma misma. Se produce
en mí una suspensión de la voluntad, de la emoción, del pensamiento… solo la
vida vegetativa del alma me expresan yo para los demás”. “Mi deseo es huir… de
lo que conozco, de lo que es mío, de lo que amo”.
Y en el que incluso la posibilidad de sosiego sacia una sed con un
veneno apenas más dulce: si la aniquilación de toda alegría convivía en él con
la certeza de saberse parte de un club de creadores del alma portuguesa de su
época, el tormento de vivir sin desearlo hace de su Desasosiego un reverso
oscuro de Los Lusiadas, el gran poema épico de Camoens: donde éste condensara
la gloria del Imperio portugués de los siglos XV y XVI, Pessoa dejó su epopeya
tan similar a la del mundo en los primeros treinta años del siglo XX: la de la
caída, lenta, consciente, voluntaria, en el abismo del que solo se salía para
precipitarse de nuevo mejor, más seguro, hacia la tumba.
Hay tonos de esa negrura que cualquier escritor reconoce como
familiares, posibles en el peor de los casos: el ensimismamiento necesario que
conlleva la descripción del yo; el espejo que aflora, buscado o no, cuando se inventan
otras vidas o se analiza el transcurso de las volcadas por otros en los libros
que uno lee. Sin su tremebunda soledad y su renuncia a amar, el desasosiego
acaso habría tomado la forma de la desconexión de lo humano que hay en las
ficciones de Kafka. Es difícil no pensar que si éste dejaba de ser un
escarabajo cuando lo hacía su pluma, Pessoa parece arrastrarse como uno que ya
no pudiera dejar de serlo.
Peor aún, como alguien que portara en su interior el peso del mundo
que cargaban varios que se le repartían sin consuelo ni mejora en el turnarse: “tengo pena y no respondo./ Mas no me siento
culpado/ Porque en mí no correspondo/ Al otro que en mí has soñado./ Cada uno
es mucha gente./ Para mí soy quien me pienso,/ Para otros –cada cual siente/ Lo
que cree, y es yerro inmenso./ Ah, dejadme sosegar./ No otro yo me sueñen
otros./ Si no me quiero encontrar,/ ¿querré que me halléis vosotros?”.
Cada una de esas voces parecía resumir y agravar la anterior: “De ti mismo haz un doble ser guardado;/ y a
nadie, si te mira o si te observa,/ a ver más de un jardín nunca le des.” Que
incluso le sacrificaba ahí fuera a ojos de los demás: “Si a tu puerta llamase alguien un día/ diciendo que es un mensajero
mío,/ ni aún siendo yo te creas que lo envío”. “¿Cuántos soy? ¿Quién es yo?
¿Qué es este intervalo entre mí y mí?”. “Mi alma es una orquesta oculta; no sé
que instrumentos tañe o rechina, cuerdas y harpas, timbales y tambores, dentro
de mí. Solo me conozco como sinfonía”.
Nacido tres años antes de que Herman Melville muriera, hay trozos del
desasosiego Pessoano que parecen el diario de aquel escribiente prácticamente
mudo y aislado del mundo que Melville volcó en Bartebly el escribiente cuyo
motto, y frase única, era “preferiría no
hacerlo”. Para quien venía de viajes diarios al abismo, fabular el
ensimismamiento debía ser un refugio, incluso si solo al servicio de crear
literatura: “Escribo atentamente,
inclinado sobre el libro en que hago con los asentamientos la historia inútil
de una firma oscura; y, al mismo tiempo, mi pensamiento sigue, con igual
atención, la ruta de un navío inexistente por paisajes de un Oriente que no
existe. Las dos cosas son igualmente nítidas, igualmente visibles para mí: la
hoja en que escribo, con cuidado en las hojas pautadas, los versos de la
epopeya comercial de Vasques y Compañía, y el convés donde veo con cuidado, un
poco al lado de la pauta alquitranada de los intersticios de las tablas, las
tumbonas alineadas, y las piernas salidas de los que descansan del viaje”. Y
Pessoa sabía que lo era: “Siento, al
sentir la mañana, una gran esperanza; pero reconozco que la esperanza es
literaria.”
Lo era también la espera, cualquier espera: del amor, del éxito
literario, de la salud arruinada en noches en vela forradas de alcohol y
tabaco. Uno de sus versos -“¿Quién sabe
saber lo que siente?”- miente respecto a la voluntad de saberlo. Pessoa eligió
la no vida para poder describirla, para poder hacer de la vida que le
incomodaba, la literatura que podía vivir de una forma, si no más feliz, más
ordenada, más armoniosa en su sintaxis: Si quería “la crucifixión de que no me distingan”, O no querer “quien me quiera/ que me amen me da tedio”,
y que retóricamente se preguntara “¿Pero quién me ha mandado a mí querer comprender?/
¿Quién me ha dicho que había que comprender?”, ni siquiera en el escribir hallaba
sueño –“ordenar el alma… ese imposible
que lleva a la locura o al sufrimiento extremo”.
Intentar ordenar el alma es la carcoma última que recorría sus
intentos de habitar la escritura: “Damos
comúnmente a nuestras ideas de lo desconocido el color de nuestras nociones de
lo conocido: si llamamos a la muerte un sueño, es porque parece un sueño por
fuera; si llamamos a la muerte una nueva vida, es porque parece una cosa
diferente de la vida”. “¿Dónde respiraría mejor si la enfermedad es de mis
pulmones y no de los aires que me rodean?”. “Me irrita la felicidad de todos
esos hombres que no saben que son desgraciados”. “Mi aislamiento no es una busca de felicidad, que no tengo alma para
conseguir; ni de tranquilidad, que nadie obtiene sino cuando nunca la pierde,
sino de sueño, de apagamiento, de renuncia pequeña.”
Como un ser que aguanta la respiración en presencia del mundo y
luego, a solas, respira en lo que escribe, el Pessoa que dijera “ser del tamaño de lo que veo”, y que sentía
“el corazón deshecho en la cabeza, los
sentimientos confundidos, un torpor de la existencia despierta”, pedía a la
escritura lo que no podía darle, y de la vida rechazaba todo: “Le he pedido tan poco a la vida, y ese
mismo poco la vida me lo ha negado… escribo, triste, en mi cuarto tranquilo,
solo como siempre he estado, solo como siempre estaré.”
En no pocas partes del Libro del desasosiego Pessoa dice haber preferido morirse, y quizá porque la propia naturaleza de sus observaciones son las de un invitado a un día que no pidió, se lee como el diario de un muerto hablando de la belleza –“Escribo dejando que las palabras me hagan fiestas, niño pequeño en su regazo… hago paisajes con lo que siento. Hago fiestas de las sensaciones.”- entre la torpeza rara de un mundo que insiste en tratarle como a un vivo. Hacer firmar a Bernardo Soares esos fragmentos debía ser una forma simultánea de desobedecer y seguir la corriente al mundo que le tocó vivir.
En no pocas partes del Libro del desasosiego Pessoa dice haber preferido morirse, y quizá porque la propia naturaleza de sus observaciones son las de un invitado a un día que no pidió, se lee como el diario de un muerto hablando de la belleza –“Escribo dejando que las palabras me hagan fiestas, niño pequeño en su regazo… hago paisajes con lo que siento. Hago fiestas de las sensaciones.”- entre la torpeza rara de un mundo que insiste en tratarle como a un vivo. Hacer firmar a Bernardo Soares esos fragmentos debía ser una forma simultánea de desobedecer y seguir la corriente al mundo que le tocó vivir.
martes, 2 de agosto de 2016
balsas idénticas, distinta piedra
A veces la metáfora, como observó Pessoa, es más real que lo real. Lo
que no quiere decir que la realidad no se defienda: treinta años después de que
José Saramago escribiera La balsa de piedra –la historia de la separación
geográfica de la península ibérica y su flotación libre respecto a Europa- el
gps que llevamos excluye a Portugal de Europa central, dejándolo como único
país encuadrado en Europa occidental.
Hechos de la misma piedra en unas cosas –suelo conquistador y
conquistado-, y de la misma balsa en otras –progreso geográfico en el siglo XV,
clima, gastronomía- en el siglo XX España y Portugal incluso abordan la balsa
al mismo tiempo y desde la misma piedra: a igualdad casi exacta de longevidad
en la dictadura sufrida respectivamente a manos de salazar y franco, no parece
haber servido para crear vínculos entre naciones que se parecen demasiado como
para que esa miopía no parezca algo peor.
La balsa del carácter portugués y la piedra frecuente del español asoma
en la lentitud, a veces asombrosa, que puede masticarse mientras esperas la
comida en un restaurante, y recíprocamente, en la mala educación que transpira,
desde allí, la prisa y las formas abruptas españolas. Sonríen las páginas de
ambos al advertir que algunos textos periodísticos de Lobo Antunes parezcan
escritos en España por Juan José Millás, y al revés.
Uno no sabría decir qué une a portugueses y españoles más de lo que
nos une a italianos, griegos o argentinos, pero no es solo la proximidad
geográfica. Alemania lleva tantos siglos unido a Polonia y Francia como
invadiéndolos. Y ese algo en común podría ser la comodidad que uno siente en
casa ajena cuando reconoce suficientes elementos familiares. Lo que viene a
decir acaso que un país en el que la vida parece ser un acto amable, lúdico o
acogedor tiene más opciones de generar relaciones cordiales con el resto. O al
menos, aplicado a nuestro caso, con otro país en el que eso sea una prioridad.
Mi país es lo que el mar no quiere –escribió un poeta portugués. Eso
explicaría que sea el Mediterráneo, y no el Atlántico, el que parezca acogerles
sin problemas: son más europeos, o lo son de forma más natural, menos crispada,
de lo que ser español exige ser europeo solo cuando no se está siendo lo
anterior. La sociabilidad del portugués parece descender de Almeida Garrett más
que de Pessoa. Afables, tranquilos, conciliadores, la dieta mediterránea les
incluye pese a que la dieta del carácter exhiba digestiones tan distintas de
las nuestras.
La financiera no está entre las que nos separa: con sus principales
bancos intervenidos en la actualidad, y dos años después de que el rescate europeo
dejara al desnudo el armazón político y empresarial, la burbuja de inversión
nefasta que inflara la economía lusa durante décadas parece henchida del mismo
aire que aún sopla en España: especulación, fraude en las agencias de
clasificación (léase también mecanismos gubernamentales), sobreprecios cobrados
como fianza política, y estafa bancaria al servicio de la remuneración variable
de sus dirigentes.
Con los años Saramago adquirió razones más sólidas, o más habitadas,
para privilegiar a España frente a su país natal, pero trató con elegancia la
convivencia necesaria de quienes, apresados en una isla que flota a la deriva
en dirección a Estados Unidos, vertebran la novela encarnada en cinco seres de
ambos países que cruzan las fronteras seguidos de un enjambre de pájaros como
los que anuncian a los náufragos la existencia de tierra.
Saramago, que acabó exiliado en una isla que ni es
Portugal ni, en la protección urbanística ligada a César Manrique, del todo
España, honra así lo que John Donne dejara escrito en los días en que Portugal,
España e Inglaterra surcaban los mares para sembrarlos de fronteras: "Ningún hombre es una isla, completo en sí
mismo. Cada hombre es un fragmento del continente, una parte del todo. Si el
mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, tanto si
fuera un promontorio, como si fuera la casa de uno de tus amigos o la tuya
propia: la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy unido a toda
la humanidad, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por
ti."
lunes, 1 de agosto de 2016
Las 1001 cláusulas
Acaso en la dificultad de asociar cada noche con una cláusula, cuando
Miguel Gomes estrenó la historia de la deriva social de Portugal a raíz de los rescates
recientes de la Unión Europea que es su trilogía Las 1001 noches (2015), ubicó
al principio de la primera película un esperpento en el que una delegación
europea encargada de negociar –imponer- los ajustes fiscales necesarios, acaba
entregada a un chamán africano que les proporciona un mejunje que genera una
erección permanente. Deshacerse de ella acaba siendo un problema más importante
que la negociación, y eso conecta con el armazón que vertebra las miles de
páginas de las 1001 noches: la necesidad del sultán de ser entretenido con algo
lo suficientemente convincente como para no decapitar a la mujer con la que
duerme esa noche.
La noche de los ajustes fiscales que en España dejara la pátina que higieniza
a un gobierno corrupto hasta la médula, y una reforma laboral que precariza el
empleo podría ser en Portugal una mirada algo más resignada y tranquila donde
en nuestro país es pasmada y complaciente, como si al mapa de edificios
abandonados en Lisboa durante los años más duros de la crisis financiera
reciente -2011/2014- se sobrepusiera hoy, con normalidad esperable, el mar de
grúas que se reparten la capital.
En 1843, el cruce de Lawrence Stern y G.K. Chesterton que es Almeida
Garrett escribió su Viajes por mi tierra como si un mapa: “Pavimentad carreteras, haced ferrocarriles, construid pajarotes de
Ícaro para andar cada cual más deprisa esas horas contadas de una vida toda
material, molesta y espesa como habéis hecho la que dios nos dio… reducidlo
todo a cifras, todas las consideraciones de este mundo reducidlas a ecuaciones
de interés corporal, comprad, vended, especulad. Después de todo esto, ¿en qué
salió ganando la especie humana? En que hay unas docenas más de hombres ricos.
Y yo pregunto a los economistas políticos y a los moralistas si han calculado
ya el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo
desproporcionado, a la desmoralización, a la infamia, a la ignominia crapulosa,
a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico”.
Garrett lo era –rico. Pero veía la noche en el día: “No soy reacio a admitir prodigios cuando no
sé explicar los fenómenos de otro modo. El Pinar de Azambuja se ha mudado. Cuál
de entre tantos Orfeos que la gente ve y oye por ahí fue el que obró la
maravilla es más difícil de decir: ¡Son tantos, tocan y cantan todos tan bien!
¿Quién sabe? Se juntarían, harían una compañía por acciones y negociarían un
préstamo con que fácilmente se obraría entonces el milagro. Es como se hace
todo hoy en día; así es como se pasó del tesoro al banco, del banco a las
empresas de crédito... ¿Pero dónde está, entonces, el pinar de Azambuja?... Yo
se lo diré: está consolidado. Y si no saben lo que esto quiere decir, lean los
presupuestos, vean la lista de los tributos, pásense por los ojos los contratos
de crédito.”
La dificultad de entender, en 1843 o en 2006, el eco preciso de lo
que parece un aire hasta que lo devasta todo tiene en la película de Gomes episodios
más explícitos (el que concurre en el intento de patrocinar un chapuzón
invernal de los empleados de una fábrica, o el de la pareja de jóvenes que
asiste al abismamiento de quienes, ya mayores, no tienen cómo vivir dignamente),
más sutiles (el del bandolero que no termina de serlo y que vaga por los
alrededores de una población, más como un espectro de la renuncia a la autoridad
que como quien vive de dañar a los demás) o más irreales (el del hombre
atrapado en la tela de cazar pájaros).
Pocos más simbólicos que el del gallo que mantiene despierto a una
población al cantar solo de noche. Incapaces de entender el hecho, y ante la
perspectiva de ejecutarlo, un juez es encargado de asistir a su canto
enjaulado. Donde los demás solo escuchan su monocorde graznido, el juez
dictamina haber entendido nítidamente lo que dice, y que es una advertencia por
los tiempos que llegan.
Necesitado de un rescate financiero, el primer banco del país –Caixa Geral- acaba de obtener 2.700 millones de euros del Banco Central Europeo a cambio de cerrar oficinas y enviar a la noche del paro a 2.500 personas. Algunos de los consejeros del banco serán forzados por Bruselas a cursar un máster exprés de reciclaje, por si sus méritos como gestores no fueran obvios. A cientos de kilómetros, en Madrid, una de las oficinas más visibles de la ciudad queda a unos metros de la sede nacional del pp. Garrett, que sin salir de su país halló un mundo entre dos ciudades, habría apreciado las ventajas simbólicas de la proximidad.
Necesitado de un rescate financiero, el primer banco del país –Caixa Geral- acaba de obtener 2.700 millones de euros del Banco Central Europeo a cambio de cerrar oficinas y enviar a la noche del paro a 2.500 personas. Algunos de los consejeros del banco serán forzados por Bruselas a cursar un máster exprés de reciclaje, por si sus méritos como gestores no fueran obvios. A cientos de kilómetros, en Madrid, una de las oficinas más visibles de la ciudad queda a unos metros de la sede nacional del pp. Garrett, que sin salir de su país halló un mundo entre dos ciudades, habría apreciado las ventajas simbólicas de la proximidad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)