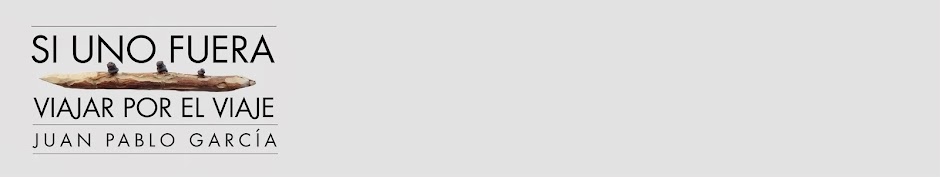martes, 17 de abril de 2018
domingo, 15 de abril de 2018
La música de las esferas negras
Como si una profecía sobre el valor y densidad de
lo musical en Alemania, Wagner acuñó la idea de obra de arte total, no para ponderar
mejor la que constituía su oficio, sino para integrar todas las artes interpretadas a
la vez. Hoy, uno puede salir de un museo de las vanguardias en Berlín, caminar
unos metros y entrar en otro donde la arquitectura remozada es tan admirable
como las esculturas del mundo antiguo que alberga, y de camino a cualquiera de
sus teatros de ópera pasar delante de un museo del cine o de sus espacios que
albergan teatro. Pero la idea ya existía antes de Wagner, en cierta cualidad
del genio alemán para el que la acumulación de saberes parecería una tradición
que va de Goethe a Humboldt, de Gauss a Röntgen, de Einstein a Mies van de Rohe.
Goethe, que comparte con Schiller una estatua en la
ciudad de Weimar y que después de conocer como nadie sus pensamientos llegó a
conocer como nadie el cráneo de su amigo difunto al tenerlo con él tras su
muerte, dijo de éste algo que J.P. Eckerman recogió en su libro de
Conversaciones con él (libro que Christopher Isherwood se dio a sí mismo en su
encarnación como personaje en Adiós a Berlín) y que se proyecta hacia delante
como una advertencia no escuchada: “por
causa de su orientación filosófica ha llegado al extremo de situar a la idea
por encima de la naturaleza; es más, llega incluso a aniquilarla. Convierte en
hechos todas sus ideas, tanto si son acordes con la naturaleza como si la
violentan”.
En el camino tortuoso hacia su destino actual como
himno europeo, la novena sinfonía de Beethoven, reclutada para la causa nazi,
sonaba cada 20 de abril por la megafonía de las ciudades alemanas para celebrar
el cumpleaños de hitler, y en ello quizá la estatua de Schiller, autor de la oda
a la alegría, da la espalda al Konzerthaus desde el centro mismo de la
Gendarmermarkt, en Berlín. Allí donde precisamente la interpretación de la
novena sinfonía -estrenada en el Konzerthaus en 1826- fue el último acto
público de la RDA antes de su caída un día después en octubre de 1990.
Como ocurrió con todas las artes al contacto con el
nazismo, la música que salía de manos judías fue anatemizada aunque para ello
hubiera que trasponer al sabido argumento de conspiración milenaria el de
modernidad destructiva. Como Bruno Walter u Otto Klemperer en el podio, Arnold
Schoenberg o Kurt Weill ardieron en los atriles de las orquestas alemanas.
Cuanto director de orquesta, cantante, instrumentista o profesor de música
judío tuviera un empleo lo perdió en 1933.
Solo
durante los once años que van desde 1933 a 1944 se estrenaron en Alemania 164
óperas. Es arduo saber si justo el papel concedido a la música por los órganos
propagandísticos nazis no sembró las bases de la proliferación actual de
espacios para la ópera y las músicas sinfónicas y de cámara en Alemania. “El público consideraba el concierto como
una ceremonia religiosa. Su tenso y devoto entusiasmo oprimía como un dolor de
cabeza” -escribió Christopher Isherwood en su testimonio de aquellos días,
Adiós a Berlín.
Las
orquestas posibles o imposibles eran demandadas por los nazis por doquier: en
pueblos ocupados donde los músicos locales habían de actuar para los oficiales,
en agrupaciones estables dentro de las propias ss, en cafés y cabarets dentro
de los propios guettos. La música de Wagner, Beethoven, Schubert o Bruckner era
interpretada en los propios campos de exterminio por orquestas estables
formadas por prisioneros. La música estaba presente en ejecuciones y torturas,
cantar estaba entre las demandas que acompañaban los trabajos más extenuantes. Uno
de ellos pudo haber incluido tocar la obertura que hitler llegó a esbozar.
El
cine reciente ha contado esa pulsión de la sensibilidad inserta como un infarto
controlado dentro la insensibilidad: en La lista de Schindler (1993) un oficial
de las ss halla un piano en medio del desalojo violento del gueto de Varsovia e
interpreta en él una suite de Bach. En El pianista (2002), al ser descubierto el
protagonista por un oficial, éste le pide que toque algo. El Nocturno de Chopin
salvó la vida del pianista judío, al que el oficial -Wilhelm Hosenfeld- ayudó a
sobrevivir hasta la llegada inminente del ejército ruso.
El mismo año que Claude Lanzmann presentó su
documental El último de los injustos (2013), Deutsche Gramophon editó un
documental dirigido por Dorothee Binding y Benedict Mirow, que recoge, no solo
las músicas compuestas en el campo de concentración de Theresienstadt y que Anne Sofie Von Otter recuperó en un disco seis años antes,
también un estremecedor documental que aúna a varios de los instrumentistas
tocando allí donde las piezas fueron creadas, incluyendo a uno de los músicos
–Coco Schumann- que sobrevivieran al campo, acompañando el retorno de los
únicos sonidos que no hablaran de muerte, o de su eco inconcebible: la melodía que los presos ensayaban
en la nave que contenía los aseos, a escasos metros de los crematorios, era la
Oda a la alegría, de Schiller.
Incluso sin necesidad de representar que Theresienstadt era un campo distinto que el nazismo empleó como artefacto
propagandístico, lo era: hasta cuatro conciertos tenían lugar a diario. La
ópera infantil de Hans Kràsa –Brundibar- fue interpretada más de 55 veces,
siendo, a pesar de ello, raramente el mismo reparto: los niños eran enviados a
Auswitchz. Solo 250 de los 11.000 que albergaran sus muros sobrevivieron.
Violette Jacquet-Silberstein, violinista en la orquesta de mujeres que tocara
en Auswitchz, vivió para ver bajar de los trenes a esos niños solo para
corroborar cómo la música apenas salvaba tanto como lo hiciera la mera suerte,
y fallecida en febrero de 2014, acaso también a tiempo de ver el documental de
Lanzmann, o el de Binding y Mirow. Quizá ya por entonces su memoria le había
puesto a salvo de reconocerse en quienes aparecen en ellos. Sesenta años antes
o después, de qué forma, sin la sensación de irrealidad permanente, de teatro
absurdo y trágico, podía sobrevivirse en Theresienstadt o Auswitchz
sin volverse loco. Privados de partituras, la mayoría de los músicos de Theresienstadt
tocaba de memoria. A cuántos no salvaría el tener que recordar cada día miles
de acordes y no lo que, como las ventanas o los somieres, no servía para
alimentarles.
Willhem Fürtwangler que, al contrario que Karajan, no hubo de perder el control de un concierto de Los maestros cantores para ganarse el desdén de hitler, defendió tras la guerra el derecho de nazis y no nazis a refugiarse en la música de Beethoven en tiempos en que ese era el único búnker que protegía realmente las vidas de quienes escuchaban cuantos sonidos pudiera producir el horror desde la mañana a la noche. Años después, en sus viajes por escenarios europeos y norteamericanos, era “obligado a salir a saludar incluso desmesuradamente, lo que le dedicaban eran más absoluciones de penitencias comunitarias que ovaciones” – escribe Batista.
La misma sede de la Filarmónica de Berlín (aunque no el mismo edificio) en la que Furtwängler dirigiera sinfonías de Beethoven en los cumpleaños de hitler acoge, cuando vamos, un programa dedicado a Mendelssohn, judío alemán del siglo XIX permitido fugazmente y prohibido después, al extremo de encargar, y conseguir, de carl orff que reescribiera la música de aquel, quizá para compensar que la propia sinfonía postrera de Beethoven fue encargada por la Sociedad Filarmónica… de Londres.
Willhem Fürtwangler que, al contrario que Karajan, no hubo de perder el control de un concierto de Los maestros cantores para ganarse el desdén de hitler, defendió tras la guerra el derecho de nazis y no nazis a refugiarse en la música de Beethoven en tiempos en que ese era el único búnker que protegía realmente las vidas de quienes escuchaban cuantos sonidos pudiera producir el horror desde la mañana a la noche. Años después, en sus viajes por escenarios europeos y norteamericanos, era “obligado a salir a saludar incluso desmesuradamente, lo que le dedicaban eran más absoluciones de penitencias comunitarias que ovaciones” – escribe Batista.
La misma sede de la Filarmónica de Berlín (aunque no el mismo edificio) en la que Furtwängler dirigiera sinfonías de Beethoven en los cumpleaños de hitler acoge, cuando vamos, un programa dedicado a Mendelssohn, judío alemán del siglo XIX permitido fugazmente y prohibido después, al extremo de encargar, y conseguir, de carl orff que reescribiera la música de aquel, quizá para compensar que la propia sinfonía postrera de Beethoven fue encargada por la Sociedad Filarmónica… de Londres.
viernes, 13 de abril de 2018
Cimientos del puente
El puente entre lo real y lo irreal, que hiciera la fama y la fortuna de Spielberg en sus comienzos- es, a las puertas de su séptima década de vida, uno entre el presente y el pasado. Lo es cada una de sus tres últimas películas rodadas hasta 2016 -War horse, Lincoln y El puente de los espías. Y lo que en sus lejanas historias de extraterrestres fuera la proximidad con lo humano, en sus últimas viene siendo la de otros extraterrestres, solo en apariencia más similares al hombre, al contacto extrañado y no bien acogido, con lo humano general.
Más interesantemente, lo que viaja por ese puente hacia el pasado viene
siendo, de vuelta, un carril que aspira a traer cosas nuevas, y no siempre
amables, sobre la condición aceptada de la identidad norteamericana. Si en
Lincoln no costaba ver la peripecia de Obama pugnando por ser lo que nadie
parece dispuesto a esperar de un presidente, atribulada y cambiante relación
demócrata-republicana incluida, en El puente de los espías, la elección de un
abogado insobornable para defender a quien ya ha sido juzgado antes de empezar
cuenta del sistema de libertades de ese país algo que pudiera no necesitar de
una guerra fría para suspender derechos o considerarlos un lujo prescindible.
El abuso policial o la barbarie hecha índice de posesión de armas es un muro
más alto que el de Berlín y no menos atroz.
Incluso sostenido por un retrato, clásicamente spielbergiano, de un
héroe demasiado perfecto para tener nacionalidad o hablar en una lengua que
pueda ser entendida, los dos bandos que sostienen la historia, superpuestos a
los obvios, son un puente entre ideas irrompibles: una, que la verdad está al
servicio de la ventaja negociadora. Otra, que en una guerra a veces lo más
difícil es saber quién la gana.
Si las argucias con que uno y otro bando –el norteamericano, el
soviético- camuflan y revenden la verdad y la desconfianza recuerdan sin
problemas a cualquier ronda de negociación actual de la Organización Mundial de
Comercio, la noción de rehenes y escudos humanos trasciende épocas y países
para hablar, como el mejor cine de Spielberg, de un conflicto moral que se refugia
en individuos para huir de la sociedad, y vuelve a esa intemperie una vez que
el héroe hace lo que puede.
Como la verdad más allá de sistemas políticos totalitarios –la URSS post
Stalin- o fantasmagorías hechas en casa con el mismo manual de instrucciones
que las bombas –el macartismo-, los individuos que ya no son de nadie
atraviesan la película como la sospecha o la posibilidad de jugar con ventaja:
la vulnerabilidad del espía ruso en manos de su país una vez devuelto no es muy
distinta de la que gravita sobre el piloto norteamericano una vez vuelto al
suyo. La misma posibilidad de traición, la misma fe gratuita en que confiar en
él sea menos rentable, y más inmediato para la tranquilidad nacional, que
creerle culpable, sea cual sea la realidad. Que al cabo es indemostrable, como
la ideología sometida a demasiada presión.
El guión es brillantemente honesto al ubicar la lupa sobre el culpable
obvio –el espía ruso- y hacer depender de él la suerte de un segundo rehén en
manos rusas. En una película sobre héroes improbables –el abogado es puro
dechado de las virtudes, tan preferidas como fácilmente fraudulentas, en que a
su país le gusta verse encarnado- hacer depender el heroísmo verdadero, íntimo
y a costa propia, resulta el de quien más daña la sociedad estadounidense en
tiempos de guerra.
Como la verdad, la mayor mentira también espera al final para mostrarse: “No importa lo que piense la gente”
–dice ese abogado/Hanks al piloto que vienen de intercambiar y que le jura que
no le han sonsacado nada. Solo que eso –lo que piense la gente- es la causa del
delirio paranoico que combaten. Justo eso –la gente- atenta contra la vida de
un hombre cuyo trabajo –defender la verdad- parece incompatible con el modo de
vida americano. Justo eso –lo que la gente llama pensar cuando es apenas
preferir- lo que hace a uno –piloto- jugarse la vida, y tener que matarse antes
de caer en manos enemigas- y al otro –abogado- ir a defender la vida de un
soldado sin que el gobierno que se lo pide se muestre en público a favor de ese
mismo empeño.
La frase que recurrentemente repite el espía soviético cuando le
preguntan si tiene miedo –“¿serviría de
algo?”- habla, finalmente, del puente real que en todo conflicto entre
países elige las aguas más frías debajo para negociar, chantajear o exigir en
nombre de la seguridad nacional o la defensa de un modo de vida que para
generar estupidez, crueldad y crimen solo necesita una pista que poder anunciar
como rehén en manos enemigas. Congelado en un tiempo distinto del mismo país,
quien espera en ese puente en la escena clave, a un lado y a otro, también es
Frank Capra.
Su traslación al Berlín actual podría parecer exagerada hasta que en otro puente, este de semana santa, asoma Jia Jia, artista china residente en Berlín desde hace años, que dice no poder relacionarse con compatriotas porque todos los chinos que halla en la ciudad son espías. Y no bromea un ápice.
Su traslación al Berlín actual podría parecer exagerada hasta que en otro puente, este de semana santa, asoma Jia Jia, artista china residente en Berlín desde hace años, que dice no poder relacionarse con compatriotas porque todos los chinos que halla en la ciudad son espías. Y no bromea un ápice.
miércoles, 11 de abril de 2018
Hacer el teatro y no la guerra
Nacido el mismo año en que hitler fue nombrado canciller, el dramaturgo británico Michael Frayn debe parte de su fama a sendas obras sobre Alemania -Copenhague (1998) y Democracia (2003)- que transcurren, física o mentalmente, fuera de Alemania. La primera sugiere, repetida, una conversación secreta mantenida en Dinamarca en 1941 entre un físico alemán y uno danés que podría haber cambiado el curso de la guerra. La segunda, cómo la reconstrucción de la confianza de un país se hizo con un gusano inserto en el corazón del sistema.
La
conversación real entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, permitida por la
Gestapo tanto como vigilada, refleja la búsqueda de la capacidad nuclear que
desequilibrara la guerra en una carrera que la Alemania nazi ya solo podía
ganar subido a ella. Es el relato tortuoso de la exhumación de una amistad
antigua y una rivalidad aún vigente. Y desde Heisenberg, la reconstrucción de
sus dudas, sigilosamente cuidadas, acerca de la propia voluntad para negar a su
país la capacidad atómica.
La
responsabilidad individual para crear o impedir semejante poder –“dentro de la cabeza uno dobla para los dos
lados”- convive en éste con la fidelidad, sentimental y atormentada, a su
país, y en Bohr con la necesidad opuesta, limpia y clara, de librar al mundo de
una amenaza que ya es mortal sin necesidad de bombas atómicas. Es esencialmente
una conversación que lucha por no decir lo que necesita saber y por no
preguntar lo que vino a saber o a confesar –“seguimos con el reactor porque ahora no corríamos el riesgo de producir
a tiempo el plutonio suficiente para hacer una bomba”- Y eso entronca con
lo que en la magnífica Democracia, basada también en hechos reales, Frayn puso
a Willy Brandt a hablar con su secretario personal sin saber que éste es un
espía ruso que acabará con su carrera al ser descubierto.
En
tiempos de sospecha y paranoia el silencio es un lenguaje más, pegado al que
hablan todos. En Copenhague los protagonistas son amigos y el silencio se les
pega a las ropas. En Democracia el proceso es más complejo: Brandt desconfía
del recién llegado y solo al final, culminado su nombramiento como Primer
ministro socialista, la dependencia del secretario habrá alcanzado, y amparado,
secretos de alcoba, que creen un nuevo silencio, íntimo pero igualmente
destructivo.
Ambas
obras hablan del ingrediente o la fórmula que falta para poder lograr un arma. Literalmente
en la primera. Más sutil en la segunda, dado que la munición personal que
almacena el espía se mezcla en su cabeza con el aprecio inevitable que siente
por el hombre excepcional que lidera el país cuando todo estalla y ambos son
devueltos a las sombras respectivas: uno a Rusia, otro a la sede de su partido,
expulsado del parlamento.
Un
texto es de quien más sufre, y si en Democracia hay una víctima, en Copenhague
hay dos: sin poder negar su trabajo para el gobierno nazi, Heisenberg dice
haber practicado la única resistencia posible: la capacidad científica al
servicio del error humano, la física en manos de la equivocación. De la equivocación
buscada, defiende. La única que podía retrasar lo suficiente la consecución de
la bomba alemana para que la bomba estadounidense terminara el trabajo.
Dentro
y fuera del texto de Frayn, Bohr y Heisenberg bien pudieron hablar de otro
reactor puesto en marcha precisamente en Dinamarca tres años antes, éste por
Bertolt Brecht, que escribió su Terror y miseria del tercer Reich (1938) durante
su exilio en una isla danesa antes de partir hacia Paris, donde se estrenaría
ese mismo año. Dividida en 24 escenas y basada en testimonios y noticias
aparecidas en la prensa, contiene todo tipo de miedos a medida: desde el que
acarrean ciudadanos cuya mera miseria les hace ya cómplices posibles de
simpatías comunistas, al que lleva a un juez encargado de atender un caso de
violencia y robo nazi a una joyería judía a pasar, en apenas un rato, por todas
las sentencias posibles, ninguna de las cuales le priva de ser deportado.
Los
físicos que dan nombre a la escena 8 advierten la respuesta a un dilema
gravitacional a partir de la solución dada por Einstein solo para calificarlo
en alto, un instante después, de sofisma judío por miedo a que alguien pueda
estar escuchando. Un maestro que ya siente llegar la delación de su hijo a las
juventudes hitlerianas y se pregunta en alto cómo expresar a cambio cuanto
quisieran oír dice “cómo saber qué
quieren que haya sido Bismarck”. Un miembro de las SA que anima a un obrero
a fingirse contrario al régimen para así poder enseñarle a reconocer a quien
podría condenarle por ello, acaba trayendo la ruina al hombre con el que jugara
a buscarse la ruina.
Cuanto
miedo pusiera Brecht en quienes quedaron en Alemania había sido volcado contra
él el mismo año en que hitler fue nombrado canciller: escrita tres años antes,
su obra La medida (1930) fue interrumpida por la Gestapo y quienes la
organizaran, acusados de alta traición. La fábula didáctica que mostraba a
cuatro agitadores rusos ayudando a esparcir el marxismo en China mostraba una
razón explícita para el temor nazi y otra distinta, solo disponible en el caso
de que se molestaran en leerla: llamando a la revolución, mostraba una
alternativa al nazismo en la que sus métodos –“no matar no nos está permitido aún”- se parecía demasiado a los
planes alemanes para el mundo.
Irónicamente, el mismo año en que Chaplin rodara su magnífica Monsieur Verdoux (1947), cuyo alegato final contra la tiranía del poder aliado con la industria armamentística contribuiría no poco a su expulsión de Estados Unidos en 1952, Brecht hubo de refugiarse en Suiza acusado por el mismo comité de actividades antiamericanas que luego se ensañaría con Chaplin y otros muchos. Cuando éste llegó a Suiza para quedarse, Brecht ya había vuelto a Alemania. Hitler habría apreciado que, como mal menor, el comunismo ganara batallas desde el mismo corazón de quienes lo combatieran aún más que él.
Irónicamente, el mismo año en que Chaplin rodara su magnífica Monsieur Verdoux (1947), cuyo alegato final contra la tiranía del poder aliado con la industria armamentística contribuiría no poco a su expulsión de Estados Unidos en 1952, Brecht hubo de refugiarse en Suiza acusado por el mismo comité de actividades antiamericanas que luego se ensañaría con Chaplin y otros muchos. Cuando éste llegó a Suiza para quedarse, Brecht ya había vuelto a Alemania. Hitler habría apreciado que, como mal menor, el comunismo ganara batallas desde el mismo corazón de quienes lo combatieran aún más que él.
lunes, 9 de abril de 2018
Berlinópolis
En la Alemania de entreguerras del siglo XX creer en algo era una obligación cercada por la hiperinflación, el pago de las reparaciones de guerra impuestas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, y la radicalización política cuyo mayor logro iba a ser hacer recaer sobre la República de Weimar el precio social de una guerra perdida por una generación educada para gestionar un imperio al precio que fuera. Cuando el nazismo recuperó la idea de un imperio de 1000 años solo estaba sembrando el suelo arado previamente en tiempos de paz.
Thea von Harbour, que nació en
una localidad del imperio alemán y murió en la capital de ese imperio
convertido en nación aniquilada, escribió Metrópolis (1926) en medio de ese
tiempo y lo llenó de quienes, confinados en una ciudad subterránea, vivían
exhaustos a costa de pagar con cada gramo de sus vidas el precio impuesto por
quienes vivían arriba, en edificios y calles idénticos a los que Fritz Lang iba
a tomar de Nueva York para rodar, un año más tarde, su adaptación a cine.
Los cincuenta millones de
habitantes que von Harbour puso a habitar en los dos estratos de la ciudad eran
en ese momento el 80% de los que vivían en Alemania. Si es incierto aventurar
que von Harbour llegara a leer alguno de los dos volúmenes en que fue editado
mein kampf entre 1925 y 1926, hitler vío y apreció la película de Lang. Lo que
aquella pudiera leer en la obra de hitler -nacionalización de las masas,
identificación y aniquilación del enemigo, y expansión geográfica hasta ocupar
el país el espacio de su destino- es, aunque detectable en la novela, menos
obvio que lo que aquel pudo, en su mente enloquecida, extraer de la metáfora
harbouriana por la que unos yacían en las sombras, privados de sus derechos y
del espacio para desarrollarlos, y otros prosperaban a plena luz del día a
costa de la sangre de los primeros.
Si von Harbour quería dejar
alguna pista que hitler pusiera seguir sin gran esfuerzo de traducción, no se
esforzó mucho por restar malignidad al científico Rotwang -llegado de lejos,
sombrío, su mente brillante dedicada a la investigación secreta, que habita la
casa maldita de Metrópolis y cuyas claves parecen regidas por el poder de la
estrella de Salomón, que desde cada dintel abre e impide, permite o encierra a
quienes intentan franquear sus muros.
Más vieja que la ciudad, esa
casa “era incluso más vieja que la
catedral y ya existía antes de que el Arcángel Miguel intercediera ante Dios,
sombría y malvada… había sido construida por un mago (a quien siguió la peste)
en siete noches… unas piedras que se desprendieron mataron a quienes osaron
poner la mano en sus muros para tirarlos… parecía como si la plaga que había
seguido al mago se agazapara y asaltara a los hombres que morían sin que se
supiese la enfermedad”.
Von Harbour vivió lo bastante
para ver cómo la división de Berlín parecía imitar la que pusiera en su novela.
Sin el engrudo religioso que inunda la película, extrañamente sin ahogarla, y sin
la malignidad judía marionetísticamente volcada en el científico Rowang, ambos
lados del muro podrían haber defendido su posición en la trama como la de un
bando traicionado por una idea diseñada para buscar su ruina: el lado obrero,
como víctima enésima de la maquinaría capitalista. El lado capitalista, como bando
débilmente entregado a los placeres de la vida sin saber de las condiciones
infrahumanas de otros, y a expensas, en cualquier caso, del poder omnímodo de quienes
lo ejercen en la sombra.
El
mediador entre aquellas dos ciudades simultáneas y la actual capital de
Alemania es, casi un siglo más tarde, una maquinaría igual de incesante y que
parecería similarmente salida de una misma cabeza, esta vez para armonizar la
energía creativa que reluce en tiendas de Prenzlauer Berg, bares en Scheunenviertel,
librerías en Mitte, arquitectura de Potsdamer Platz, galerías de arte en
Alexanderplatz o restaurantes en Kreuzberg.
Así,
la ciudad que concentrara durante cuarenta y un años dos ciudades bajo el mismo
nombre pero en mundos opuestos, oferta hoy un deslumbrante ejercicio de
uniformidad incluso donde su arquitectura observa con ojos de mr. Hyde la
presencia del dr. Jekyll en la acera de enfrente. Y que tiene uno de sus más
obvios reflejos en los carteles pegados en las paredes de cualquier barrio, que
parecerían realizados, si no por el mismo estudio de diseño, sí bajo una
pasmosa uniformidad en la ambición gráfica, como si el baremo en la elección
tipográfica o el simbolismo sin complejos conviviera dentro de cada habitante
que pasa delante de ellos con el gusto por la cerveza, la bollería magnífica,
la arquitectura espléndida o el gusto por sentarse en una terraza en cuanto el
termómetro supera los diez grados.
Ubicado
en uno de los rascacielos de Postdamer Platz, eje del encuentro de las ciudades
antes separadas, el Museo del cine oferta carteles de Metrópolis antiguos y
modernos, honrando el esfuerzo que en
1972 llevó al Archivo Nacional del cine de la RDA a efectuar el primer intento
de restauración del montaje original, añadiendo algunas escenas, pero sin un
guión claro que determinase qué había en la versión original, enésima metáfora
de lo incompleto que cuenta la película. “Estoy
deseando que me pongas nombre” -dice el robot humanoide en la novela al
hombre que encargara su creación.
Al
final de la guerra, los bombardeos incesantes y despiadados sobre Alemania
añadieron un símil más que ya nadie estaba en condiciones de advertir.
Convertido el país entero en una fábrica de armamento, las ciudades
industriales y las que intentaban serlo atrajeron sobre sí millones de bombas
que devastaron el paisaje y a quienes se refugiaban en sótanos que muchas veces
acababan siendo solo otro tipo de horno. Cientos de miles de civiles ardían
bajo las bombas, y los millones de metros cúbicos de hormigón destinados a
búnkeres que en un momento fueron desviados para alimentar la construcción de
estructuras militares -“Cuando la muralla
atlántica estuvo levantada a tiempo para su fracaso, los medios previstos para
los búnkeres se destinaron al traslado de la industria” -escribe Jörg
Friedrich en El incendio, Alemania bajo los bombardeos- volvieron a ser
empleados para fortalecer los búnkeres cuando hitler se resignó a que éstos
fueran “el último hombre” de la
ciudad derruida.
Las industrias que en horarios ininterrumpidos proveían de armamento al reich se refugiaron en el subsuelo acorazado, allí donde von Harbour puso a los obreros a descansar. Cuando éstos subían finalmente a la superficie, veían lo mismo que Lang puso al final de su película. Pero quienes se estrechaban las manos felicitándose hablaban otro idioma.
Las industrias que en horarios ininterrumpidos proveían de armamento al reich se refugiaron en el subsuelo acorazado, allí donde von Harbour puso a los obreros a descansar. Cuando éstos subían finalmente a la superficie, veían lo mismo que Lang puso al final de su película. Pero quienes se estrechaban las manos felicitándose hablaban otro idioma.
domingo, 8 de abril de 2018
Plano inclinado hacia el desastre
Hay procesos históricos que parecen reducirse a un mero ejercicio de compensación: el recluta que recibiera la noticia de la capitulación alemana en una cama austera de hospital y que años más tarde escribiría sus memorias anticipadas en la celda de una prisión, acabó nombrando ministro de armamento a un arquitecto, que a su vez escribió las suyas en otra prisión, tras seguir al pie de la letra los planos de aquel.
De
la austeridad de la celda que acogiera a adolf hitler salió el mapa nítido de
los crímenes contra la humanidad que Alemania iba a cometer como si leyera el
manual de instrucciones que es mein kampf. Pero de esas paredes desnudas salió
también la ensoñación de destino ario que requería el desvarío arquitectónico
que convertiría a albert speer en el hombre más cercano a hitler y al que
debemos dos grandes paradojas: la primera, la transición de arquitecto jefe del
tercer reich al diseño y supervisión de las fábricas necesarias para abastecer
de armamento a su país. Es decir, la responsabilidad simultánea de diseñar un
urbanismo que resistiera los siglos de imperio germánico por llegar, y la de proveer
de bombas, submarinos y tanques a quienes tenían la misión de destruir el
urbanismo ajeno.
Y
una segunda no menos asombrosa: en un reverso de la función anterior, negarse a
ejecutar la orden de autodestrucción total que Hitler firmara quince días antes
de suicidarse. Hay que imaginarse a speer entrando en un despacho del búnker a
recibir una orden como ministro de armamento y salir de él habiéndola leído
como arquitecto incapaz de ejecutar la orden de destruir lo poco del nazismo
edificado que aún pudiera servir de algo a su país una vez perdida la guerra.
Speer
vivió lo suficiente tras su liberación para entender que las fotografías de su
maqueta del Berlín proyectado a dos manos con hitler es lo que quedaría de él
como arquitecto. E incluso sobre esas imágenes debía flotar la bomba verbal que
su propio padre lanzara sobre el régimen nazi al contemplar la maqueta: “todos vosotros os habéis vuelto
completamente locos”.
Mies
van der Rohe llegó a Chicago el mismo año que speer tuvo listos los planos de
la nueva cancillería del reich. Su última obra antes del exilio era la casa
Lemke, al noreste de Berlin. Cuando éste fue liberado en 1966, la casa Lemke aún
seguía presa de la Segunda Guerra Mundial, esta vez bajo supervisión soviética.
Requisada por el ejército rojo en 1945, fue empleada sucesivamente de garaje,
almacén, lavandería y cantina para los empleados de la policía secreta de la Alemania
bajo control ruso. El jardín que da al río había sido asfaltado y convertido en
aparcamiento. Ocho años antes, Brecht había insertado en su Terror y miseria
del tercer Reich (1938) a una pareja que decide no invitar a cenar a los Lemke
para que no insistan en “su escasa
preocupación por la defensa antiaérea”.
La
zona es hoy un tranquilo barrio berlinés de edificios y casas unifamiliares, y
la casa Lemke, un museo que expone arte contemporáneo y que puede visitarse el
mismo día que uno desciende a cualquiera de los búnkeres ordenados construir
por speer en los últimos dos años de la guerra, cuando los bombardeos sobre
Berlín eran devastadores.
Rodeado
de carniceros de primera hora -goering, himmler- hitler acaso vio en speer lo
que él mismo debía pensar como destino abortado de su vida: alguien dotado para
la creación de belleza y armonía, al que se le impone un destino más sagrado
aún. Un pintor frustrado encargando a un arquitecto la supervisión de lo
necesario para destruir el mundo antes de poder edificarlo de nuevo pudiera
tener más que ver con la necesidad de sensibilidad que con la de obediencia: a
esas alturas hitler ya sabía que la única forma que tenía un dios de atender a
algo con interés era buscar a alguien que le demostrara que no lo era. De
cuantas artes pueden ser explicadas a un hombre, la arquitectura es, a un
tiempo, una que permite la opinión de un ignorante y también el respeto debido
a las reglas ocultas que requiere. Speer escribió no haber sentido nunca la
presión de hitler por imponer su criterio.
Y
no es que sus ansías expresivas no pugnaran por compensar sus limitaciones
afectivas: escribe Antonio Batista en La sinfonía de la libertad que hitler dibujó
borradores escenográficos de una ópera de Wagner -Wieland el herrero-, escenas
de otras -El anillo del nibelungo y Los maestros cantores- y, delirio enésimo, una
escenografía para Lohengrin que “emulaba
las reuniones del partido, con sus banderas y parafernalia y, aún peor, con
instrucciones a los directores de orquesta para que el espíritu militar de la
cuadratura que marcaba el paso de marcha se impusiera a la libertad lírica”. El
montaje giró por toda Alemania.
Speer
correspondió a la generosidad de su contratista cumpliendo el sueño enloquecido
de hitler de la única forma posible: devolviéndolo a su condición de
ensoñación. Mientras caminaba diariamente por el patio de la prisión de Spandau
en que penó sus veinte años de condena, speer se imaginó caminando de Berlin a
Heidelberg. Y después, recorriendo el mundo con la ayuda de libros de viajes y
mapas. Desde el
norte de Alemania a Asia empezando por el sur antes de entrar en Siberia,
cruzar el estrecho
de Bering y poner rumbo al sur para finalizar a 35 km al sur
de Guadalajara, en México.
En el proceso, cumplió también otra etapa en el
viaje de hitler hacia la locura: la lectura compulsiva. Speer leyó más de 500
libros en sus tres primeros años en la cárcel. Siendo uno de los pocos jerarcas
nazis que se declararon abiertamente culpables de pertenecer a un régimen
criminal, no le debía costar trabajo pensar que mejor hubiera sido si hubieran
invertido sus destinos: speer acaso habría dado a la Bauhaus la oportunidad de
cambiar Alemania sin tener que sacarla antes de las ruinas, y hitler como
ministro de armamento habría tenido mejor ocasión de volarse la cabeza como
quisiera tras el fallido golpe de estado en 1923.
Mientras
la arquitectura de la conquista nazi se hundía en Stalingrado a principios de
1943, en una zona del desierto de Utah eran levantadas réplicas de bloques de
pisos berlineses en los que ensayar la devastación que los bombardeos aliados iban
a infligir a la capital alemana en los dos últimos años de la Segunda Guerra
Mundial. Construidos por dos arquitectos judíos emigrados a Estados Unidos, los
edificios apenas tenían dos plantas, ya que las bombas usualmente solo
destruían los pisos superiores.
En el modelo real, un hombre permanecía en cada edificio mientras el resto de inquilinos se refugiaba en el sótano. El guardián del refugio patrullaba el edificio y se apostaba finalmente en el caballete del tejado, bajo el que observaba el curso de las bombas a través de una rejilla de observación. El miedo que pasaban tanto los habitantes de la trampa mortal que eran los sótanos, como quien se apostaba en los tejados rezando para que las bombas fueran incendiarias y no explosivas debían ser secretos tan imposibles de transmitir como simultáneamente envidiados por quien experimentaba otro tipo de miedo.
En el modelo real, un hombre permanecía en cada edificio mientras el resto de inquilinos se refugiaba en el sótano. El guardián del refugio patrullaba el edificio y se apostaba finalmente en el caballete del tejado, bajo el que observaba el curso de las bombas a través de una rejilla de observación. El miedo que pasaban tanto los habitantes de la trampa mortal que eran los sótanos, como quien se apostaba en los tejados rezando para que las bombas fueran incendiarias y no explosivas debían ser secretos tan imposibles de transmitir como simultáneamente envidiados por quien experimentaba otro tipo de miedo.
sábado, 7 de abril de 2018
Domingo de resurrección
Nuestro
recorrido turístico por las comisarías berlinesas -tres en una mañana- desemboca
en el edificio de ladrillo rojo, imponentemente almenado, situado en la calle Friesenstrabe.
Como con el aeropuerto de Tempelhoff, uno no puede evitar verlo tal si faltaran
las banderolas nazis que cuelgan de ellos en las fotografías simulando
etiquetas de una era que se hubiera apropiado de cuanto contaminaron como si
esos edificios no hubieran estado ya allí antes.
La
puerta que franqueamos da a un pasillo angosto, ominosamente coronado por una
alambrada. Dentro, en una de las dependencias en que decenas de miles de
ciudadanos inocentes pasaron en ellas el terror de que su inocencia no les salvara
de la culpabilidad que se cernía sobre ellos -escritores, cineastas, profesores,
artistas, homosexuales, judíos- como una banderola más, postales de colores
vivos cuentan hoy a quien quiera cogerlas las bondades de una policía
normalizada.
A
esta dependencia llegó hoy, antes que nosotros, un ciudadano probablemente
alemán, a devolver una cartera hallada ayer. Como si tanta inocencia en vano
sobreviviera, reencarnada en varias generaciones, hasta poder ser
orgullosamente paseada, cuanto dinero y tarjetas de crédito tuviera la cartera,
sigue en ella.
Un
amigo que ha pasado varios veranos en Berlín cuenta cómo su preocupación
inicial por dejar la mochila siempre a la vista, donde pudiera vigilarla, duró
lo que la explicación de un oriundo: nadie quiere tus cosas. La causa de la
ausencia de cortinas en las ventanas es leída bajo el mismo prisma: a nadie le
interesa lo que hagas en tu casa.
Alemanía, demonizada de continuo en la prensa española por negarse sistemáticamente a pactar la mutualización de la deuda, es decir, por negarse a integrar el valor de la deuda pública que emite (incluso a intereses negativos durante los peores años de la Gran Recesión reciente) en un solo bono que la equipare en calidad y rigor a la deuda pública del resto de países de la Unión Europea, incluida la española o la italiana, podría decir en alto mil veces que su cartera de ingredientes-país no tiene nada que ver con la nuestra, y acaso necesitar que un español pierda la suya para que el enorme diferencial de civismo e importancia cultural entre las sociedades europeas muestre nítidamente la clave: si es cierto que todos buscamos lo mismo, también lo es que cada país encuentra lo que quiere encontrar.
Alemanía, demonizada de continuo en la prensa española por negarse sistemáticamente a pactar la mutualización de la deuda, es decir, por negarse a integrar el valor de la deuda pública que emite (incluso a intereses negativos durante los peores años de la Gran Recesión reciente) en un solo bono que la equipare en calidad y rigor a la deuda pública del resto de países de la Unión Europea, incluida la española o la italiana, podría decir en alto mil veces que su cartera de ingredientes-país no tiene nada que ver con la nuestra, y acaso necesitar que un español pierda la suya para que el enorme diferencial de civismo e importancia cultural entre las sociedades europeas muestre nítidamente la clave: si es cierto que todos buscamos lo mismo, también lo es que cada país encuentra lo que quiere encontrar.
jueves, 5 de abril de 2018
pared con pared
Realizada casi una década antes de que Chaplin pudiera parodiarla en Tiempos modernos (1936), Berlín, sinfonía de una ciudad (1927) volvía a las pantallas de cine en enero de 2013 en Madrid apenas unas semanas después de que la película de Chaplin lo hiciera fugazmente. Alejado el tiempo de ambas hasta fundir esa década en un mismo lapso, es la de Walter Ruttman la que parecería honrar a la de Chaplin en ese plano breve de los pies inconfundibles de Charlot en la pantalla de un cine berlinés de la era.
Rodada
a escasos siete años del nombramiento de hitler como canciller, el retrato del
Berlin industrial que amanecía y anochecía entre las fábricas que muy pronto
incendiarían el mundo, parece estar hecha para anticipar cosas que solo
ocurrirían años después: un grupo de soldados alemanes, que uno no podría
distinguir de los que invadirían Polonia doce años más tarde, marcha por las
calles de la capital alemana como si ya se dirigieran hacia las cercanas
fronteras del este.
Un
hombre discute con otro en plena calle, hay un empellón y en un instante hay
decenas de transeúntes alrededor, separándoles, impidiendo el altercado en una
imagen que sonrojaría a quienes, de entre esos, aún siguieran vivos al final de
la guerra, en 1945, afirmando que no sospecharon nada, que el nazismo se tornó
un brazo criminal sin que sucediera delante de sus ojos.
Ese plano, finalmente, en que en un ring se suceden, acto seguido, un brutal combate de boxeo y parejas bailando al son de una orquesta salida de la nada, como si la sangre contribuyera al mejor deslizarse. Cuantos de quienes vieron la película el año de su estreno la verían ya como un artefacto capaz de venir no del pasado sino del futuro. Cuántos de esos espectadores verían en esos tres judíos que caminan juntos algo que ya no estaba delante de sus ojos cuando lo veían fuera de los cines, sino más lejos.
Nacido seis días después de que la segunda de las bombas atómicas fuera lanzada sobre Nagasaki, a apenas quince días de que la Segunda Guerra Mundial acabara, Win Wenders rodó cincuenta años más tarde El cielo sobre Berlín (1987), la historia de dos ángeles que recorren la ciudad, invisibles a todos salvo a los niños pero escuchando los pensamientos de sus habitantes, y en el caso de uno de ellos, enamorándose de una mujer que le lleva a renunciar a las ventajas de la inmortalidad. Privados, salvo unas pocas líneas, de voz propia salvo para relatar la inmensidad del tiempo que llevan en la tierra, es la historia de quienes sufren la soledad de sus voces interiores sin consuelo o contravoz posible. Y que, en la memoria de los ángeles, permite visualizar el que, apenas medio siglo antes, recorrieran esos mismos autobuses en medio de la ciudad incendiada en la que, sin buscarlo el guión, se ven alemanes de 1945 rebuscando entre los escombros en busca de, precisamente, voces que alertaran de vida bajo las ruinas.
Ese plano, finalmente, en que en un ring se suceden, acto seguido, un brutal combate de boxeo y parejas bailando al son de una orquesta salida de la nada, como si la sangre contribuyera al mejor deslizarse. Cuantos de quienes vieron la película el año de su estreno la verían ya como un artefacto capaz de venir no del pasado sino del futuro. Cuántos de esos espectadores verían en esos tres judíos que caminan juntos algo que ya no estaba delante de sus ojos cuando lo veían fuera de los cines, sino más lejos.
Nacido seis días después de que la segunda de las bombas atómicas fuera lanzada sobre Nagasaki, a apenas quince días de que la Segunda Guerra Mundial acabara, Win Wenders rodó cincuenta años más tarde El cielo sobre Berlín (1987), la historia de dos ángeles que recorren la ciudad, invisibles a todos salvo a los niños pero escuchando los pensamientos de sus habitantes, y en el caso de uno de ellos, enamorándose de una mujer que le lleva a renunciar a las ventajas de la inmortalidad. Privados, salvo unas pocas líneas, de voz propia salvo para relatar la inmensidad del tiempo que llevan en la tierra, es la historia de quienes sufren la soledad de sus voces interiores sin consuelo o contravoz posible. Y que, en la memoria de los ángeles, permite visualizar el que, apenas medio siglo antes, recorrieran esos mismos autobuses en medio de la ciudad incendiada en la que, sin buscarlo el guión, se ven alemanes de 1945 rebuscando entre los escombros en busca de, precisamente, voces que alertaran de vida bajo las ruinas.
El
guión de Wenders, Peter Handke y Richard Reitinger añadió entonces al silencio
con que los ángeles acompañan su amor por los libros -ningún ángel más aparece
en las calles pero parecen llenar las escenas de la biblioteca- el que muchos
de ellos, representados por un impagable Robert Falk, hayan dado ya el paso de
convertirse en humanos. Rodada apenas dos años antes de que el muro de Berlín,
tan presente en la película, cayera, generó una secuela -Tan lejos, tan cerca
(1993)- en la que el segundo de los ángeles también se vuelve humano, esta vez
para experimentar la peor soledad y el desamparo, desayudado por un ángel demoníaco
que parece buscar su caída hasta que le ayuda a redimirse y con similar mezcla
de ingredientes: el nazismo como sombra social no desvanecida y el cine como
trasfondo, en la primera encarnado en un ángel devenido en actor rodando en
Berlín una película sobre el holocausto. Y en la segunda, en un engrudo paródico
que hila la venta ilegal de cine porno pagado con armamento nazi.
Para
la primera, Wenders sopesó que los ángeles hubieran sido exiliados en Berlín
por dios como castigo por defender a los hombres tras la Segunda Guerra
Mundial. Rodada en Berlín oeste, para reconocerla hoy sería necesario el don
del ángel reconvertido Falk, que dice sentir a otro ángel aunque no pueda
verlo. El puesto de perritos calientes en el que Falk demuestra sus talentos
aparece en la película justo delante de un edificio de arquitectura
contundente, al que solo las letras pintadas en su fachada identifican como
búnker. Es el mismo, recientemente abierto como muestra sobre el curso del
nazismo en su abismarse, que recorremos esperando ver algo que mejor recuerde u
honre el drama que se vivió en ellos durante los interminables bombardeos que
arrasaron Alemania en los últimos tres años de guerra.
Empleado para narrar, mediante paneles, el ascenso y caída del régimen
nazi, hay que afinar para hallar en él un dato relativo a ese mismo búnker, en
el que en los peores días, llegaron a hacinarse en sus tres plantas 12.000
personas, 5 por m2. miércoles, 4 de abril de 2018
La ciudad legible
En una sala del Neues Museum, la que sigue a la abarrotada habitación de Nefertiti, bustos respectivos de Sócrates, Eurípides y Esquilo hallan, al otro lado de la amplia sala rectangular, una estatua del lector jefe Pedamenope, hallado en Karnak y datado en el siglo VI a.c. Labrada en piedra oscura con forma de bloque cuadrado, es una figura sentada en el suelo y que se abraza las rodillas. Más que un lector parece un oyente.
La
forma en que la cultura aúna extremos halla en Berlin ejemplos explícitos: a
escasos metros de la plaza en que se quemaran libros en la Alemania nazi, la
sede de la Staatsoper alumbra la maravilla operística a su mejor nivel. Y
también ejemplos más discretos: si justo enfrente del edificio diseñado por
Walter Gropius para albergar el archivo permanente de la Bauhaus se halla la
sede de la Unión Demócrata Cristiana, su alianza reciente con el partido
Socialdemócrata acaba de costar el puesto a su máximo dirigente, Martin Schulz,
un hombre que regentó su propia librería durante doce años.
En la peripecia de los maestros de escuela que
aparecen en la narrativa dejada por la Primera Guerra Mundial puede leerse el
destino de sus lecciones: si en Sin novedad en el frente, Erich María Remarque
puso al profesor Kantorek a alentar a sus alumnos contra el deshonor de no
acudir al frente, en La iniciación de un hombre/ 1917, John Dos Passos honraba
al maestro francés en su jardín, -“algo
evocaba en él el siglo XVIII”- rodeado de rosas tardías y caléndulas,
agostadas, desvaídas por el polvo de los transportes de tropas norteamericanas.
Cómo los cuerpos encorvados y cubiertos de lodo tenían caras “como las de los débiles y delicados rostros
de los niños: tiernos y sonrosados bajo el barro y el vello”. La única vez
que, en su Tempestades de acero, Ernst Jünger dice haber visitado a los padres
de un soldado caído es para honrar al hijo de un maestro de escuela; incluso al
rememorar, de anciano, la forja de su carácter en su novela breve y póstuma
Venganza tardía (1991), el relato es el de un niño contra sus maestros. Al
notar cómo el trazo de las notas tomadas durante los cuatro años del conflicto
sugiere dónde debió escribirlas, las únicas cuya letra tiene la legibilidad
aprendida en los ejercicios escolares es la escrita en los instantes de paz.
Probando
que los libros necesarios solo los leen quienes no los necesitan, el primer
volumen de mein kampf fue publicado en 1925, ocho años antes de que hitler
accediera al poder. Los tres años previos a su triunfo electoral vendió entre
200.000 y 400.000 copias (según la fuente) solo en Alemania a un precio -12
marcos- que no muchos podían permitirse en plena resaca de la Gran Depresión
originada en Estados Unidos. Antoine Vitkine cuenta en su ensayo sobre el libro
que esa categoría fiscal -escritor- es la que hitler declaró durante los veinte
años que vivió a partir de su publicación. Mein kampf era ofrecido a todas las
parejas que se casaban, enseñado a los niños, impreso en alfabeto braille,
ofertado como regalo de navidad. La mediocridad estilística del primer borrador
fue corregida por un equipo que incluía a rudolf hess, a un crítico musical y
un sacerdote.
Estremece
que el título que hitler eligiera originalmente para su obra -Cuatro años de
lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía- no fuera en su día,
incluso si inédito, leído justo como lo que es desde sus primeras líneas: el
resultado de demasiados años a merced de sus propias mentiras y su propia
estupidez. Cuando señala a los judíos como causa de todos los males, esgrime el
delirio de que “el joven judío de pelo
negro espía, durante horas, con el rostro iluminado de una alegría satánica, a
la muchacha inconsciente del peligro de deshonra de su sangre y de enajenación
de su pueblo de origen. Por todos los medios trata de degradar las bases sobre
las que descansa la raza del pueblo al que quiere subyugar. De la misma manera
que corrompe sistemáticamente a mujeres y niñas, no vacila en derruir en gran
medida las barreras que la sangre interpone entre los otros pueblos. Fueron y
son aún hoy los judíos quienes llevaron a los negros al Rin, siempre movidos
por el mismo pensamiento secreto y la misma evidente finalidad: destruir, por
el envilecimiento resultante del mestizaje, esta raza blanca que odian, hacerla
caer del elevado nivel de civilización y organización política al que ha
llegado y convertirse en sus amos”. Dicho eso, sugiere un encaje
estratégico con Inglaterra, como si todo lo anterior tuviera la más natural aceptación
en un sistema parlamentario.
Las
lecciones que no llegó a entender al abandonar la educación secundaria sin un
título a los dieciséis años acaso las inventó únicamente para hallar consuelo
en ellas. El primer sorprendido al hallar eco en otros debió ser él. Antes de
lograr la impunidad total, hitler debía sentirse validado por haber anunciado
con tanta antelación, y exuberante difusión, su breviario psicótico sin las
menores consecuencias negativas. Más aún porque, como señala Vitkine, al
presentarse como escritor, dejaba de ser instantáneamente un golpista fracasado
o un mero turbulento desequilibrado. El paraguas de prestigio literario que
luego enviaría a la hoguera le servía en 1925 para presentarse en público como
un teórico. Qué parte del sentimiento de providencia al que se sentía llamado
no era sino la maravilla de hallar entusiasmo ante la exhibición impúdica de lo
peor que podía sacar de sí mismo.
Entre
los cómplices de primera hora, pocos como hess debieron advertirlo y no solo
porque le tocara corregir el primer borrador: al contrario que hitler, hess
estudió ciencias políticas y recibió formación en comercio. Uno no puede evitar
desear más dolor a quienes, aclamando al loco que solo pareciera haber
estudiado odio, sí tenían estudios para advertir el abismo al que se
precipitaban: speer era arquitecto; goebbels, doctor en filología; himmler
estudío agronomía; goering amaba la pintura de Rubens, Tiziano y Da Vinci.
Y
ese dolor íntimo con suerte ni siquiera necesitaba recaer sobre los más
próximos a hitler: quien aspirara a hacer carrera en el partido nazi debía ser
capaz de citar la obra de aquel. Y era un libro en dos volúmenes. Una sola
lectura no debía bastar. Quien experimentara asco, desprecio o directamente no hallara
un solo párrafo cuerdo debía, a cambio de su supervivencia política, tragar el
veneno las veces que fuera suficiente. Uno de ellos debía ser el oficial nazi, tan
valientemente escrito por Jean Bruller en 1942, que Jean Pierre Melville llevó
a cine respetando el título de la novela -El silencio del mar (1949).
Si
algo emanaba algunas de las páginas de mein kampf era un silencio incómodo.
Entremezclado con el dictamen más enloquecido sobre lo judío y el destino de
Alemania, quien se asomara a él leería, sin poder evitar sentirse mencionado, cómo
“la facultad de asimilación de las masas
es muy restringida y corto su entendimiento. Por tanto, toda propaganda eficaz
debe limitarse a muy pocos puntos y hacerlos prevalecer mediante fórmulas
estereotipadas y repetidas todo el tiempo que sea necesario… el pueblo alemán
se halla en una disposición y un estado de espíritu tan femeninos, que sus
opiniones y sus actos están determinados mucho más por la impresión de sus
sentidos que por la pura reflexión”.
Publicado
en 1939 aunque ambientado, y escrito en tiempo real, en los años del ascenso
nazi durante la República de Weimar, Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, es otra forma de leer sobre
un tiempo de hiperinflación en el que toda idea, hasta la más abyecta, valía
más al día siguiente de ser enunciada.
Como
las antigüedades que relucen hoy en los escaparates berlineses acreditando que
en este país existió desde hace un siglo largo una clase media, incluso si
arruinada dos veces en la primera mitad del siglo XX, escribió Isherwood que el
mobiliario de la habitación que ocupaba en 1930, “macizo, pesado”, lleno de objetos que en sí mismos podían preludiar
una guerra –“candelabros que con forma de
serpientes entrelazadas, un cenicero del que surge la cabeza de un cocodrilo,
un abrecartas copiado de una daga florentina, un delfín de latón que sujeta en
el borde de la cola un pequeño reloj roto”- acaso “puede que simplemente sean fundidas para hacer municiones en una
guerra”.
El
23 de abril de 2018 El País contaba una muerte y una resurrección parcial: la
muerte se ocupaba de Raymonde Jeanmougin, última superviviente de la unidad de
conductoras de ambulancias francesas integrada en la 2ª División Blindada del
general Philippe Leclerc que participara en la liberación de París y llegará
incluso al refugio de hitler en los Alpes Bávaros. Y la resurrección, de un
cruce de postales entre Ana Frank y una niña de Danville, Iowa, en abril de
1940 que quedaría sin más respuestas.
Ese
día de 2018 era también el día del libro y al llegar a la librería de un amigo,
hallé en ella esperándome el ejemplar de mein kampf en castellano que una amiga
mutua había dejado allí como regalo. Lo cogí con una delicadeza que era solo
estremecimiento y que se acentúo al hallar mi amigo que esa edición era la de
1937.
Todo estaba vivo aún. Alemania no invadiría Polonia hasta 1939. Uno podía leer sus 368 páginas en una semana y esperar dos años todavía a que sus amenazas comenzaran a buscar su lugar en el mundo real. Esa espera, en la que muchos alemanes escogieron el exilio, era en España doble: si leído en el lado fascista, imaginaba ganar también desde fuera la guerra civil a la que aún restaba un año. Si leído en el lado constitucional, incrementaba aún más el delirio asesino que se cernía sobre Europa. Cuatro años antes, acaso Stefan Sweig había empezado a escribir lo que luego sería El mundo de ayer nada más terminar de leer el libro de hitler.
Todo estaba vivo aún. Alemania no invadiría Polonia hasta 1939. Uno podía leer sus 368 páginas en una semana y esperar dos años todavía a que sus amenazas comenzaran a buscar su lugar en el mundo real. Esa espera, en la que muchos alemanes escogieron el exilio, era en España doble: si leído en el lado fascista, imaginaba ganar también desde fuera la guerra civil a la que aún restaba un año. Si leído en el lado constitucional, incrementaba aún más el delirio asesino que se cernía sobre Europa. Cuatro años antes, acaso Stefan Sweig había empezado a escribir lo que luego sería El mundo de ayer nada más terminar de leer el libro de hitler.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)