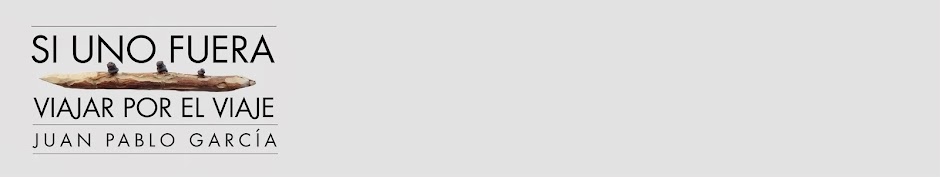De arriba a abajo, Edimburgo desde su castillo; algunas de las colinas cercanas al pueblo de Dolar; y el rey Leo.
martes, 17 de noviembre de 2015
lunes, 16 de noviembre de 2015
ramas del árbol valioso
Pocas cosas como viajar proporcionan la ocasión de
ver sin llegar a entender: Escocia es caro y no lo es. El transporte es caro. Los
museos son gratis. Hace frío pero se ve gente en manga corta. Incluso en
noviembre hay pantallas gigantes al aire libre mostrando fútbol delante de
terrazas enormes y vacías, como si en algún momento fueran a llenarse. Las barricas
que no ocupa el whisky parece llenarlas la cultura: En Glasgow se representa
estos días la adaptación de Emma Rice del texto de Daphne du Maurier´s Rebecca,
que Hitchcock llevara al cine. Edimburgo acoge su Festival
internacional de cine que incluye la nueva película de Spielberg con guión de
los hermanos Coen, el documental Listen to me Brando a partir de cientos de
cintas grabadas por Marlon Brando o Taxi Teherán, de Panahi.
Edimburgo, que vive a la altura del no escasamente
ambicioso eslogan, y consecuente web, cityofliterature, dedica una semana anual
–esta- a honrar a Stevenson, este año la aplicación de su obra en cine y
teatro. Ocho páginas de actividades que incluyen un debate en una sala del
Parlamento. El cuadernillo que extracta los medios y programa del centro de
escritura creativa, en el bucólico paisaje de Moniack Mhor, se va hasta las
cincuenta páginas. El de la Orquesta de cámara de Escocia, radicada en
Edimburgo, tiene treinta y cuatro. El del Citizens Theatre, en Glasgow,
cuarenta y cuatro. El que contiene el programa del Festival internacional de
narradores –Stories without borders-, que viene de terminar estos días,
veintiocho. Y acaba solo en teoría: Edimburgo tiene su propio centro de
narración escocesa, un lugar en el que aprender a contar historias o solo a
escucharlas. Alguno de los programas tiene apenas una actividad cada cuatro hojas.
Pero todos son detallistas, diseñados para transmitir una ambición al mismo
tiempo que un programa.
Basta asomarse someramente a la lista de escritores nacidos en cualquier capital europea para advertir que Edimburgo es la ciudad que más improbablemente podría nombrarse ciudad de la literatura. Lo más aventurado deja de serlo, no si una decisión política invierte en ello lo bastante, sino si la población cree en la idea con o sin financiación pública. Edimburgo atrae cada verano millones de personas y lo que hace atractivo un festival tan largo no se evapora en septiembre. La cultura puede ser parte activa, y lubricada, de una sociedad o, como en España, solo de su sistema recaudatorio. La diferencia podría no ser la extensión y detalle de los programas teatrales, cinematográficos, musicales o literarios que una ciudad pone al alcance de sus ciudadanos y turistas. Pero es seguro que la demanda, la buena y la mala, bebe de la fuente visible. Y aquí de agua entienden.
Basta asomarse someramente a la lista de escritores nacidos en cualquier capital europea para advertir que Edimburgo es la ciudad que más improbablemente podría nombrarse ciudad de la literatura. Lo más aventurado deja de serlo, no si una decisión política invierte en ello lo bastante, sino si la población cree en la idea con o sin financiación pública. Edimburgo atrae cada verano millones de personas y lo que hace atractivo un festival tan largo no se evapora en septiembre. La cultura puede ser parte activa, y lubricada, de una sociedad o, como en España, solo de su sistema recaudatorio. La diferencia podría no ser la extensión y detalle de los programas teatrales, cinematográficos, musicales o literarios que una ciudad pone al alcance de sus ciudadanos y turistas. Pero es seguro que la demanda, la buena y la mala, bebe de la fuente visible. Y aquí de agua entienden.
domingo, 15 de noviembre de 2015
viendo llover en 1915
La I guerra mundial transcurrió para quienes
lucharon en ella entre paredes angostas que rezumaban humedad y el barro que en
el fondo de las trincheras tanto facilitaba no moverse como perpetuaba los días
inmovilizados, de los que solo se salía para afrontar la intemperie de un
granizo de balas y esquirlas de proyectiles. Nadie como los escoceses que
acudieron a ella debieron sentirse en suelo familiar. La trinchera social de la
que salieron no era, a principios de siglo, mucho mejor: los centros urbanos escoceses
eran un nido de pobreza y desempleo que, como en otros países, ofertaba un
trabajo al mismo tiempo que una guerra.
La
tasa de enlistamiento voluntario se disparó una vez que el gobierno garantizó
un salario semanal de por vida a los parientes de los hombres que cayeran en el
frente o volvieran discapacitados. El múltiplo previsto de sufrimiento estaba
justificado: siendo apenas el 10 por ciento de la población británica en esos
días, Escocia aportó el 15 por ciento de las fuerzas armadas nacionales, y
eventualmente el 20 por ciento de muertos. Antes de que la escasamente poblada
isla de Lewis y Harris fuera famosa por dar el mundo las piezas de
ajedrez medievales que llevan su nombre, vio perder a más hombres que cualquier parte,
proporcionalmente, de Gran Bretaña.
La mañana que nos dirigimos a visitar un castillo
del siglo XV cerca de Sterling, en un pueblo que no llegara a los mil
habitantes una multitud de hombres y mujeres se congregaba en el día nacional
de los caídos. Silentes e inmóviles como tumbas de paisano, permanecían de pie
rodeando lo que parecía un pequeño prado rectangular cubierto de césped, como
aquí por igual jardines y cementerios.
La forma en que la sociedad civil honra unas
causas e ignora otras tiene mucho del empeño gubernamental, ya sea local o
nacional, en ganar guerras aún no libradas y que seguramente no necesitemos
librar. Y en ello esta presencia silenciosa bajo la lluvia sugiere un bando
extrañamente puro: el del compromiso individual que no merece ser manchado con
eslóganes idiotas que animen a dirigir contra alguien lo que sientes. El sacrificio
de fondo que se honra seguramente ha de ser más fácil de atesorar si las
guerras que recuerdas lo son en defensa de una causa noble o necesaria, y no
contra tu vecino de calle.
“Causa común. Escoceses de la Commonwealth y la Gran Guerra” -reza el título de la exposición que el año pasado unió a los Museos nacionales de Escocia. Pasmoso como sea imaginar algo así en España, lo es aún más el grado de reflexión que sugiere el eslogan que acompaña al logo creado para conmemorar el centenario del comienzo de ese conflicto: “¿Qué aprendimos de todo esto?”. Esa lección: cómo honrar una trinchera exige antes salir de ella.
“Causa común. Escoceses de la Commonwealth y la Gran Guerra” -reza el título de la exposición que el año pasado unió a los Museos nacionales de Escocia. Pasmoso como sea imaginar algo así en España, lo es aún más el grado de reflexión que sugiere el eslogan que acompaña al logo creado para conmemorar el centenario del comienzo de ese conflicto: “¿Qué aprendimos de todo esto?”. Esa lección: cómo honrar una trinchera exige antes salir de ella.
sábado, 14 de noviembre de 2015
poleas de la sociedad impermeable
Como un tic cuyas poleas interiores uno solo
imagina, la ingesta de alcohol en estas tierras –que por ejemplo permite ver
pedir dos pintas de una vez para ahorrarse un segundo viaje a la barra- tiene
en el Museo de Autómatas de Glasgow un espejo no por nada originario de otro
lugar, Rusia, en el que no se bebe menos ni de forma menos catastrófica: ruso
es el autor de las maquinarias de la alegría y la tristeza que, encadenadas de
forma no previsible –la que sigue a la que estás viendo podría estar en el otro
lado de la sala y no al lado de ésta- acompasan sus engranajes al ritmo y tono
de las músicas elegidas para cada una de ellas, y que van desde un pasaje
jazzístico a un fragmento de una pieza de Barber, un fox trot, un vals o una
tonada popular zíngara.
Descrito por un grupo de españoles que trabaja en
la Universidad de Stirling, las músicas que uno percibe de primeras –una
amabilidad no enfática pero sí omnipresente- son, no los ritmos a los que se
mueven las poleas sociales, sino su eco: una forma de cortesía, de profundidad
pactada y estricta, en el que las fiestas de cumpleaños infantiles empiezan y
acaban a una hora clara y predeterminada, tras la cual la primera persona en
irse es la madre del niño que festeja. Donde una invitación a la vecina de
enfrente –que no trabaja y por lo tanto está en casa casi todo el día- a tomar
café genera de vuelta una cita dentro de quince días. O donde, de salir el sol por
sorpresa –como si aquí hubiera otra forma-, los únicos que se presentan a la
invitación súbita son españoles. El “too rude” podría, así, servir para cerrar
un círculo que empieza justo en la misma sensación que acoge a quien intenta profundizar
en una invitación permanente, de roce diario.
Una de las poleas extrañamente conectadas a esa discreción
del individualismo más correcto es el alcoholismo gregario, inmediato y
furibundo que reúne en los bares a quienes mientras no sostienen una cerveza
sostienen la actitud más opuesta imaginable. Es una visceralidad amparada,
protegida por un momento y un lugar concretos que, sin embargo, posee la
cualidad adaptativa más insospechada, como cualquiera puede apreciar al ver
deambular determinado turismo británico al llegar a España, como si un país
tuviese el poder de ser, a sus ojos, ese lugar y momento concreto 24 horas al
día.
Irónica como pueda ser semejante transfusión de
identidad en un país en el que la identidad es justo un caballo de batalla
ubicuo, ni siquiera la familiaridad escocesa con los usos etílicos españoles
podría explicar la afinidad súbita: los ingleses beben más que nosotros. Así
que pudiera ser solo el benéfico influjo de no hallarse entre iguales. La
paradoja es que, tratando de ser nosotros, son lo opuesto: pues si algo es un
español es español en todas partes, es decir: mejor, más cómodo entre 10
compatriotas que entre tres, mejor entre 100 que entre 50.
Con lluvias fácilmente constantes todo el año, aquí no se viaja, se huye. Es más sencillo encontrar un escocés de turismo en Murcia que en las Highlands. Eso no significa quedarse en casa hasta entonces: hay mucho excursionismo, la gente corre, juega al golf o al fútbol con mucha o poca lluvia. Para compensar semejante indiferencia, el clima es cruel con ellos: en los cuatro días que hemos pasado allí los cielos estaban despejados de noche y totalmente cubiertos de día.
Con lluvias fácilmente constantes todo el año, aquí no se viaja, se huye. Es más sencillo encontrar un escocés de turismo en Murcia que en las Highlands. Eso no significa quedarse en casa hasta entonces: hay mucho excursionismo, la gente corre, juega al golf o al fútbol con mucha o poca lluvia. Para compensar semejante indiferencia, el clima es cruel con ellos: en los cuatro días que hemos pasado allí los cielos estaban despejados de noche y totalmente cubiertos de día.
viernes, 13 de noviembre de 2015
meet the scottish
El Museo Nacional de Escocia alberga estos días
Photography, A victorian sensation, un recorrido por el rostro de la fotografía
en el siglo XVIII y XIX. El nuevo brillo de la fiel reproducción del mundo
llegó de la mano de la opacidad del mismo mundo representado. La revolución
industrial, auspiciada por la máquina de vapor del escocés James Watt en 1769, oscureció
los cielos de las ciudades mientras en su núcleo prosperaba el pulmón de la
sociedad futura: la clase obrera, posteriormente burguesía, que hizo de Glasgow
un lugar floreciente, al menos durante setenta años. Los astilleros y los
talleres de la industria del algodón que en 1840 llevaron su población hasta
los 20.000 habitantes vieron perder en 1931 el 65% de esos empleos.
Cuando el petróleo del mar del norte reinició los motores de la economía nacional en la década de los setenta, ya no existía en qué emplearlo: el país que empezara el siglo como potencia mundial en ingeniería naval y construcción, en producción de tejidos, acero, hierro y carbón había declinado irremediablemente, de camino a la revolución industrial del siglo XXI, que ha cambiado la emisión de vapor por la de activos tóxicos. Edimburgo es hoy una de las plazas financieras más importantes de Europa. Y en ello, acaso una de las pocas en las que el consumo desorbitado de Whisky está justificado.
Cuando el petróleo del mar del norte reinició los motores de la economía nacional en la década de los setenta, ya no existía en qué emplearlo: el país que empezara el siglo como potencia mundial en ingeniería naval y construcción, en producción de tejidos, acero, hierro y carbón había declinado irremediablemente, de camino a la revolución industrial del siglo XXI, que ha cambiado la emisión de vapor por la de activos tóxicos. Edimburgo es hoy una de las plazas financieras más importantes de Europa. Y en ello, acaso una de las pocas en las que el consumo desorbitado de Whisky está justificado.
Hoy, cuando llamar “inglés” a un jugador escocés
durante la retransmisión de un partido de fútbol provoca cientos de llamadas de
protesta a la BBC, la identidad nacional sigue saliendo a la calle vestida de
ambos bandos: orgullosa, rabiosamente escocesa, pero capaz de votar
mayoritariamente a favor de seguir siendo parte del Reino Unido. Al menos tan
ingleses como el resto. O exclusivamente escoceses de puertas adentro, que
también podría ser.
jueves, 12 de noviembre de 2015
el rey colmillo
En una tierra en la que la identidad nacional viene en no poca medida de negar la inglesa, las voces opuestas que Shakespeare puso a torturar el interior del único rey escocés de su catálogo podrían ser, dentro de la cabeza de Macbeth, solo la misma voz con diferente acento: escrita por un dramaturgo ingles a partir de las Crónicas de otro –Raphael Holinshed- acaban siendo la voz inversa: no la de un escocés en manos inglesas, sino al revés, pues Holinshed tomó la suya de la Historia de los escoceses, escrita en latín por el escocés Hector Boece.
Escrita por Shakespeare quinientos años después de
que el Macbeth real reinara en Escocia en el siglo XI, aúna la fidelidad a
Boece con un matiz perverso en ella: ensombrecida por éste la figura de Macbeth
para agradar al rey de aquellos días, Jacobo V de Escocia, la maldición que
Shakespeare puso en manos de tres brujas es una que los reyes antiguos temían
tanto como sabían cierta: Macbeth reina tras asesinar, entre otros, a Banquo.
Pero es solo para cumplir el designio ajeno, pues al matarle permite que la
profecía –matar al padre para propiciar el reinado del hijo- se cumpla: el hijo
de Banquo regresa para matar a Macbeth. Jacobo V hubiera apreciado el matiz
Shakesperiano: si Boece trató de exaltar a un hipotético antepasado de éste, de
nombre Banquo, el propio Jacobo V era ya su sucesor real y a la vez el
descendiente novelado, convertido en rey a la edad de un año.
Si en la ficción Macbeth se abre paso en la
historia escocesa a través de la sangre derramada de reyes escoceses, la
realidad es aún más novelesca: tras matar al rey Duncan, Macbeth sería
asesinado por el hijo de éste –Malcolm Canmore. Si en la ficción es Macbeth
quien asesina o intenta asesinar a los hijos de sus contendientes, en la
realidad sería el suyo, su hijastro, el que cayera a manos de Canmore.
Puede leerse como una partida de ajedrez entre la
biografía y el teatro, y de hecho ese ajedrez existe: tallado en el siglo XII a
partir de dientes de morsa, y de origen escandinavo, setenta y ocho piezas
fueron halladas en la isla escocesa de Lewis a principios del siglo XIX.
Cómicamente elaborados, y perfectamente conservados, contienen reinas que se
aburren sentadas en el trono, obispos que sostienen el cetro como si un
paraguas, o soldados que muerden el escudo tras el que se esconden, mezcla de
hambre y ferocidad. En todos hay ojos que uno puede encontrar hoy en una serie
de dibujos animados como South Park. Macbeth reinó un siglo antes de que fueran
talladas y la parodia que representan arduamente bebía entonces de reyes que
llegaban al trono entre sangre vertida y salían de él de la misma manera. Ningún
tablero se conserva, pero se cree que éstos pudieran ser rojos, como para añadir
realidad a la ficción.
Solo once se conservan en el Museo de Escocia en Edimburgo. El resto está, dónde si no, en manos inglesas en el Museo Británico. Fue un islandés –Gudmundur G. Thórarinsson- el que en 2010 sugirió una salida al problema de la identidad de la monarquía, y más importante, de la religión dominante en el tablero británico al sugerir que las piezas podrían haber sido talladas en Islandia, al hallarse varios guerreros vikingos entre las piezas, frecuentes en sagas y poemas, cuyo ardor en batalla les llevaba a morder sus propios escudos. Un ajedrez Shakespeariano mostraría a Macbeth, no como rey –que eso queda reservado a Lear- sino como peón, el peón más cercano al rey. Quien tallara las piezas en el siglo XI no pondría muchas pegas a que Falstaff fuera la reina.
Solo once se conservan en el Museo de Escocia en Edimburgo. El resto está, dónde si no, en manos inglesas en el Museo Británico. Fue un islandés –Gudmundur G. Thórarinsson- el que en 2010 sugirió una salida al problema de la identidad de la monarquía, y más importante, de la religión dominante en el tablero británico al sugerir que las piezas podrían haber sido talladas en Islandia, al hallarse varios guerreros vikingos entre las piezas, frecuentes en sagas y poemas, cuyo ardor en batalla les llevaba a morder sus propios escudos. Un ajedrez Shakespeariano mostraría a Macbeth, no como rey –que eso queda reservado a Lear- sino como peón, el peón más cercano al rey. Quien tallara las piezas en el siglo XI no pondría muchas pegas a que Falstaff fuera la reina.
miércoles, 11 de noviembre de 2015
we, the objects
Uno de los museos más pequeños de Edimburgo acoge cientos de ellos –el de la imprenta, el de la judicatura, el de la importancia de lo postal, de la vestimenta, de la vida en tiempos de guerra. The People´s Story, en Canongate, muestra la vida tal y como es, hoy y hace cien años: dividida no en días –demasiado parecidos siempre- sino en objetos, en aquellos que empleamos a diario, en los que solo una vez, en los que nunca. En los que queremos y los que odiamos tener que usar. Distribuidos en no muchas vitrinas, son ellas, las cosas, las que cuentan la vida en Escocia desde finales del siglo XVIII: la vida de una cocina durante la guerra, de un camarote, de un calabozo, de un vagón de tren. Steph, a quien provoca escalofríos ver muñecos de cera adoptar la postura y la mirada de un hombre, quizá lo que dice con ello es que son las cosas las que, incluso envejecido o perdido su uso original, siguen vivas entre nosotros, esperando la ocasión de que un súbito declive de la prosperidad y la técnica asociada a ella vuelva a llamarlas, a depender de ellas.
martes, 10 de noviembre de 2015
Islas de tesoros parciales
Nacidos con apenas ocho años de diferencia en
Edimburgo –Robert Louis Stevenson en 1850, Arthur Conan Doyle en 1859-, un nexo
mayor les esperaba detrás y otro delante. Y si la invención de Sherlock Holmes
en 1891 es también la reinvención mejor, más ancha, contradictoria, nítidamente
humana, del molde tópico que Stevenson publicará en 1878 bajo el nombre de
Florizel, Príncipe de Bohemia, mucho antes, en 1605, Don Quijote les observaba
partir hacia sus aventuras con similar familiaridad: a Doyle en la no velada
crítica que Holmes dedica a “su Boswell”,
tan próxima a la que el Quijote queja respecto a su transcriptor, Benengeli. A
Stevenson, en la figura, tiesa de puro estereotipo, del caballero de Bohemia que
vive para serlo, que necesita serlo en cada afirmación, en cada gesto, como si
más que el honor luciera un lifting estiradísimo del apellido y lo que éste
conlleva.
De igual forma que Holmes parece encarnar al
hombre sin las servidumbres del hombre –“Todas
las emociones, incluida el amor, resultaban abominables para su inteligencia
fría y precisa pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la
máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo… jamás
hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio o sarcasmo”
–escribe John Watson en el prólogo a Escándalo en Bohemia (1891), el Florizel
de Stevenson, príncipe de Bohemia que Doyle acaso pudo haber leído antes de
cumplir los veinte años, es un detective sin las servidumbres del nombre. “los príncipes y los detectives sirven en el
mismo cuerpo. Ambos somos combatientes contar el crimen… ambos sirven
igualmente para hacer honorable a un hombre virtuoso… yo preferiría ser un buen
detective que un soberano débil e innoble”-dirá en el último capítulo de El
diamante del Rajá.
Así, tal si a Holmes bastara el dr. Watson, como a
Florizel el coronel Geraldine, tan irreal es imaginar en la Bohemia de 1887 a
Holmes suspirar de amor por Irene Adler –al cabo, guardado entre sus papeles
entre “un rabino hebreo y un comandante
de estado mayor, autor de una biografía sobre los peces abisales”- como,
unas calles más allá, a Florizel guardar para sí a la srta. Vandeleur en lugar
de casarla con Francis Scrymgeour. Y si la altiva forma de Florizel de
recordarle a su escudero su lugar social paga en moneda rara a Geraldine tras
salvarle éste la vida en El club de los suicidas, el respeto reverencial de
Watson parece tener como destinatario a aquel Florizel y no a Holmes –“había en su manera magistral de captar las
situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí
fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y
sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan
acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la
cabeza la posibilidad de que fracasara”. Magistral, agudos, incisivos, un
placer, rápidos, sutiles, invariables éxitos. Todo eso en solo seis líneas. Ni
en los más álgidos instantes de gloria del Príncipe de Bohemia, el coronel
Geraldine llega a tanta adulación.
Es una posibilidad imaginar al propio padre de
Florizel bajo los ropajes y la máscara del falso conde de Bohemia, von Kramm,
que se presenta ante Holmes para pedirle ayuda, a él, un verdadero detective,
en un asunto que concierne a la gran casa de Ormstein, reyes hereditarios de
Bohemia. Un asunto que bien podría ser, siguiendo el juego, poner coto a las
andanzas de su hijo, el Príncipe heredero, que con la ayuda de Stevenson, el
tiempo y como producto del aburrimiento, perderá el trono al final de El
diamante del rajá. Olvidas que este rey Guillermo Gottsreich tiene en el relato
de Doyle apenas treinta años y funciona.
La mayor diferencia es, por supuesto, de
credibilidad: las formas aristócratas de Florizel se leen casi como una sátira
del género detectivesco, mientras que lo que hace humano a Holmes es hoy aún
más humano que en 1887 –“¿no le importa
infringir la ley? –Holmes. Ni lo más mínimo –Watson. ¿Y exponerse a ser
detenido? –H. No, si es por una buena causa –W.” Y mientras no hay una
respuesta del escudero de Florizel que no sea estrictamente honorable, Watson
es libre, en la misma novela, de decir de Holmes la ristra de halagos previos y
también de espetarle “Si hubiera usted
vivido hace unos siglos le habrían quemado en la hoguera”.
Los personajes imitaban a quienes los escribían: además de su perfectamente opuesta postura ante el alcohol, mientras Doyle se doctoraba en medicina en 1885, Stevenson entraba en los últimos nueve años de quebrantos de salud, y si la biografía de Holmes incluye una grave enfermedad que le tuvo postrado todo el invierno de 1865, la de Stevenson hacía lo propio arrastrando la fragilidad que le dejara la tuberculosis padecida de niño. Y solo unos meses separan el viaje de Doyle a las cataratas suizas de Reichenbach en que ubicaría la primera muerte de Holmes, de la que, más seriamente, afrontaría Stevenson en 1894. Por un pasillo no menos discreto se llega al Writers´ Museum desde la calle Lawnmarket, en Edimburgo. Es un túnel que desaparece una vez dentro, pues el mapa literario expuesto solo contiene a Stevenson, a Robert Burns y a Walter Scott. Holmes se hubiera quedado en casa al saberlo, probablemente a leerlos.
Los personajes imitaban a quienes los escribían: además de su perfectamente opuesta postura ante el alcohol, mientras Doyle se doctoraba en medicina en 1885, Stevenson entraba en los últimos nueve años de quebrantos de salud, y si la biografía de Holmes incluye una grave enfermedad que le tuvo postrado todo el invierno de 1865, la de Stevenson hacía lo propio arrastrando la fragilidad que le dejara la tuberculosis padecida de niño. Y solo unos meses separan el viaje de Doyle a las cataratas suizas de Reichenbach en que ubicaría la primera muerte de Holmes, de la que, más seriamente, afrontaría Stevenson en 1894. Por un pasillo no menos discreto se llega al Writers´ Museum desde la calle Lawnmarket, en Edimburgo. Es un túnel que desaparece una vez dentro, pues el mapa literario expuesto solo contiene a Stevenson, a Robert Burns y a Walter Scott. Holmes se hubiera quedado en casa al saberlo, probablemente a leerlos.
jueves, 24 de septiembre de 2015
Instrucciones para saber qué soy
Si no fuera porque su propia definición la destina a la categoría de exposición temporal, la evolución de las opiniones de una parte del mundo acerca del resto crearía un museo en el que las confluencias y los desencuentros llenarían salas innumerable, darwinianamente repletas de formatos del juicio humano sobre sí mismo –fosilizado, tumoral, inmune, autodestructivo, con o sin núcleo dentro.
En la mochila de un soldado británico que recorría Francia en 1944
viajaban, como una vitrina de papel, las Instrucciones sobre qué encontrar en
tiempo de guerra y cómo afrontarlo. Publicadas hoy en nuestro país junto a los
no menos estimulantes Instrucciones para un soldado norteamericano en Gran
Bretaña y las Instrucciones para un soldado británico en Alemania, tanto
condensan la historia de páginas más atroces y antiguas entre los dos pueblos
en cuestión, como extractan qué pensar y sentir, qué aceptar y a qué renunciar
una vez en un país que no es momentáneamente el que es; que no está donde dicen
los mapas sino en Alemania; y que es gobernado por franceses que el resto no
reconoce como tales.
Pulcro, respetuoso, magníficamente atento a la verdad incluso cuando
ésta es menos conveniente, el panfleto glosa la historia reciente de Francia,
el historial de su relación con Gran Bretaña, y antepone a la obligación de
comportarse con corrección el que los alemanes lo hubiesen hecho antes en esa
misma tierra por entonces, pese a ser la fuerza invasora –“su comportamiento ha sido deliberadamente mucho mejor, se han
comportado con extrema corrección”
Leídas hoy, algunas de sus directrices semejan instrucciones para mirar
un cuadro mientras éste es pintado y borrado delante de quien lo observa –“el mero hecho de comprar comida en una
granja puede significar con toda probabilidad que algún niño de una ciudad
cercana se quede sin comer” y terminan por contar esencialmente la mirada
del que llega –“son más educados que la
mayoría de nosotros y disfrutan con una discusión intelectual más de lo que lo
hacemos nosotros… en esencia, son tanto o más tolerantes que nosotros… han
destruido menos edificios notables en proyectos de mejora urbanística… el
francés de a pie es bastante más consciente del arte que el ingles de a pie”. La
coda del manual consta de instrucciones de cortesía que hoy asombrarían por su
delicadeza, por su sensibilidad en tiempos de guerra.
En una versión más contundente, el museo de lo que pensamos de los demás
hasta que entramos en razón tiene sedes en todo el mundo: Museos de la guerra,
del genocidio, de la invasión, de la colonización, de la esclavitud, de la
desaparición de culturas hasta su extinción.
Uno que aglutinara lo que Bélgica pensaba del Congo a finales del siglo
XIX, lo que Lousiana de la raza negra a principios de ese mismo siglo, pero
también lo que esa misma población, belga o norteamericana, convertida en prototurismo,
dejó escrito acerca de esos mismos temas en sus viajes al otro lado de la
verdad sembraría de Museos de las Confluencias lo que la palabra “diversidad”
reúne de forma menos cultural, política o económica que genealógica.
El soldado británico que disparaba a un alemán en 1944 lo hacía en un
país que no era el suyo, para liberar a gente cuya lengua no entendía. Y a la
vez, lo hacía no conminado a exterminar al pueblo invasor, sino a “devolverles al país del que salieron”. Una
forma más barata de crear esos museos por doquier sería imprimir, en tiempos de
paz, lo que cada país elige contar a sus ciudadanos cuando viaja a otro:
adjuntar a la mochila de cualquiera, junto a la Lonely Planet, la inexistencia
de un Lonely country.
Una de esas guías impresas hoy día podría contar la historia de un país
a través de lo que sus nativos dieron al mundo antes de nuestro tiempo: cómo un país cualquiera,
unificado en 936, llegó
a ser un estado altamente desarrollado y en el siglo XIV empleó la primera
imprenta de tipo movible del mundo. Cómo vivieron casi doscientos años en paz
hasta mediados del siglo XIV. Y ni Corea del Norte podría negar hoy que su aislamiento
actual es solo torpeza política, no destino.
miércoles, 23 de septiembre de 2015
Confluencia y extravío
Por apenas unos meses Oliver Sacks no ha llegado a
tiempo de ver representada en Lyon la ópera de Michael Nyman El hombre que
confundió a su mujer con un sombrero, basada en el libro del mismo título que aquel
escribiera en 1985. Su último libro publicado en vida –Alucinaciones- contiene una explicación que puede aplicarse
también al fenómeno religioso -"Las
alucinaciones no pertenecen en su totalidad a la locura. Mucho más comúnmente,
están vinculadas con la privación sensorial, la intoxicación, la enfermedad o
el prejuicio".
Sacks se habría encontrado a gusto al visitar el Museo de las
Confluencias, un compendio espléndidamente ensamblado de ciencias de la
biología y artes de la cultura humana, antigua y contemporánea. La ciudad que
previo a la Segunda Guerra Mundial era “una metrópolis del Catolicismo”, al
extremo de que el gobierno títere de Vichy fue bendecido por las autoridades eclesiásticas,
alberga hoy una sala que divide la ambición humana en los epígrafes Creadores y
Organizadores, y ubica la práctica religiosa en esta última.
Una pantalla con siete videos permite sondear la visión del hecho
religioso hoy, a manos de un agnóstico, un católico, un musulmán, un judío, un
taoista, un cristiano ortodoxo y un budista. Ninguna de ellas es inmune al
rumbo del mundo e incluso una de las que menos parece distinguir el tiempo en
que aplica sus fantasías, como el judaísmo actual, sorprende con una mirada
lúcida y atemperada del hecho religioso como algo que o logra conciliar su
papel con el de otras religiones y preceptos cívicos, o habrá de replegarse y
aceptar un rol muy secundario. Sacks lo habría llamado una alucinación necesaria,
es decir el reverso de su definición.
Estos días reluce una exposición temporal sobre los Gabinetes de
curiosidades, creados en Europa al viento de la exploración naval que trajo el
Renacimiento, que en el siglo XVII tanto podían mostrar colecciones de monedas,
medallas y cuadros, como piedras, plantas y animales. En el siglo XVIII, ya
adscritas mayoritariamente a Bibliotecas públicas, Sociedades y Academias,
evolucionaron hacia la especialización temática, y un siglo más tarde dieron
lugar a lo que hoy conocemos como Museos.
Constituidos en una era en la que el conocimiento científico se abría
paso entre las brumas del permiso divino, las colecciones, organizadas
arbitrariamente a medida que los nuevos especímenes se acumulaban y recalificaban
el orden previo, tanto iniciaban el dibujo de un árbol de la vida como, en el
caos, celebraban que éste solo pudiera venir de Dios. La alucinación estaba ya en el
propio proceso de búsqueda, anclado en lo bizarro y lo monstruoso, en lo que
podía, alternativamente, ser catalogado de misterioso por la ciencia y de
fabuloso por la fe.
La superstición que guardaba un bote o mostraba un cuerpo disecado acabó
por atraer su antídoto: el carácter híbrido, en el límite de distintos órdenes
naturales, de algunas de sus muestras generó debates y éstos trajeron consigo
la investigación metódica, el genuino pensamiento científico que actuó de
ventilador llegado el día. Cuando ninguna mujer pudo ser confundida con un
sombrero, o cualquier otro objeto inanimado, la fe terminó de merecerse a
Sacks.
martes, 22 de septiembre de 2015
Tintes para la copia mala
La falsificación permea la vida de las naciones y
su memoria no escapa a esa trampa. Preguntados por aquello que representa su
nación en el mundo hoy día, franceses de diversas partes del país recurren a
una visión imposible del idealismo democrático en que fueran educados: son
parte de algo que ya no se cree nadie. Es un rasgo contemporáneo que comparten,
pero su decepción viene acaso de un lugar mejor: preservada la cultura y la
educación como banderas no muy remendadas, lo que defiende su presencia en el
mundo está hecho de ataques a su misma esencia.
Camuflada la dignidad perdida del obrero en su
redefinición a la baja forjada en los mercados laborales sudamericanos,
asiáticos y africanos; convertida la patria de la separación de poderes en la
de quien vende, por separado, más armas que nadie en Europa a quien lo demanda,
Francia vive mejor en los ojos de quien llega a ella que en los de quienes la
habitan.
Paradójicamente, el rasgo tan francés del debate
ideológico, de la discusión y la confrontación racionalmente entendida como
herramienta permanente ha acabado por reproducir, a su pesar, la contradicción
que gobierna su forma política de estar en el mundo. En la discusión, no
siempre creadora de decisiones, que les anima habita hoy el racismo
indisimulado, y exitoso, que defiende marine le pen; la solidaridad extraviada
que el socialismo echa en las espaldas de la globalización, o la conversión de
la cosa pública en un saco en el que poder parecerse todos demasiado.
Preguntados por cuándo se torcieron las líneas
maestras, sarkozy convive con la alternancia de poderes como muro que impide
apreciar el momento en que se quiebra. La defensa de los derechos humanos
comparte habitación con una cierta indecencia a la hora de aplicarlos cuando
más escuece su factura. Inevitablemente, al mundo le es más fácil ser sí mismo
en Francia de lo que a Francia le resulta ser ella en el mundo.
En una de las salas del Centro Histórico de la
Resistencia y la Deportación se lee acerca del diario colaboracionista Le
Nouvelliste, y cómo para ridiculizar la labor de éste la Resistencia logró
imprimir clandestinamente en 1943 25.000 ejemplares en todo idénticos al diario
original, alterando las noticias para poner en evidencia su papel como
marioneta impresa del nazismo.
En marzo de 2016, producido por la Ópera de Lyon,
el Teatro de la Croix-Rousse acogerá nueve representaciones de la ópera infantil
Brundibar, compuesta por el checo Hans Krása entre 1942 y 1943, y que fue parte
fundamental del ocio infantil en el campo de concentración falsificado que el
nazismo erigió en Theresienstadt, Checoslovaquia, para engañar la inspección occidental
que las fuerzas aliadas delegaron en la Cruz Roja, y ésta en el suizo maurice
rossel, quien con el tiempo sería puesto en su sitio por Claude Lanzmann en uno
de sus documentales.
Los niños que participaban en las representaciones eran enviados a Auschwitz
cada tanto, asi que el reparto de la ópera era renovado continuamente.
Preguntados quienes asistían a ellas, pocos hubieran podido decir algo bueno
sin recordar antes lo perdido una semana antes, en el mismo escenario, bajo la
misma música, en el mismo idioma e idénticos ropajes.
lunes, 21 de septiembre de 2015
Afluentes del monstruo de la identidad
Si bien inicialmente
más cerca de Ginebra que de Lyon, Mary Shelley ubicó parte de la peripecia de
su monstruo de Frankenstein junto al Ródano, y es finalmente hasta el
Mediterráneo que cruza Victor Frankenstein en busca de su creación, que es
decir en busca de sí mismo, de una forma evolucionada de su conciencia que no
acierta a advertir, nublado por el crimen de aquel, que es consecuencia directa
de la acción de su inventor.
El Ródano atraviesa el sureste de Francia, y una monstruosidad actualizada desciende con él sin dejar de nadar en aguas de lo que Shelley pusiera en el creador de aquella desdichada criatura hecha de cosas muertas: en un país en el que el racismo presume, vía lepenismo, de costuras evidentes, la idea que huye de quien la creara habla francés sin asomo de acento marroquí y cada vez que vuelve la cabeza para advertir a sus perseguidores ve gente normal, que al tiempo que pugna la marginación étnica cultiva viñedos o va al teatro.
El Ródano atraviesa el sureste de Francia, y una monstruosidad actualizada desciende con él sin dejar de nadar en aguas de lo que Shelley pusiera en el creador de aquella desdichada criatura hecha de cosas muertas: en un país en el que el racismo presume, vía lepenismo, de costuras evidentes, la idea que huye de quien la creara habla francés sin asomo de acento marroquí y cada vez que vuelve la cabeza para advertir a sus perseguidores ve gente normal, que al tiempo que pugna la marginación étnica cultiva viñedos o va al teatro.
Extracta John
Carlin en El País 14.9 el libro de Benjamin Barber, Yihad versus McMundo: cómo
la globalización y el tribalismo están remodelando el mundo -“Las rebeliones de la izquierda, de la derecha, de los nacionalismos y
del islamismo radical que definen el mundo en 2015 se expresan de diferentes
maneras pero todos comparten un impulso “yihadista” similar: su rechazo a un
mundo culturalmente y económicamente globalizado (“el McMundo”) en el que las
multinacionales, los bancos de inversión e instituciones transnacionales como
el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea subvierten la democracia,
la identidad o la tradición. “Se reúnen aislados el uno del otro”, bajo
diferentes banderas étnicas, religiosas o ideológicas, escribió Barber, pero en
una lucha común contra “el capitalismo cosmopolita” cuyo dios es el mercado… Esto
ha ocurrido como consecuencia del cinismo que ha generado el carácter
antidemocrático de las instituciones financieras y la corrupción en las
instituciones políticas. El hecho es que sí existe un déficit democrático y
parte de la responsabilidad por la reacción que ha provocado la tienen que
asumir las democracias europeas”.
La dependencia que Barber sugiere a partir de la propia naturaleza del
conflicto –“Lo que propongo en el libro
es que hay un choque entre, por un lado, el triunfo del capitalismo global y de
un mundo unido alrededor de la comida rápida, los ordenadores rápidos y tal y,
por otro, las fuerzas que se oponen a esta noción de la modernidad… La idea
clave es que los unos necesitan a los otros, incluso que los unos crearon a los
otros”- es la de un monstruo creado por otro, donde, como en la obra de
Shelley, cada uno pide cuentas al otro. Y donde, enésimamente, uno no se
reconoce como padre del que huye de él.
Tunecinas, marroquíes, argelinas… como ciudades temáticas, poblaciones en torno a París aglutinan población negra y árabe que demuestran que la renta es la barrera última de la integración. A imagen y semejanza, el ladrillo del muro lepenista, hecho de pérdida de posición social de la clase media oriunda, de voto anciano y poco próspero, acaso también lo es de cierta sensación de inferioridad idiomática respecto a quien habla su lengua tras hablar la de su lugar de origen, al menos atemperado por el hecho de que en Francia se valore la cualificación, venga de donde venga o en el color que venga.
Tunecinas, marroquíes, argelinas… como ciudades temáticas, poblaciones en torno a París aglutinan población negra y árabe que demuestran que la renta es la barrera última de la integración. A imagen y semejanza, el ladrillo del muro lepenista, hecho de pérdida de posición social de la clase media oriunda, de voto anciano y poco próspero, acaso también lo es de cierta sensación de inferioridad idiomática respecto a quien habla su lengua tras hablar la de su lugar de origen, al menos atemperado por el hecho de que en Francia se valore la cualificación, venga de donde venga o en el color que venga.
domingo, 20 de septiembre de 2015
Vino que envejece en el oído
Recorrer en descapotable las colinas sembradas de viñedos que conducen a Oingt, al noroeste de Lyon, en un día soleado, añade quilates a penetrar el llamado País de las piedras doradas, a las que el óxido de hierro confiere un aspecto complementariamente antiguo en una zona vinícola en la que predomina el Beaujolais, un vino joven que oferta las tres variedades en un formato de cooperativa que agrupa a 80 productores.
El órgano que define un territorio oculta cuarenta más, aunque no los oculta mucho: expuestos en una de las casas en forma de servicio municipal, unos cuarenta organillos y fonógrafos de distintas épocas permiten escuchar polkas, valses, tangos, tonadas populares, incluso himnos que surgen de barricas que más recuerdan hoy a diligencias que crujieran armónicamente mientras las agitas.
Como los vinos cuya conclusión de la cosecha se celebra el día que llegamos, los organillos que hoy suenan una vez al año en un festival que cumple 35 años, animaron ferias y verbenas durante décadas, transitando del siglo XIX al XX mientras mutaban en muebles que guardaban un siglo súbitamente envejecido. La I guerra mundial los convirtió en otro tipo de tumba, al que el gramófono añade paletadas de tierra al dejar escuchar una canción francesa de entreguerras.
Hechos a partir de un pliego de cartón en cuyos orificios el aire crea el sonido, los organillos crearon un molde al final de su era, que conservando el procedimiento –pequeñas incisiones a modo de notas- alumbraron lo que sería su olvido: en la última de las salas, un organillo eléctrico muestra, una vez abierta la tapa frontal, un disco metálico del diámetro del tambor –el tambor- de una lavadora. Desescalado, lo que gira tortuosamente mientras pugna por sonar como sus antepasados, es ya el disco de grafito que vendría a posarse en el mundo y en el gramófono que hoy, como en un panteón familiar, duerme el mismo sueño justo al lado.
sábado, 19 de septiembre de 2015
Recuerdos del paredón
Como a otros Museos similares en Moscú, Londrés, Varsovia o Berlín, al Centro de Historia de la Resistencia y la Deportación de Lyon se entra como se subía el viajero del tiempo en la máquina imaginada por Wells en 1895. El paseo por sus últimas salas es también la idea final de la peripecia Wellsiana: de ese viaje parecerías no poder volver.
Precariamente iluminada para simular las
deficiencias eléctricas en tiempos de guerra, o el miedo que la iluminación
excesiva podía atraer en un mundo de sombras, la calle francesa recreada
termina en una casa a la que se entra como a un mundo ya extinto y sin embargo
instantáneamente vivo, o lo que es peor, posible: sus paredes y lo que albergan
transportan indefectiblemente a la Francia ocupada de 1940.
Una radio emite un boletín de aquellos días,
alternado con música de la época, forzosamente triste entre esas paredes; la
mesa, con tres platos puestos sobre un mantel de hule roto a la espera de la
comida; un estante con pocos libros; un ropero; una maleta acaso siempre
preparada; una bombilla precaria alumbrando u ocultando cada parte al resto; un
desvaído papel pintado en la pared. Pero es encontrarte a solas y en silencio
lo que crea el espejismo y lo fija. Es día laborable de septiembre y no somos
muchos ese día en el Museo, asi que uno se queda en medio de la habitación,
sintiendo la parálisis de aquel mundo, la desolación como una vela que se
consume pero nunca logra apagarse.
Esa penumbra fue el reino de klaus barbie, quien
comandó los crímenes de la Gestapo en Lyon entre 1942 y 1944. Es toda una
declaración de intenciones el que el recorrido anteponga a la voz muda de las
cartillas de racionamiento, paracaídas, ametralladoras o imprentas clandestinas
la del asesino y sus víctimas en el documental con que se inicia el recorrido,
y que recoge algunos de los testimonios grabados durante el juicio celebrado en
1988.
La imperturbabilidad de aquel durante la parte del
juicio que fue forzado a atender es la de quien trata a los supervivientes como
a muertos de permiso, o como a piezas de un museo que no le interesara por sabérselo
ya. Muchos, si no todos, de quienes hablan con voz entrecortada narrando las
torturas –algunas de ellas irreproducibles- fueron sacadas de casas como la que
se reproduce al final del recorrido museístico.
Miles de judíos no volvieron a ellas ni a sitio
alguno. Y la Francia que, bajo el régimen de pètain, quiso construir paredes
aún más antiguas dentro de las existentes acabó garantizando a barbie un juicio
tan justo que incluso le permitió no escuchar las atrocidades que escucharon
los jueces al oír a los supervivientes. Y sin buscarlo, hizo por fin algo
humanitario por sus víctimas: uno no imagina, viendo a tantos hombres y mujeres,
adultos o ancianos, llorar al narrarlas cuarenta años después de sucedidas, si
hubiesen sido capaces de hablar de hallarse en la misma sala el asesino.
Antes de ser extraditado tras cuatro décadas de libertad
impune en Bolivia, barbie trabajó para el contraespionaje estadounidense en los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Acaso justo ese panel que
explicara la posición norteamericana espera el olvido en medio de la calle
oscura que lleva a la casa vacía o vaciada.
viernes, 18 de septiembre de 2015
Túneles al aire libre
Considerada la capital gastronómica de un país cuyo
lema –libertad, igualdad, fraternidad- suena también a principios del placer de
comer, Lyon permite un segundo símbolo que viaja por debajo, oculto tras
puertas anónimas en la parte más antigua de la ciudad: más de trescientos
pasajes secretos –traboules- comunican más de doscientas calles, camuflando un
perímetro de 50 km. en pasadizos angostos, oscuros y no bien ventilados.
Construidos por los comerciantes de la seda en el
siglo XIX para poder desplazar sus mercancías sin exponerlas a la lluvia, y
utilizadas por la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, permiten
preguntar por los pasillos ocultos que unen la identidad de un país bajo el
alfombrado ubicuo de urbanismo, clima, cultura y población visible.
Respuestas nacidas en Lyon, Marsella o Toulouse
dibujan el mapa de un lema antiguo que, en su avanzar por el pasillo del
edificio nacional, parece haber quedado atascado, incapaz de avanzar, tortuosamente
renuente a pensar que retrocede: libertad, igualdad y fraternidad huelen hoy,
en la definición difícil de los consultados, al tamaño de sus respiraderos más
que al de horizontes no tan antiguos.
Lo que fuimos y ya no; lo que se quita a todo el
mundo a la vez, no solo a quien nace aquí o allí; lo que se suponía que
debíamos seguir siendo, lo que se nos enseñó a ser. La nostalgia de un mundo
atrincherado entre tres palabras grandiosas no resiste la presión de las paredes
empujadas hacia dentro por fuerzas que escapan a una mera identidad nacional,
por ancestral o poderosa que sea en la defensa de sus principios.
La pérdida de peso en el mundo como reflejo de la
pérdida de peso individual en una sociedad que prima el individualismo mientras
lo vende a precio de saldo por acumulación de stock. La educación como sector en
el que se invierten las mejores vigas. La influencia de la francmasonería en
decisiones de calado nacional. El racismo como hijo tonto de un colonialismo
mal digerido, deseado tragar de una pieza para que pase mejor.
La autocrítica solicitada suena más doliente en un país en el que, al contrario que en el nuestro, la gente se moviliza para pedir cosas o denunciar el menoscabo de otras. En un Liceo francés la educación es pública para un nativo y privada para el resto. Entre sus paredes, por ley, la obra de Claude Lanzmann es tan obligatoria como la de Moliére. En Francia está mal visto hablar de dinero, de la ostentación que sarkozy tan explícitamente representa.
La autocrítica solicitada suena más doliente en un país en el que, al contrario que en el nuestro, la gente se moviliza para pedir cosas o denunciar el menoscabo de otras. En un Liceo francés la educación es pública para un nativo y privada para el resto. Entre sus paredes, por ley, la obra de Claude Lanzmann es tan obligatoria como la de Moliére. En Francia está mal visto hablar de dinero, de la ostentación que sarkozy tan explícitamente representa.
Una mujer parisina explica que esos túneles
pudieran constar de dos muros superpuestos: uno compartido por todo francés,
sea cual sea su origen o pretensión étnica, hecho de rasgos comunes ligados al
aprecio cultural, idiomático y geográfico que incluye laicidad, igualdad,
derechos inalienables. Y otro, constituido por identidades secundarias, más o
menos confortablemente asentadas sobre tan sólido somier. Y es un compromiso
transparentemente establecido y exigido: su marido cubano hubo de firmar un
contrato de integración.
Es un país que aún hoy ama el debate político y
desprecia el fraude fiscal. Donde la calidad es un factor no negociable. Y la
solidaridad, un vector social sin necesidad de subvenciones que la mantengan
viva. Donde hablar de lo que cenarán es un adecuado tema para la hora de la
comida. Y donde una película, estrenada estos días en España, como La cabeza
alta (La tête haute) sobre los ímprobos esfuerzos del sistema educativo y
judicial francés por no dejar a nadie atrás (frase que suscribe repetidamente mi
vecina, una profesora nacida en Toulouse) no se ve como ciencia-ficción.
Abarcar puede servir para que todo duela más o para
lo contrario, y sintetizar Francia parece doler por comparación del diseño
original con el actual. Nadie de los preguntados habla de lo conservado en el
proceso sino de lo perdido, y eso podría ser tanto autoexigencia propia como ese
rasgo tan español: el desdén por lo que de realmente valioso tiene la identidad
nacional en medio del ruido, la vulgaridad, lo pueril.
Abarcar puede servir para que todo duela más o para
lo contrario, y sintetizar Francia parece doler por comparación del diseño
original con el actual. Nadie de los preguntados habla de lo conservado en el
proceso sino de lo perdido, y eso podría ser tanto autoexigencia propia como ese
rasgo tan español: el desdén por lo que de realmente valioso tiene la identidad
nacional en medio del ruido, la vulgaridad, lo pueril.
Como en los traboules que hormiguean Lyon, lo que
se tiene, guarda y vigila en las casas que surgen mientras los recorres pudiera
decir del territorio visible lo que la propiedad privada dice del espacio
público: que lo que es de todos se difumina a medida que prospera lo que te
precias en guardar solo para ti.
a la izquierda de la lujuria
No habían
pasado 70 años desde que Diderot y D´Alembert fijaron por escrito los
principios del siglo de las luces cuando Lyon fue devastada por una epidemia de
cólera que dejó, entre sus vivos, el propósito de erigir una estatua de bronce
de la virgen, a la que acaso la fecha prevista no gustó pues una inundación
arruinó el taller del escultor y forzó el día que desde entonces -1852- honra
cada 8 de diciembre la inmaculada concepción. Aunque la providencia enviara de
nuevo rayos y agua sobre la celebración prevista, en 1854, los habitantes de la
ciudad optaron por sacar velas a sus ventanas con que compensar humildemente lo
que los fastos no pudieran. Una nueva y puntual epidemia, de frío, acoge desde
entonces, al albur de ese día espontáneo de velas y fiesta, el Festival de las
Luces que asombra Lyon durante cuatro días. Y permite, entre otros milagros
evolutivos en el significado de la fiesta, que sobre la fachada de una catedral
se proyecte un juguete digital que se sirve de cada rasgo de la fachada para
simular su planificación, su construcción piedra sobre piedra, pero también su
ruina, y posterior –y espectacular- invasión por ramas y hojas que cubren, y
agostan, con su floración simulada las piedras en las que en ese mismo momento
se sirve té, dentro, con que calentar esa parte del alma, el cuerpo. También
fugazmente el de la iglesia, que acabaría ganando en el siglo XX lo que perdió
en el siglo de las luces. Y que queda, en el recorrido por una ciudad como un
árbol de navidad tumbado, como lo que, con más cordura, hubiera debido ser: un
lugar oscuro y solemne para adictos, un juego de bombillas para el resto, unos
días al año. Asentada sobre una colina visible desde cualquier punto de la
ciudad, la basílica de Notre Dame de Fourvière alberga en su cripta los siete
pecados capitales, justo debajo del altar mayor. Como la cera acumulada e inevitable que
dejan velas y vidas al arder.
jueves, 17 de septiembre de 2015
Un mismo paisaje
La vecina que se dedica al catering trae una
bandeja para que Steph mastique una opinión al respecto. Por cada cucharada mía,
ella escribe dos líneas en un cuaderno. La incapacidad de reconocer sabores es
solo falta de uso de esa memoria concreta –dice. La oferta gastronómica de Lyon
es una oportunidad permanente de reiniciar ese mecanismo, y la incapacidad de
apreciar a la velocidad adecuada qué tipo de casquería nutre el menú de 12
platos la noche que llegamos, una ocasión para rescribir patrones antiguos del
gusto personal.
El mismo camarero actúa como un órgano expuesto
súbitamente al aire: nerviosísimo, lenguaraz, uno no entiende cómo sus mil
muecas hallan el tiempo de asomar dado que no para de hablar. Acosa
explícitamente a uno de los comensales, regaña al resto, es procaz, violento
pese a ir escoltado por un ejército de risa. Es el bufón de la familiaridad con
que en algunos restaurantes de la ciudad parece tolerarse al cliente al tiempo
que se le atiende.
En otro restaurante el camarero abandona la única
mesa a la que atender, sale a la calle, habla por teléfono durantes minutos a
la vista de quienes esperan dentro. Uno de los camareros de una de las terrazas
de ubicación más bella en el parque de la Tète d´Or, junto al lago, barre el
suelo terroso justo al lado de donde nos sentamos para indicar, sutilmente, que
prefieren cerrar ya. En París es siempre así -dice una parisina. Incluso la cualidad inherente a cenar en la terraza de uno
de los mejores restaurantes de la ciudad permite la imagen, Ratatouilleana, de
ver un pequeño ratón ir y venir por nuestros pies, como si la sospecha fuera un
plato más.
Liberados de esa servidumbre, el hábito de gozar de
la comida tiene cómplices a discreción: acostumbrados a que el queso sea en
España parte de los aperitivos, cuando en la fiesta aparece, como es norma en
Francia, al final, solo el gin tonic que uno sostiene en la otra mano impide
pensar que lo que se está haciendo en ese instante es reiniciar la cena dos
horas después de comenzada. Probablemente es justo la intención de la
anfitriona.
Trenes que ruedan temprano
El año en que Louis y August Lumière inventaron el
cine en Lyon, en 1895, Francia casi podía ver venir una guerra a cámara lenta
con la misma mezcla de asombro y miedo con que los primeros espectadores se
apartaban al ver llegar un tren en blanco y negro, más despacio de lo que lo
hacía en realidad, pero igualmente dirigido hacia donde estaban sentados.
Mientras ese tren, o uno casi idéntico, unía ya el Imperio ruso vía el
Transiberiano, y Estados unidos mediante la línea Atlántico-Pacífico, en Europa
algo peor viajaba en línea de colisión: convertida en una de las principales
potencias coloniales, Francia libró contra Inglaterra un pequeño conflicto en
Sudán entre 1898 y 1899, solo resuelto en una Entente Cordial ante el súbito ascenso del Imperio alemán.
Muchos de quienes subían a esos trenes cargaban un fardo invisible: Francia
ansiaba la revancha de la derrota sufrida en la Guerra Franco-prusiana de 1870-1871. En esa guerra la III
República había perdido Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germánico.
Los hijos y nietos de los combatientes franceses de finales del siglo XIX crecieron con la idea
nacionalista de vengar la afrenta recuperando esos territorios. En 1914 sólo hubo un 1% de
desertores en el ejército francés, en comparación con el 30% de 1870. El tren mundial que colisionaría
en 1914 viajaba ya en 1896.
Rodados en los siguientes dos años, varios de los
cortos creados con el ingenio de los Lumière parecen recoger el curso de los
acontecimientos futuros: uno rodado en 1896 muestra una batalla de bolas de
nieves que libran hombres y mujeres a ambos lados de una calle. Cuando un
ciclista llega e intenta pasar en medio del ir y venir de proyectiles es
atacado con saña por ambos bandos, le derriban, se levanta, incluso entonces es
bombardeado a bocajarro, huye en la misma dirección por la que vino, deja su
gorra en el suelo como un cadáver de los que se iban a pudrir años después
entre trincheras sin que pudieran ser enterrados. En otro, éste de 1899, un
vagón que avanza junto a la construcción de las vías lo hace a saltos, literalmente,
como si quisiera salir de éstas cuanto antes, convertirse en tanque.
Mientras la invención de una afrenta, la ficción
nacional necesaria, crecía en Francia, Prusia y Alemania rumbo a esa otra
ficción revestida de verdad documental que es una guerra, la maquinaría
cinematográfica recorría el camino inverso: decenas de operadores fueron
enviados por todo el mundo para rodar y mostrar el mundo de una forma que nunca
antes había existido. Muchos de quienes entraban a una sala a ver esas películas
cruzaban por primera vez una frontera, y esa era la que súbitamente separaba su
calle de una de Japón, Indonesia, Perú o Dinamarca.
Cuando la ficción, de la mano más obvia de Georges
Meliés, o después Segundo de Chomón, empezó a cruzar una segunda frontera, la
que separaba el mero documento de la ficción concebida y rodada, los Lumière se
declararon industriales, no creadores de contenidos. Interrumpieron la
filmación de material propio y volcaron su esfuerzo en otras inquietudes,
dejando que otros llevasen su invención hacia caminos inexplorados.
Solo que no fue así exactamente: en varios de sus
cortos hay historias tramadas, en la línea de lo que Sennett, Keaton, Lloyd o
Chaplin harían después: un jardinero que se dispone a regar un jardín ve cómo
el agua sale de improviso hacia su cara mientras chequea la manguera. Un
tullido que pide en la calle y obtiene de quien pasa unas monedas ve acercarse
un guardia, al llegar éste, aquel descubre unas piernas ocultas y echa a
correr. La mayoría de esos 1400 cortos aún se conservan y pueden verse en el
Museo Lumière, en la misma casa familiar en que vivieran éstos.
Uno de esos operadores fue Gabriel Veyre, acaso el
más dotado y uno de los pocos cuya carrera posterior no fue inferior en logros
a la primera, más experimental. Estremece ver uno de sus cortos mudos filmados
en Indonesia hace 115 años el mismo año que Joshua Oppenheimer exhibe en
pantallas de todo el mundo (salvo quizá en Indonesia) su estremecedor
documental sobre el genocidio en ese país –La mirada del silencio. Y que
aparece en portada de la revista de cine que vende la tienda del Museo.
Mecenas a la manera renacentista, los Lumière
heredaron la fortuna patriarcal que crecía justo delante de su casa familiar:
las fábricas cuya salida de los obreros rodaron en 1895 fueron erigidas junto a
la finca familiar. Desde sus ventanales espléndidamente decorados con motivos
art decó veían los tejados y las chimeneas de sus fábricas. Quienes salían por
las dos puertas –hoy recreadas magníficamente- eran más suyos que el invento
cuya alcance ignoraban: esos obreros les pertenecían.
En manos de quienes con el tiempo serían dueños de
más de 200 patentes en varias áreas industriales, su desdén por el nulo futuro
augurado al que sería su invención inmortal resulta enternecedora. La fortuna familiar y el
interés en emplearla orientada a la búsqueda científica les hizo menospreciar
las posibilidades comerciales de su invento, hasta abandonarlas. Quizá gracias
a ese desinterés, el cine pudo gozar de lo que la era que vivieron no: libertad
de movimientos y de la paz que no necesita luchar por territorios que son de
todos y de ninguno.
miércoles, 16 de septiembre de 2015
Del plumaje
Quizá porque en una fiesta de Steph es difícil
hallar alguien que no necesite comer o beber sin fin, la presencia de dos
holandeses que aparentemente no necesitan dormir permite por un momento dividir
el mundo, no entre quienes ven el sol o no cada día, sino entre quienes podrían
no necesitan una separación entre un día y el siguiente. Si uno duerme una hora
en los días buenos, el otro puede pasar hasta tres sin cerrar los ojos, quizá
porque su pareja, una mujer peruana, emite una luz radiante que es calor
instantáneo, como si tener el sol en casa fuera incompatible con dormir.
Las nubes se las reparten los otros invitados: si uno
aprecia en el acto la calidez del marsellés porque su espontaneidad, calor y
sentido del humor son mediterráneos, justo ese carácter tan reconocible es, a
ojos de un habitante del norte de Francia, la cualidad que le hace sospechoso.
Como si cuanto más sol en tus días, con más luz hubiera que mirar tus pasos.
Lyon tiene inviernos como congeladores y aquí el
carácter altivo y burgués pudiera caer en copos igual de gruesos, en eso
coinciden el marsellés y el lyonés, a quienes quita el sueño la altivez, una
cierta arrogancia que se me describe hecha de la pesadilla del enriquecimiento
que el comercio de la seda y la industria de la impresión trajeron,
respectivamente, en el siglo XV y el XVII, y que acrecentó en el XIX la
industrialización avanzada, industrial y bancaria, pionera en principios de la
electricidad, la química y la industria cinematográfica.
Con la alternancia de platos y bebidas, llega la
del carácter: un lyonés que vive en la casa de enfrente habla con la gracia y el
desparpajo de la malagueña con la que lleva 30 años casado. Certines, a 60 km.
de la capital de la región de Rhone Alpes, produce a una mujer capaz de ser francesa
en España y española en Holanda. El marsellés es, simultáneamente, italiano. Lo
que en las horas nocturnas ve el holandés que no necesita dormir tiene en esta
parte de Francia sombras parecidas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)