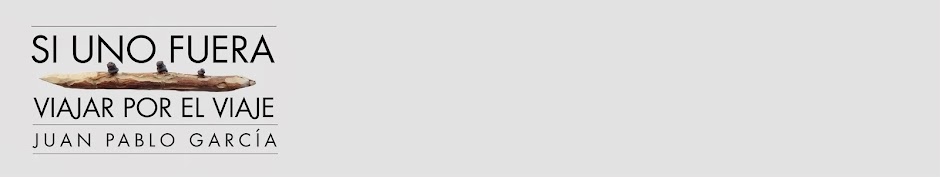Para alguien que, como Kapuscinski durante sus
recorridos como periodista, no debió cruzar uno solo de los múltiples puentes
que hay en Moscú o San Petersburgo sin pararse en medio a contemplar las
vistas, ubicar como primer recuerdo infantil en El imperio el puente que las
tropas del ejército ruso le impidieron cruzar mientras huía de la devastación
de la guerra en 1939 debía pertenecer al mismo nivel de irrealidad que
recordar, viajando en el transiberiano de adulto, los trenes que diezmaran su
población natal en Polonia durante los primeros días de las deportaciones a los
campos de exterminio en Siberia. De no haber hallado tanto dolor, tanta y tan
reconocible miseria en su periplo por el país que arrasara el suyo décadas
antes, quizá la generosidad en la mirada de Kapuscinski, su ausencia de ira o
de rencor, le hubiese sido más difícil de encontrar. Del frío que congelara su
niñez y apenas el hambre pasa a hablar, veinte años después, de las nieves
siberianas donde perdieran la vida tantos de sus conocidos. Pero ese nexo no
existe en su texto. E incluso el relato de la esquizofrenia aduanera rusa de
1959 admite el humor, la renuncia ala crispación a la que cualquiera tendría más
que derecho, sometido a lo que narra –“¡esos
dedos deberían esculpir el oro y tallar diamantes! ¡esos movimientos
microscópicos, esa exactitud, esa sensibilidad, ese virtuosismo!” –dirá de
la pulsión maníaca de los aduaneros ante un saco de sémola.
Como si fueran tres ciudades más de las que
visitara, sendas citas que abren el relato fragmentado de sus años comprimen un
siglo de la vida de la Unión soviética –“En
Rusia, toda la energía del artista debe concentrarse en mostrar dos fuerzas: el
hombre y la naturaleza. Por un lado, debilidad física, nerviosismo, pronta
madurez sexual, deseo apasionado de vida y de verdad, sueños de poder actuar
amplios como una estepa, análisis llenos de inquietudes, insuficiencia del
saber frente al alto vuelo del pensamiento; y por el otro, una llanura
infinita, un clima severo, severo y gris el pueblo con su historia difícil y
lóbrega, la herencia tártara, el yugo de la burocracia, el oscurantismo, la
pobreza, el clima húmedo de las capitales, la apatía eslava, etc. La vida rusa
machaca al ruso hasta tal punto que éste no logra reponerse, lo muele como
muele un palo de mil puds” –Chéjov. “La
aventura de la Unión soviética es la mayor experiencia, al tiempo que el
problema más importante de la humanidad” –Edgar Morin. “El régimen que nos gobierna no es sino una
amalgama de la vieja nomenklatura, de tiburones financieros, de falsos
demócratas y de kgb. No puedo llamarlo democracia; es un híbrido repugnante que
no tiene precedentes en la historia y del que se ignora la dirección que
tomará… pero si esta alianza vence, nos explotarán no setenta, sino ciento
setenta años” –Solzhenitsin.