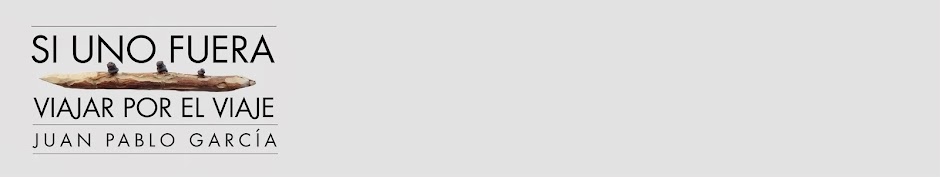De arriba a abajo, Edimburgo desde su castillo; algunas de las colinas cercanas al pueblo de Dolar; y el rey Leo.
martes, 17 de noviembre de 2015
lunes, 16 de noviembre de 2015
ramas del árbol valioso
Pocas cosas como viajar proporcionan la ocasión de
ver sin llegar a entender: Escocia es caro y no lo es. El transporte es caro. Los
museos son gratis. Hace frío pero se ve gente en manga corta. Incluso en
noviembre hay pantallas gigantes al aire libre mostrando fútbol delante de
terrazas enormes y vacías, como si en algún momento fueran a llenarse. Las barricas
que no ocupa el whisky parece llenarlas la cultura: En Glasgow se representa
estos días la adaptación de Emma Rice del texto de Daphne du Maurier´s Rebecca,
que Hitchcock llevara al cine. Edimburgo acoge su Festival
internacional de cine que incluye la nueva película de Spielberg con guión de
los hermanos Coen, el documental Listen to me Brando a partir de cientos de
cintas grabadas por Marlon Brando o Taxi Teherán, de Panahi.
Edimburgo, que vive a la altura del no escasamente
ambicioso eslogan, y consecuente web, cityofliterature, dedica una semana anual
–esta- a honrar a Stevenson, este año la aplicación de su obra en cine y
teatro. Ocho páginas de actividades que incluyen un debate en una sala del
Parlamento. El cuadernillo que extracta los medios y programa del centro de
escritura creativa, en el bucólico paisaje de Moniack Mhor, se va hasta las
cincuenta páginas. El de la Orquesta de cámara de Escocia, radicada en
Edimburgo, tiene treinta y cuatro. El del Citizens Theatre, en Glasgow,
cuarenta y cuatro. El que contiene el programa del Festival internacional de
narradores –Stories without borders-, que viene de terminar estos días,
veintiocho. Y acaba solo en teoría: Edimburgo tiene su propio centro de
narración escocesa, un lugar en el que aprender a contar historias o solo a
escucharlas. Alguno de los programas tiene apenas una actividad cada cuatro hojas.
Pero todos son detallistas, diseñados para transmitir una ambición al mismo
tiempo que un programa.
Basta asomarse someramente a la lista de escritores nacidos en cualquier capital europea para advertir que Edimburgo es la ciudad que más improbablemente podría nombrarse ciudad de la literatura. Lo más aventurado deja de serlo, no si una decisión política invierte en ello lo bastante, sino si la población cree en la idea con o sin financiación pública. Edimburgo atrae cada verano millones de personas y lo que hace atractivo un festival tan largo no se evapora en septiembre. La cultura puede ser parte activa, y lubricada, de una sociedad o, como en España, solo de su sistema recaudatorio. La diferencia podría no ser la extensión y detalle de los programas teatrales, cinematográficos, musicales o literarios que una ciudad pone al alcance de sus ciudadanos y turistas. Pero es seguro que la demanda, la buena y la mala, bebe de la fuente visible. Y aquí de agua entienden.
Basta asomarse someramente a la lista de escritores nacidos en cualquier capital europea para advertir que Edimburgo es la ciudad que más improbablemente podría nombrarse ciudad de la literatura. Lo más aventurado deja de serlo, no si una decisión política invierte en ello lo bastante, sino si la población cree en la idea con o sin financiación pública. Edimburgo atrae cada verano millones de personas y lo que hace atractivo un festival tan largo no se evapora en septiembre. La cultura puede ser parte activa, y lubricada, de una sociedad o, como en España, solo de su sistema recaudatorio. La diferencia podría no ser la extensión y detalle de los programas teatrales, cinematográficos, musicales o literarios que una ciudad pone al alcance de sus ciudadanos y turistas. Pero es seguro que la demanda, la buena y la mala, bebe de la fuente visible. Y aquí de agua entienden.
domingo, 15 de noviembre de 2015
viendo llover en 1915
La I guerra mundial transcurrió para quienes
lucharon en ella entre paredes angostas que rezumaban humedad y el barro que en
el fondo de las trincheras tanto facilitaba no moverse como perpetuaba los días
inmovilizados, de los que solo se salía para afrontar la intemperie de un
granizo de balas y esquirlas de proyectiles. Nadie como los escoceses que
acudieron a ella debieron sentirse en suelo familiar. La trinchera social de la
que salieron no era, a principios de siglo, mucho mejor: los centros urbanos escoceses
eran un nido de pobreza y desempleo que, como en otros países, ofertaba un
trabajo al mismo tiempo que una guerra.
La
tasa de enlistamiento voluntario se disparó una vez que el gobierno garantizó
un salario semanal de por vida a los parientes de los hombres que cayeran en el
frente o volvieran discapacitados. El múltiplo previsto de sufrimiento estaba
justificado: siendo apenas el 10 por ciento de la población británica en esos
días, Escocia aportó el 15 por ciento de las fuerzas armadas nacionales, y
eventualmente el 20 por ciento de muertos. Antes de que la escasamente poblada
isla de Lewis y Harris fuera famosa por dar el mundo las piezas de
ajedrez medievales que llevan su nombre, vio perder a más hombres que cualquier parte,
proporcionalmente, de Gran Bretaña.
La mañana que nos dirigimos a visitar un castillo
del siglo XV cerca de Sterling, en un pueblo que no llegara a los mil
habitantes una multitud de hombres y mujeres se congregaba en el día nacional
de los caídos. Silentes e inmóviles como tumbas de paisano, permanecían de pie
rodeando lo que parecía un pequeño prado rectangular cubierto de césped, como
aquí por igual jardines y cementerios.
La forma en que la sociedad civil honra unas
causas e ignora otras tiene mucho del empeño gubernamental, ya sea local o
nacional, en ganar guerras aún no libradas y que seguramente no necesitemos
librar. Y en ello esta presencia silenciosa bajo la lluvia sugiere un bando
extrañamente puro: el del compromiso individual que no merece ser manchado con
eslóganes idiotas que animen a dirigir contra alguien lo que sientes. El sacrificio
de fondo que se honra seguramente ha de ser más fácil de atesorar si las
guerras que recuerdas lo son en defensa de una causa noble o necesaria, y no
contra tu vecino de calle.
“Causa común. Escoceses de la Commonwealth y la Gran Guerra” -reza el título de la exposición que el año pasado unió a los Museos nacionales de Escocia. Pasmoso como sea imaginar algo así en España, lo es aún más el grado de reflexión que sugiere el eslogan que acompaña al logo creado para conmemorar el centenario del comienzo de ese conflicto: “¿Qué aprendimos de todo esto?”. Esa lección: cómo honrar una trinchera exige antes salir de ella.
“Causa común. Escoceses de la Commonwealth y la Gran Guerra” -reza el título de la exposición que el año pasado unió a los Museos nacionales de Escocia. Pasmoso como sea imaginar algo así en España, lo es aún más el grado de reflexión que sugiere el eslogan que acompaña al logo creado para conmemorar el centenario del comienzo de ese conflicto: “¿Qué aprendimos de todo esto?”. Esa lección: cómo honrar una trinchera exige antes salir de ella.
sábado, 14 de noviembre de 2015
poleas de la sociedad impermeable
Como un tic cuyas poleas interiores uno solo
imagina, la ingesta de alcohol en estas tierras –que por ejemplo permite ver
pedir dos pintas de una vez para ahorrarse un segundo viaje a la barra- tiene
en el Museo de Autómatas de Glasgow un espejo no por nada originario de otro
lugar, Rusia, en el que no se bebe menos ni de forma menos catastrófica: ruso
es el autor de las maquinarias de la alegría y la tristeza que, encadenadas de
forma no previsible –la que sigue a la que estás viendo podría estar en el otro
lado de la sala y no al lado de ésta- acompasan sus engranajes al ritmo y tono
de las músicas elegidas para cada una de ellas, y que van desde un pasaje
jazzístico a un fragmento de una pieza de Barber, un fox trot, un vals o una
tonada popular zíngara.
Descrito por un grupo de españoles que trabaja en
la Universidad de Stirling, las músicas que uno percibe de primeras –una
amabilidad no enfática pero sí omnipresente- son, no los ritmos a los que se
mueven las poleas sociales, sino su eco: una forma de cortesía, de profundidad
pactada y estricta, en el que las fiestas de cumpleaños infantiles empiezan y
acaban a una hora clara y predeterminada, tras la cual la primera persona en
irse es la madre del niño que festeja. Donde una invitación a la vecina de
enfrente –que no trabaja y por lo tanto está en casa casi todo el día- a tomar
café genera de vuelta una cita dentro de quince días. O donde, de salir el sol por
sorpresa –como si aquí hubiera otra forma-, los únicos que se presentan a la
invitación súbita son españoles. El “too rude” podría, así, servir para cerrar
un círculo que empieza justo en la misma sensación que acoge a quien intenta profundizar
en una invitación permanente, de roce diario.
Una de las poleas extrañamente conectadas a esa discreción
del individualismo más correcto es el alcoholismo gregario, inmediato y
furibundo que reúne en los bares a quienes mientras no sostienen una cerveza
sostienen la actitud más opuesta imaginable. Es una visceralidad amparada,
protegida por un momento y un lugar concretos que, sin embargo, posee la
cualidad adaptativa más insospechada, como cualquiera puede apreciar al ver
deambular determinado turismo británico al llegar a España, como si un país
tuviese el poder de ser, a sus ojos, ese lugar y momento concreto 24 horas al
día.
Irónica como pueda ser semejante transfusión de
identidad en un país en el que la identidad es justo un caballo de batalla
ubicuo, ni siquiera la familiaridad escocesa con los usos etílicos españoles
podría explicar la afinidad súbita: los ingleses beben más que nosotros. Así
que pudiera ser solo el benéfico influjo de no hallarse entre iguales. La
paradoja es que, tratando de ser nosotros, son lo opuesto: pues si algo es un
español es español en todas partes, es decir: mejor, más cómodo entre 10
compatriotas que entre tres, mejor entre 100 que entre 50.
Con lluvias fácilmente constantes todo el año, aquí no se viaja, se huye. Es más sencillo encontrar un escocés de turismo en Murcia que en las Highlands. Eso no significa quedarse en casa hasta entonces: hay mucho excursionismo, la gente corre, juega al golf o al fútbol con mucha o poca lluvia. Para compensar semejante indiferencia, el clima es cruel con ellos: en los cuatro días que hemos pasado allí los cielos estaban despejados de noche y totalmente cubiertos de día.
Con lluvias fácilmente constantes todo el año, aquí no se viaja, se huye. Es más sencillo encontrar un escocés de turismo en Murcia que en las Highlands. Eso no significa quedarse en casa hasta entonces: hay mucho excursionismo, la gente corre, juega al golf o al fútbol con mucha o poca lluvia. Para compensar semejante indiferencia, el clima es cruel con ellos: en los cuatro días que hemos pasado allí los cielos estaban despejados de noche y totalmente cubiertos de día.
viernes, 13 de noviembre de 2015
meet the scottish
El Museo Nacional de Escocia alberga estos días
Photography, A victorian sensation, un recorrido por el rostro de la fotografía
en el siglo XVIII y XIX. El nuevo brillo de la fiel reproducción del mundo
llegó de la mano de la opacidad del mismo mundo representado. La revolución
industrial, auspiciada por la máquina de vapor del escocés James Watt en 1769, oscureció
los cielos de las ciudades mientras en su núcleo prosperaba el pulmón de la
sociedad futura: la clase obrera, posteriormente burguesía, que hizo de Glasgow
un lugar floreciente, al menos durante setenta años. Los astilleros y los
talleres de la industria del algodón que en 1840 llevaron su población hasta
los 20.000 habitantes vieron perder en 1931 el 65% de esos empleos.
Cuando el petróleo del mar del norte reinició los motores de la economía nacional en la década de los setenta, ya no existía en qué emplearlo: el país que empezara el siglo como potencia mundial en ingeniería naval y construcción, en producción de tejidos, acero, hierro y carbón había declinado irremediablemente, de camino a la revolución industrial del siglo XXI, que ha cambiado la emisión de vapor por la de activos tóxicos. Edimburgo es hoy una de las plazas financieras más importantes de Europa. Y en ello, acaso una de las pocas en las que el consumo desorbitado de Whisky está justificado.
Cuando el petróleo del mar del norte reinició los motores de la economía nacional en la década de los setenta, ya no existía en qué emplearlo: el país que empezara el siglo como potencia mundial en ingeniería naval y construcción, en producción de tejidos, acero, hierro y carbón había declinado irremediablemente, de camino a la revolución industrial del siglo XXI, que ha cambiado la emisión de vapor por la de activos tóxicos. Edimburgo es hoy una de las plazas financieras más importantes de Europa. Y en ello, acaso una de las pocas en las que el consumo desorbitado de Whisky está justificado.
Hoy, cuando llamar “inglés” a un jugador escocés
durante la retransmisión de un partido de fútbol provoca cientos de llamadas de
protesta a la BBC, la identidad nacional sigue saliendo a la calle vestida de
ambos bandos: orgullosa, rabiosamente escocesa, pero capaz de votar
mayoritariamente a favor de seguir siendo parte del Reino Unido. Al menos tan
ingleses como el resto. O exclusivamente escoceses de puertas adentro, que
también podría ser.
jueves, 12 de noviembre de 2015
el rey colmillo
En una tierra en la que la identidad nacional viene en no poca medida de negar la inglesa, las voces opuestas que Shakespeare puso a torturar el interior del único rey escocés de su catálogo podrían ser, dentro de la cabeza de Macbeth, solo la misma voz con diferente acento: escrita por un dramaturgo ingles a partir de las Crónicas de otro –Raphael Holinshed- acaban siendo la voz inversa: no la de un escocés en manos inglesas, sino al revés, pues Holinshed tomó la suya de la Historia de los escoceses, escrita en latín por el escocés Hector Boece.
Escrita por Shakespeare quinientos años después de
que el Macbeth real reinara en Escocia en el siglo XI, aúna la fidelidad a
Boece con un matiz perverso en ella: ensombrecida por éste la figura de Macbeth
para agradar al rey de aquellos días, Jacobo V de Escocia, la maldición que
Shakespeare puso en manos de tres brujas es una que los reyes antiguos temían
tanto como sabían cierta: Macbeth reina tras asesinar, entre otros, a Banquo.
Pero es solo para cumplir el designio ajeno, pues al matarle permite que la
profecía –matar al padre para propiciar el reinado del hijo- se cumpla: el hijo
de Banquo regresa para matar a Macbeth. Jacobo V hubiera apreciado el matiz
Shakesperiano: si Boece trató de exaltar a un hipotético antepasado de éste, de
nombre Banquo, el propio Jacobo V era ya su sucesor real y a la vez el
descendiente novelado, convertido en rey a la edad de un año.
Si en la ficción Macbeth se abre paso en la
historia escocesa a través de la sangre derramada de reyes escoceses, la
realidad es aún más novelesca: tras matar al rey Duncan, Macbeth sería
asesinado por el hijo de éste –Malcolm Canmore. Si en la ficción es Macbeth
quien asesina o intenta asesinar a los hijos de sus contendientes, en la
realidad sería el suyo, su hijastro, el que cayera a manos de Canmore.
Puede leerse como una partida de ajedrez entre la
biografía y el teatro, y de hecho ese ajedrez existe: tallado en el siglo XII a
partir de dientes de morsa, y de origen escandinavo, setenta y ocho piezas
fueron halladas en la isla escocesa de Lewis a principios del siglo XIX.
Cómicamente elaborados, y perfectamente conservados, contienen reinas que se
aburren sentadas en el trono, obispos que sostienen el cetro como si un
paraguas, o soldados que muerden el escudo tras el que se esconden, mezcla de
hambre y ferocidad. En todos hay ojos que uno puede encontrar hoy en una serie
de dibujos animados como South Park. Macbeth reinó un siglo antes de que fueran
talladas y la parodia que representan arduamente bebía entonces de reyes que
llegaban al trono entre sangre vertida y salían de él de la misma manera. Ningún
tablero se conserva, pero se cree que éstos pudieran ser rojos, como para añadir
realidad a la ficción.
Solo once se conservan en el Museo de Escocia en Edimburgo. El resto está, dónde si no, en manos inglesas en el Museo Británico. Fue un islandés –Gudmundur G. Thórarinsson- el que en 2010 sugirió una salida al problema de la identidad de la monarquía, y más importante, de la religión dominante en el tablero británico al sugerir que las piezas podrían haber sido talladas en Islandia, al hallarse varios guerreros vikingos entre las piezas, frecuentes en sagas y poemas, cuyo ardor en batalla les llevaba a morder sus propios escudos. Un ajedrez Shakespeariano mostraría a Macbeth, no como rey –que eso queda reservado a Lear- sino como peón, el peón más cercano al rey. Quien tallara las piezas en el siglo XI no pondría muchas pegas a que Falstaff fuera la reina.
Solo once se conservan en el Museo de Escocia en Edimburgo. El resto está, dónde si no, en manos inglesas en el Museo Británico. Fue un islandés –Gudmundur G. Thórarinsson- el que en 2010 sugirió una salida al problema de la identidad de la monarquía, y más importante, de la religión dominante en el tablero británico al sugerir que las piezas podrían haber sido talladas en Islandia, al hallarse varios guerreros vikingos entre las piezas, frecuentes en sagas y poemas, cuyo ardor en batalla les llevaba a morder sus propios escudos. Un ajedrez Shakespeariano mostraría a Macbeth, no como rey –que eso queda reservado a Lear- sino como peón, el peón más cercano al rey. Quien tallara las piezas en el siglo XI no pondría muchas pegas a que Falstaff fuera la reina.
miércoles, 11 de noviembre de 2015
we, the objects
Uno de los museos más pequeños de Edimburgo acoge cientos de ellos –el de la imprenta, el de la judicatura, el de la importancia de lo postal, de la vestimenta, de la vida en tiempos de guerra. The People´s Story, en Canongate, muestra la vida tal y como es, hoy y hace cien años: dividida no en días –demasiado parecidos siempre- sino en objetos, en aquellos que empleamos a diario, en los que solo una vez, en los que nunca. En los que queremos y los que odiamos tener que usar. Distribuidos en no muchas vitrinas, son ellas, las cosas, las que cuentan la vida en Escocia desde finales del siglo XVIII: la vida de una cocina durante la guerra, de un camarote, de un calabozo, de un vagón de tren. Steph, a quien provoca escalofríos ver muñecos de cera adoptar la postura y la mirada de un hombre, quizá lo que dice con ello es que son las cosas las que, incluso envejecido o perdido su uso original, siguen vivas entre nosotros, esperando la ocasión de que un súbito declive de la prosperidad y la técnica asociada a ella vuelva a llamarlas, a depender de ellas.
martes, 10 de noviembre de 2015
Islas de tesoros parciales
Nacidos con apenas ocho años de diferencia en
Edimburgo –Robert Louis Stevenson en 1850, Arthur Conan Doyle en 1859-, un nexo
mayor les esperaba detrás y otro delante. Y si la invención de Sherlock Holmes
en 1891 es también la reinvención mejor, más ancha, contradictoria, nítidamente
humana, del molde tópico que Stevenson publicará en 1878 bajo el nombre de
Florizel, Príncipe de Bohemia, mucho antes, en 1605, Don Quijote les observaba
partir hacia sus aventuras con similar familiaridad: a Doyle en la no velada
crítica que Holmes dedica a “su Boswell”,
tan próxima a la que el Quijote queja respecto a su transcriptor, Benengeli. A
Stevenson, en la figura, tiesa de puro estereotipo, del caballero de Bohemia que
vive para serlo, que necesita serlo en cada afirmación, en cada gesto, como si
más que el honor luciera un lifting estiradísimo del apellido y lo que éste
conlleva.
De igual forma que Holmes parece encarnar al
hombre sin las servidumbres del hombre –“Todas
las emociones, incluida el amor, resultaban abominables para su inteligencia
fría y precisa pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la
máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo… jamás
hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio o sarcasmo”
–escribe John Watson en el prólogo a Escándalo en Bohemia (1891), el Florizel
de Stevenson, príncipe de Bohemia que Doyle acaso pudo haber leído antes de
cumplir los veinte años, es un detective sin las servidumbres del nombre. “los príncipes y los detectives sirven en el
mismo cuerpo. Ambos somos combatientes contar el crimen… ambos sirven
igualmente para hacer honorable a un hombre virtuoso… yo preferiría ser un buen
detective que un soberano débil e innoble”-dirá en el último capítulo de El
diamante del Rajá.
Así, tal si a Holmes bastara el dr. Watson, como a
Florizel el coronel Geraldine, tan irreal es imaginar en la Bohemia de 1887 a
Holmes suspirar de amor por Irene Adler –al cabo, guardado entre sus papeles
entre “un rabino hebreo y un comandante
de estado mayor, autor de una biografía sobre los peces abisales”- como,
unas calles más allá, a Florizel guardar para sí a la srta. Vandeleur en lugar
de casarla con Francis Scrymgeour. Y si la altiva forma de Florizel de
recordarle a su escudero su lugar social paga en moneda rara a Geraldine tras
salvarle éste la vida en El club de los suicidas, el respeto reverencial de
Watson parece tener como destinatario a aquel Florizel y no a Holmes –“había en su manera magistral de captar las
situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí
fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y
sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan
acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la
cabeza la posibilidad de que fracasara”. Magistral, agudos, incisivos, un
placer, rápidos, sutiles, invariables éxitos. Todo eso en solo seis líneas. Ni
en los más álgidos instantes de gloria del Príncipe de Bohemia, el coronel
Geraldine llega a tanta adulación.
Es una posibilidad imaginar al propio padre de
Florizel bajo los ropajes y la máscara del falso conde de Bohemia, von Kramm,
que se presenta ante Holmes para pedirle ayuda, a él, un verdadero detective,
en un asunto que concierne a la gran casa de Ormstein, reyes hereditarios de
Bohemia. Un asunto que bien podría ser, siguiendo el juego, poner coto a las
andanzas de su hijo, el Príncipe heredero, que con la ayuda de Stevenson, el
tiempo y como producto del aburrimiento, perderá el trono al final de El
diamante del rajá. Olvidas que este rey Guillermo Gottsreich tiene en el relato
de Doyle apenas treinta años y funciona.
La mayor diferencia es, por supuesto, de
credibilidad: las formas aristócratas de Florizel se leen casi como una sátira
del género detectivesco, mientras que lo que hace humano a Holmes es hoy aún
más humano que en 1887 –“¿no le importa
infringir la ley? –Holmes. Ni lo más mínimo –Watson. ¿Y exponerse a ser
detenido? –H. No, si es por una buena causa –W.” Y mientras no hay una
respuesta del escudero de Florizel que no sea estrictamente honorable, Watson
es libre, en la misma novela, de decir de Holmes la ristra de halagos previos y
también de espetarle “Si hubiera usted
vivido hace unos siglos le habrían quemado en la hoguera”.
Los personajes imitaban a quienes los escribían: además de su perfectamente opuesta postura ante el alcohol, mientras Doyle se doctoraba en medicina en 1885, Stevenson entraba en los últimos nueve años de quebrantos de salud, y si la biografía de Holmes incluye una grave enfermedad que le tuvo postrado todo el invierno de 1865, la de Stevenson hacía lo propio arrastrando la fragilidad que le dejara la tuberculosis padecida de niño. Y solo unos meses separan el viaje de Doyle a las cataratas suizas de Reichenbach en que ubicaría la primera muerte de Holmes, de la que, más seriamente, afrontaría Stevenson en 1894. Por un pasillo no menos discreto se llega al Writers´ Museum desde la calle Lawnmarket, en Edimburgo. Es un túnel que desaparece una vez dentro, pues el mapa literario expuesto solo contiene a Stevenson, a Robert Burns y a Walter Scott. Holmes se hubiera quedado en casa al saberlo, probablemente a leerlos.
Los personajes imitaban a quienes los escribían: además de su perfectamente opuesta postura ante el alcohol, mientras Doyle se doctoraba en medicina en 1885, Stevenson entraba en los últimos nueve años de quebrantos de salud, y si la biografía de Holmes incluye una grave enfermedad que le tuvo postrado todo el invierno de 1865, la de Stevenson hacía lo propio arrastrando la fragilidad que le dejara la tuberculosis padecida de niño. Y solo unos meses separan el viaje de Doyle a las cataratas suizas de Reichenbach en que ubicaría la primera muerte de Holmes, de la que, más seriamente, afrontaría Stevenson en 1894. Por un pasillo no menos discreto se llega al Writers´ Museum desde la calle Lawnmarket, en Edimburgo. Es un túnel que desaparece una vez dentro, pues el mapa literario expuesto solo contiene a Stevenson, a Robert Burns y a Walter Scott. Holmes se hubiera quedado en casa al saberlo, probablemente a leerlos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)