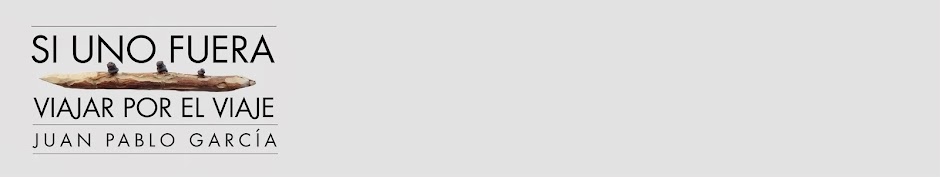Probando que construir y demoler comparten a veces las mismas promesas y similares eslóganes políticos, decir la Escuela de Chicago nombra maniobras tan opuestas como sean una rama de la mejor arquitectura del siglo XX y al mismo tiempo una escuela de pensamiento económico considerada uno de los núcleos fundadores del sistema neoliberal. Un ejemplo tragicómico ilustra esa convivencia: en la década de 1920 la expansión demográfica y territorial de la población afroamericana de Chicago hizo temer a parte de la población blanca por lo sagrado de sus valores y sus privilegios. “Todo hombre de color que se adentra en Hyde Park sabe que está dañando la propiedad del hombre blanco. Por tanto, está librando una guerra contra el hombre blanco”-imprimió la publicación oficial de los propietarios locales.
Uno de los empresarios inmobiliarios más pujantes hizo imprimir entonces folletos que alertaban de que “vienen los negros. Si no nos vendéis puede que no consigáis nada”. Repartidos entre las zonas de Kenwood y Hyde Park, aquellos propietarios blancos con un racismo menos negociable se deshicieron de sus propiedades a precio de crisis. Fue lo que esperaban esa y otras agencias inmobiliarias para empezar a vender esas mismas casas a cuanto ciudadano negro pudiera pagar por ellas el doble o el triple del precio por el que fueran vendidas poco antes.
Escrita por Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen en 1964 y popularizada por Frank Sinatra, la canción My kind of town incluía dos líneas -Chicago is a Wrigley Building/ Chicago is the Union Stockyard- que, hablando de parte de la más conocida arquitectura de la ciudad, también citaba, sin tener que cambiar una sílaba, respectivamente algo tan estadounidense como la sede de la compañía de chicles Wrigley, y la industria del envasado cárnico que con el tiempo se convirtiera en el proveedor mundial de carne de cerdo.
Si la primera de esas líneas parece ansiar la falsa elasticidad que promete su Escuela económica, es el olor a quemado el que representa a la Escuela de arquitectura. El incendio que arrasó la ciudad (pese a la ironía de que sus edificios más altos eran entonces las torres de bomberos) trajo la especulación posterior de los terrenos calcinados al mismo tiempo que una legislación que en 1874 prohibía las estructuras de madera. Donde se levantaran casas hechas de tablones, la prosperidad financiera del país eligió Chicago para modelar un nuevo tipo de ciudad en el molde de Nueva York (“la idea arquitectónica más original consistía en querer alojar a millones de inmigrantes en casas de vecindad” -escribiría Doctorow). Con la necesidad de erigir más plantas que amortizaran el coste de construir con materiales nuevos y más caros, llegaron el resto de avances tecnológicos: la electricidad creó ascensores con los que llegar al piso treinta o cuarenta. Los pilares de hormigón conquistaron el suelo demasiado húmedo. Las estructuras metálicas llegadas del siglo previo fueron revestidas según el uso al que estuviera dedicado el edificio. Las ventanas corridas se adueñaron de las fachadas. Cuando Mies van der Rohe llegó a Chicago en 1938, pareció que la ciudad siempre había estado esperándole.
Como si quisiera mezclar ambas escuelas, Max Weber había formulado décadas antes una teoría de tres componentes de estratificación (clase social, estatus y partido político), como si tratara de equilibrar la aparente neutralidad del hierro, el ladrillo y el cristal.
Los muros de carga, que en muchos casos fueron eliminados, se encarnaron poco después en las cargas insoportables que practicantes de sus dogmas como Ronald Reagan o Margaret Thatcher arrojaron sobre las espaldas de decenas de millones de personas, desprotegidas desde entonces frente al empobrecimiento gradual e imparable de sus sociedades, a merced de los efectos devastadores de la desregulación de los mercados. Milton Friedman, uno de sus rostros más visibles, era retratado hace unas semanas en un artículo a través de una novela de Ayn Rand en la que un hombre jamás claudica en su empeño individual. Ese personaje es un arquitecto.
Observados tantos de sus edificios desde abajo, se hace difícil ver una Escuela sin dejar de ver la otra. El reflejo de sus ventanas innumerables y bellísimas parece sugerir que la mirada que intente penetrarlas solo podrá rebotar en ellas como la necesidad ante el gran dinero. Sus perfiles lisos y compactos contienen también la impenetrabilidad de las grandes corporaciones. El modo en que semejan esculturas monolíticas que siempre hubiesen estado allí incomoda con solo pensar en verse en la obligación de esperar algo de quienes las poseen o las alquilan.
Como un acto de fe en la Escuela necesaria, durante el desfile que marcara la celebración de la firma de la Constitución de 1787 en Filadelfia, la carroza más lenta y aparatosa era la nombrada El Nuevo Techo. Desplazada merced a diez caballos blancos (previsible), aspiraba a simbolizar la forma en que el nuevo texto legal cobijaba desde ese momento, sana y salva, a la sociedad. Detrás de la carroza desfilaban cuatrocientos cincuenta arquitectos.