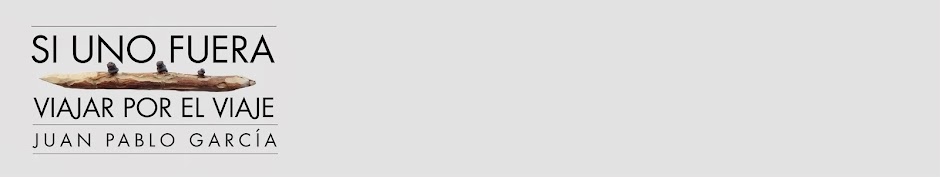miércoles, 11 de mayo de 2022
martes, 10 de mayo de 2022
Tapando el cuerpo social
Dotar de una mayor conciencia a una foca solo serviría para crear dolor, pues entonces advertiría toda esa grasa que rodea su cuerpo, y acto seguido tendría que aceptarla como un mal necesario, pues es justo lo que le permite sobrevivir bajo temperaturas gélidas. De la misma forma, la credibilidad de quienes hablan en nombre del partido republicano -un clima extremo, inhabitable, irrespirable en sí mismo- pudiera depender del mismo principio.
O de su final, tal y como es aplicado en democracias mediocres como Rusia, Polonia o Turquía, en las que poner en duda el pasado glorioso de la patria es delito, como en el programa electoral -ejem- de la ultraderecha por doquier. También en Estados Unidos, aunque al ser un país joven se degrade más despacio. Compensado, eso sí, por las energías que ponen en ello.
También es un país inmenso y eso favorece tanto a quienes viven de manipular como de quienes ofrecen escasa resistencia a ello. Pero incluso al granjero de la zona más despoblada o al obrero metalúrgico expulsado de una industria que ya no existe debería serle sencillo -no lo es- ver que el discurso, explícitamente idiota o demente, de Ted Cruz, Sarah Palin, Mitch McConnell o Trump es solo grasa, útil solo en momentos de gran necesidad, cuando la sensatez o la humanidad han de dejarse de lado.
Son momentos que no abundan, no en ese territorio. De ahí que la intención del partido republicano consista, no tanto en disimular la grasa o hacerla pasar por músculo, sino en dibujar un clima social en el que la grasa importe, en que algo inservible, que en condiciones normales sería un lastre, sirva de algo a alguien.
Es así como la cruzada actual (en realidad la de siempre) contra los derechos civiles, que jamás se detiene en la desigualdad racial y salarial, en el deterioro medioambiental o en el racismo inherente a buena parte del país, halla delictivos aquellos libros de texto o material educativo que reconozcan la homosexualidad ya en la niñez. Es una noción atroz que presupone que la inclinación sexual es educable y no instintiva, pero que adecuadamente rodeada de grasa ideológica, puede pasar por una de esas nociones morales sagradas que esa sociedad lleva siglos devorando. Y que el patriotismo ejemplifica como pocos, pues, como la grasa, es fácil de conseguir pero de la que es difícil desprenderse después.
La grasa tira hacia abajo. Y allí -en lo más abajo del abajo- siempre hay un político republicano, uno que se parece mucho a Ron deSantis, gobernador de Florida, que estos días lidera lo que puede, y no puede, ser enseñado acerca del racismo o la orientación sexual, de los libros que puede albergar una biblioteca. Casi a la vez un senador por Montana -Steve Daines- dirá que, a merced de la ley del aborto promulgada por el gobierno, los huevos de las tortugas y de las águilas estarán más protegidos que un feto humano.
Mientras, en Ohio, J.D. Vance, viene de ganar las primarias (la palabra parece inventada para ellos) republicanas en Ohio, apoyado entre otros por Trump, que en un acto reciente delegaba en su hijo Donald Trump jr. para que éste dijera que hace nada al menos estábamos de acuerdo en que los niños deben ser protegidos de los pederastas.
He aquí otra propiedad de la grasa política: permite salvar abismos que, sin ella, dejarían ver que las conexiones, sugeridas o explícitas, de un miserable son solo pura paranoia: es esa grasa la que, para criticar a quienes defienden que los niños reciban una educación conectada al mundo real y a lo que en él existe, identifica primero a los educadores con pederastas. Pero ese es no es el objetivo dado que los profesores de instituto no se presentan a las elecciones. Lo que el hijo de Trump quiere decir es que el partido demócrata es el partido que desprotege a la infancia estadounidense y la pone en manos de violadores.
Es el tipo de mentira que, cuando Obama se presentó a las elecciones, hizo que muchos consumidores de eslóganes republicanos acudieran a los mítines de Sarah Palin para llamarle asesino y terrorista. No parece descabellado que quienes más se oponen al control de la posesión de armas induzcan a quienes las almacenan a pensar que sus oponentes son pederastas, terroristas o delincuentes. Coherentemente, un estudio de The New York Times desvela en paralelo que, solo en Filadelfia, seis pequeñas tiendas de venta de armas distribuyeron entre 2014 y 2020 más de 11.000 armas que más tarde fueron confiscadas tras actos violentos o en manos de quienes las habían obtenido ilegalmente.
Solo creando un entorno irrespirable puede considerarse necesario que el hedor de alguien como Trump sea lo que un país requiere para salir adelante. Chicago puede no parecer uno de los lugares cubiertos por la grasa de la estupidez, la ignorancia y el fanatismo. Al cabo, aquí no hay la basura ostentosa que en nuestro país sugiere que quien la tira está orgulloso de hacerlo. La armonía, exigencia y estética de su arquitectura parece tener en común que se ha preguntado a la persona adecuada, algo que entre nosotros no parece existir en ningún orden de la vida pública. Sin embargo éste es un estado en el que Trump fue votado en 2020 por 4 de cada 10 ciudadanos. Paseando bajo temperaturas gélidas incluso a finales de abril, solo ver focas reales a orillas del lago Michigan sería más normal.
Posando para Brueghel
Un artículo de Moira Weigel en The New York Times acerca de Amazon sirve para leer mejor uno de Jonathan Haidt en The Atlantic sobre la devastación de la inteligencia llegada con las redes sociales. El resultado es una pregunta doble sobre la responsabilidad de la iniciativa privada en lo que vende, tanto como de la sociedad en lo que compra. Que en un mundo progresivamente digital como el actual son acaso la misma cosa. ¿O no parecen lo mismo la confianza que depositamos en lo que nos permite tener lo que queramos casi al mismo tiempo que lo queremos, y en algo que nos permite decir lo que queramos, por ofuscado, falso o irrelevante que sea?
Ilustrado por la Torre de Babel, la cita bíblica que abre el artículo de Haidt podría estar hablando de Amazon, al menos antes de que ésta fuera capaz de ofrecerlo todo en todos los idiomas. Pero quien espera dentro de su casa es fácil que se sienta a salvo, por eso la lectura de Haidt -comparar a quienes fueran forzados a abandonar su construcción con el estado actual de la población estadounidense- imagina a sus ciudadanos “vagando entre las ruinas, incapaz de comunicarse, condenados a la mutua incomprensión”.
Es desolador que, en un artículo sobre la destrucción traída por las redes sociales a una sociedad tan vulnerable a la ignorancia y el fanatismo, los primeros en aparecer en el texto sean las víctimas y no los responsables. Quizá porque pudieran ser los mismos. Quizá porque bajo ese paraguas rotundo -Cómo los medios de comunicación social disolvieron lo que mantenía unida la sociedad e hicieron a América estúpida- sus víctimas saben precipitarse desde lo alto de sí mismos, sin necesidad de que las redes sociales les eleven antes. Nixon, Reagan, incluso George Bush jr. fueron elegidos en un mundo en el que Facebook, Twitter o Instagram no existían. Una de las primeras líneas de Haidt -La Biblia no dice que Dios destruyó la torre- también ilustra la autonomía de las sociedades para bastarse a la hora de generar su propia ruina.
Incluso el análisis más temprano de las consecuencias de la división que devasta la sociedad estadounidense –“la incapacidad de hablar el mismo lenguaje o reconocer la misma verdad”- es solo otra forma de decir lo fácil que le resulta a gran parte de su población reconocer la misma mentira, el mismo delirio, la misma percepción demente.
En un texto sobre los crímenes contra la sociedad que han enriquecido a Facebook o Twitter, quien mejor podría explicar el fenómeno es Amazon. La estupidez es, al cabo, un supermercado inagotable, con sucursales en la política, el gran dinero y los medios de comunicación. Cada país les da un nombre, un eslogan en una gorra, una cadena de televisión instalada en la paranoia, o dinero bastante de grandes fortunas para comprar un fascismo con color local, sea rojo, o como entre nosotros, verde.
Pintada por Pieter Brueghel el viejo en 1563, la imagen icónica de la Torre de Babel presenta tres tonalidades en sus materiales. Si los dos interiores podrían ser piedra caliza, la capa exterior, uniformemente amarilla, semeja oro. Y en el símil con la desdichada sociedad norteamericana, sin duda lo es. Esa es precisamente la textura de toda razón localizable detrás de las políticas del partido republicano, de su insistencia en negar prerrogativas civiles, socavar la educación y la sanidad pública, oponerse a que los más desfavorecidos adquieran derechos, y destruir cuanto sea necesario, en vidas y en ecosistemas, para acumular tanta desigualdad como enriquecimiento para las oligarquías que lo financian.
Si algo, las redes sociales han permitido a cada individuo manejar el derribo de su parte concreta e intransferible de cordura, el cupo de ella que quedara tras décadas validando el discurso republicano. No por casualidad la fragmentación de las nociones, la reducción de la complejidad a frases e imágenes, la transformación del valor de la cualificación y el conocimiento en el éxito inmediato de la banalidad y la obscenidad de la mentira suenan a la actualización constante de una red social.
O a su desmembramiento, convertido en el de la sociedad que asiste, intoxicada pero adicta, a los mensajes dementes y estúpidos que se suceden sin fin desde cadenas de televisión como Fox News. “Es una historia de la fragmentación -escribe Haidt- del aplastamiento de cuanto había parecido sólido, la dispersión de lo que fuera una comunidad”. Babel sirve así de metáfora a lo que sucede, no solo entre demócratas y republicanos, sino en el interior de estas formaciones, en universidades, empresas, asociaciones profesionales, museos y familias -dice el artículo.
Solo que nada de eso es nuevo. Está incluso en el lienzo de Brueghel aunque no aparezca pintado. Y quizá importa más por lo que cuenta su ausencia, dado que, al renunciar a poner a Dios en alguna parte, la metáfora tanto sirve para creer en la fuerza y legitimidad de las causas sagradas, tan omnipresente en la política americana, como en la manipulación rentable de lo que solo existe en la mente de quien dice hablar en nombre de grandes principios innegociables como el patriotismo, de quien precisamente un estadounidense dejara dicho que es el último refugio de los canallas.
El Dios norteamericano -blanco y anglosajón- sustentaba la economía esclavista de los estados del sur, para los que creer en una raza inferior exigía creer antes en Brueghel, es decir en los estratos altos de la construcción social. Y sigue aquí, entre nosotros, en la aberrante persecución del derecho al aborto, o en la demonización de la homosexualidad como si fuera un pecado que se elige cometer solo por ir, precisamente, contra la decencia que exige un dios que, como en el cuadro, ni está ni se le espera. Y por el bien de todos esos dementes, mejor que así sea.
Inmunes a ello, en la puerta de un café muy concurrido que da a una avenida, un pequeño grupo de cristianos enfadados por el bien de todos nosotros clama con voz airada y enfebrecida los beneficios de atender la llamada de Dios y no la del café, aunque lo que parece es que no se alimentan de otra cosa. Mientras su voz taladrante nos persigue a medida que nos alejamos, se diría que si cambiaran el sujeto de cada una de esas frases –“dios”- y pusieran en su lugar “iniciativa privada”, “redes sociales” o “estilo de vida americano” el discurso, y la legitimidad dada por innegociable no cambiaría mucho. Casi literalmente, la idea reaparece al leer que muy cerca de ahí, una torre antigua, diseñada y construida en 1913, espera a ser demolida para preservar la seguridad de unos juzgados anexos. Como si el miedo se aplacara llenándolo de escombros de cosas más bellas que las que se defiende.
lunes, 9 de mayo de 2022
Ideas. Talla única
Recorrer Chicago junto a una arquitecta es como entrar con un niño en una pastelería. Y pues muchos de los recorridos que oferta the Architecture Center incluyen la visita al hall de algunos de ellos, supone estar al mismo tiempo dentro del juguete y fuera, maravillados ante él.
Pasear las calles de una ciudad estadounidense, incluso una tan abierta, plural y cosmopolita como Chicago, es también estar en varios lugares a la vez, dado que el país que rebosa amabilidad y cortesía allí donde uno entra es también el que estos mismos días sustenta fervorosamente la prohibición del derecho al aborto, o uno en el que la potestad de hacer sonar el claxon parece contar con similar vocación mayoritaria.
La forma en que amplias zonas del noreste de la ciudad lucen cuidadísimos parterres de los que son responsables los dueños de las casas que los tienen delante es una aportación privada al urbanismo, la armonía y la belleza que hay en pasear sus calles. Pero sucede al mismo tiempo que la negativa a sindicarse del 62% de los trabajadores de un almacén de Amazon (segundo empleador estadounidense tras Walmart) en Nueva York, dudosamente todos ellos gente que pueda vivir en el barrio en el que nos alojamos.
Las amplias y limpias aceras, la asombrosa paciencia a la hora de esperar que dejes pasar a alguien mientras caminas, o la apuesta (inconcebible entre nosotros) por preservar y enriquecer el patrimonio arquitectónico, son una forma de inteligencia social que sucede en paralelo a lo que, publicado por John Warner en The Chicago Tribune mientras estamos allí, sostiene que las bibliotecas públicas felizmente existen desde hace tiempo, pues no podrían ser concebidas hoy, dado el grado de desunión que caracteriza a la sociedad estadounidense, sumida “en el punto más bajo de la confianza en las instituciones”.
Las aceras institucionales por las que discurre el camino social norteamericano -gobierno, escuelas, iglesia- expresan en su declive lo que Warner acota a la renuncia a actuar colectivamente, o peor aún, a la sensación obscena de que “alguien esté accediendo a algo que muchos puedan pensar que no merece”. Eso, que define el pensamiento supremacista blanco arraigado en esa sociedad tanto como el impulso demente del partido republicano por ver en los derechos civiles una amenaza a la forma de vida americana, es devuelto a la biblioteca por Warner mediante un razonamiento que suena esencialmente natural aquí: “¿por qué perjudicar a quien puede permitirse comprar libros haciendo que cualquiera pueda acceder a ellos libre y gratuitamente?”
Irónicamente parecido a un tic del socialismo represor, quien no lee es el primero en pedir que se prohíba la lectura. Y los estados que se disponen a prohibir el aborto ensayan desde hace meses la restricción de la lectura en los colegios y bibliotecas públicas, prohibiendo libros que solo una mente enferma consideraría pornográficos o inadecuados para una mente infantil.
Al reseñar un libro recién publicado sobre macartismo, escribe Jamelle Bouie en The New York Times que la paranoia anticomunista surgida en los años cincuenta en suelo norteamericano solo escondía la obsesión conservadora por emplear los juramentos de lealtad para purgar la burocracia federal de personas que “esperaban avanzar en la democracia política y económica al transferir empoderamiento y establecer límites a la búsqueda de beneficios privados”, todo lo que el New Deal de Roosevelt ofrecía.
Bouie recuerda que, sin que el libro lo haga, las lecciones que sugiere son perfectamente reconocibles en dementes como Christopher Rufo, un extremista que alerta del antiamericanismo que encierra hablar del pasado y presente racista como de profesores homosexuales, y que abiertamente ha reconocido querer destruir la educación pública en Estados Unidos. Iniciativas republicanas en Michigan, Ohio o Florida apoyan medidas legales para retirar fondos del dinero público en las escuelas que enseñen la realidad sobre el supremacismo blanco, y en aquellas que, hasta tercer grado, impartan la más mínima enseñanza de orientación sexual o identidad de género. En la práctica, los colegios habrán de retirar cualquier libro o material educativo que haga referencia a temática homosexual. Los profesores que vulneren la norma podrían ser suspendidos de empleo o incapacitados para ejercer su profesión.
Ligada frecuentemente a buena parte del poder económico más conservador, la cuota de regresión social adjudicada a los voceros republicanos parece querer compensar una traición, la que perpetrara uno de los suyos, el magnate del acero Andrew Carnegie, cuyas donaciones -erigidas, como el resto de su fortuna a base de prácticas monopolísticas y aplastar derechos laborales- habían permitido construir casi la mitad de las bibliotecas públicas estadounidenses en 1919, 105 de las cuales se hallaban en Illinois, muchas de las cuales aún siguen abiertas.
Mientras, no pocos de quienes frecuentan bibliotecas, solo para acabar a merced de empleos muy por debajo de su cualificación ganada en la universidad, pudieran estar sentando las bases de una nueva herramienta para luchar por sus derechos. Se lee en The New York Times que muchos de los trabajadores jóvenes salidos de la universidad que sufren hoy las consecuencias de la Gran Recesión sienten que las promesas hechas a sus padres -ve a la universidad, trabaja duro, disfruta de una vida confortable- han saltado hechas pedazos. Y que sindicarse pudiera ayudar a resucitarlas.
Suena extraño a partir de ese 62% de empleados de un centro de Amazon que deciden lo contrario. Pero quizá solo hasta que se considera que uno mucho mayor, en el otro lado de la calle, votara en abril lo opuesto. O que el apoyo a la conveniencia de sindicarse pudiera haber crecido desde el 55% de finales de los noventa a un 70% en la actualidad. Y que podría ser aún mayor en los graduados recientemente.
25 pisos por encima de todo eso, con unas vistas asombrosas a algunos de los edificios más impresionantes de la ciudad, la casa en la que nos alojamos, asentada en una de las zonas más exclusivas de Chicago, no tiene un solo libro en sus paredes.
sábado, 7 de mayo de 2022
Deambula hasta perderte
Había pocos retos no alcanzados por los Chicago Bulls en 1998. Juzgados como uno de los mejores equipos de la historia tras ganar su sexto título en ocho años, pese a la dificultad de la ambición ese mismo año lograron algo aún más asombroso: implosionaron. Y solo hizo falta que el General manager del equipo -Jerry Krause- coincidiera con Michael Jordan y Phil Jackson durante un periodo prolongado de éxito no igualado desde entonces, solo superado hacia atrás por los Celtics de Bill Russell de 1957 a 1969.
En 1999 los tres mejores jugadores de aquellos Bulls ya no eran parte de la plantilla, y uno de ellos (Jordan) se había retirado. El entrenador Jackson salió también para recalar en los Lakers donde ganaría cinco títulos más. Llamar a esa autodestrucción un gesto shakespeariano exigiría que todos sus protagonistas fueran víctimas, incluso los culpables. Pero para ello alguien tendría que ser el culpable reconocible.
Es fácil señalar a Krause, también porque su voz fue siempre la menos escuchada y más menospreciada. En la duda, lo que sí es shakesperiano es la forma en que las profecías (amenazas en el caso de Krause) sobreviven, como en Macbeth, a toda heroicidad antes de reclamar su sombrío futuro. Y quizá es como debía ser, dado que un deporte en el que alguien defiende a quien le ataca, y ataca a quien le defiende suena, como poco, a maldición.
En mayo de 2020 Bomani Jones sugería en una entrevista de Isaac Chotiner en The New Yorker que todo el poder amasado por Jordan, toda la inmensa capacidad de presión y exigencia que volcara en sus compañeros, convivía paradójicamente en las mentes de quienes sufrían su ira o su desdén, con el deseo de agradarle, de hacer cuanto pudieran para despertar su simpatía o su gratitud. David Halberstam cita a un periodista que dijera “no haber sentido nunca tantas ganas de caer bien a alguien como con Jordan”. La pócima es compleja de generar y de explicar: la admiración absoluta es el camino más obvio para quien no tiene que soportar pullas en cada entrenamiento. Pero Jones hablaba del mismo efecto entre esos mismos jugadores. La superioridad de Jordan debía ser tan absoluta y tan perceptible a todas horas que el deseo de caerle bien tras anotar, digamos, 9 puntos, es difícil de separar del deseo no pronunciado de que eso sirviera para atenuar su ira al día siguiente en el entrenamiento. Y Jones probablemente acierta cuando sugería lo dudoso de que, cualquiera que fuera el esfuerzo realizado en la pista, eso supusiera caerle bien en modo alguno porque probablemente Jordan solo podía apreciar el marcador y limitarse a decir “bien. Ganamos”.
Y si alguno de ellos pudo haber sentido deseos de reordenar el sistema de aportaciones y recompensas, no debía ser sencillo verse a sí mismo como el último hombre sobre la tierra, dado que el planeta entero adoraba al ser al que temías enfrentarte. Es ambigua la línea que separa el miedo a decepcionar a convertir eso en un más afable deseo de obtener su afecto, ya que ganarse su respeto era algo tan alejado de las posibilidades de cualquiera sin las capacidades asombrosas de Scottie Pippen o Dennis Rodman. Y Krause, que llegaba desde un lugar del infierno mucho más lejano que el jugador que menos jugara en esos Bulls, no debía ser inmune al hechizo.
Méritos suyos aparte, esa lucha no podía ser ganada, ni siquiera librada: confrontado con Jordan, nadie podía devolver el mismo tipo de resultados, fuera cual fuera el tipo de esfuerzo descomunal puesto en práctica. Si alguien lo logró o se acercó lo bastante, fueron Pippen y Rodman. Grant seguramente también. Pero Krause no tenía una sola oportunidad. Y lo peor, lo más terrible de todos esos años a merced de la centrifugadora verbal de Jordan -que para desdicha de sus enemigos, era casi tan versátil, rápida e infatigable como su versión baloncestística- es que lo único bueno que Krause pudo, debió, haber obtenido de su tan indeseada proximidad al equipo a todas horas era que el ratio de éxito de Jordan no podía ser igualado, ni en los entrenamientos ni en los partidos, ni en su competitividad empresarial, en nada. Un predador no comparte la piscina. Y todos lo debían ver, salvo Krause.
Es cruel e injusto llamarle inútil porque parte de lo que tan desesperadamente ansiara -el justo reconocimiento a la labor que él y el propietario Jerry Reinsdorf hicieran para construir todos esos equipos campeones durante tantos años- era una petición legítima, si bien acaso torpemente ciega al hecho de que ganar era, en sí mismo, justo el reconocimiento que ansiaba. Como apóstol de una verdad que nadie más veía, su destino inspira compasión más que cualquier otra víctima de las que Jordan dejara en una cancha. Y sin embargo el dios de las segundas oportunidades se fijó en él cuando en 2003 el dueño de los Washington Wizards despidió a Jordan del cargo de president of basketball operations. Y más tarde, ya en 2010, cuando Jordan se convirtió en dueño de los Charlotte Bobcats, que en los siguientes diez años solo iban a clasificarse para Playoffs tres veces, sin pasar una sola ronda. Hasta hoy.
En realidad fue el propio Jordan quien esperó apenas tres años desde su retirada para hacer por Krause lo que éste nunca hubiera esperado. En el Draft de 2001, Jordan, entonces Team president de los Wizards, eligió como número uno de ese año a Kwame Brown, el primero en ser elegido tan alto sin haber disputado un solo partido como universitario. Trece años más tarde, Brown, que mide 2,11, había promediado 6,6p y 5,5r. Jordan había elegido, décima arriba, décima abajo, a Luc Longley como el mejor jugador del año. Finalmente había un puesto en el que Krause jugaba mejor que Jordan.
Cuando el puente se cruza mejor por debajo
A veces la realidad proporciona tantos ejemplos cuya existencia simultáneamente niega, que el simbolismo aflora para compensar. Cuando el 7 de marzo de 1965 un grupo de manifestantes negros se arrodilló en Selma, Alabama, para rezar, rodeados de una turbamulta de hombres y mujeres blancos insultándoles, y la policía embistió brutalmente empleando además gas lacrimógeno, esa misma noche la cadena de tv ABC interrumpió la película que emitía para que 48 millones de estadounidenses asistieran durante quince minutos a la barbarie auspiciada legalmente que pervivía sin que ninguno de sus crímenes fuera castigado. La película que siguieron viendo era Los juicios de Nuremberg.
Leer El puente, la biografía de Obama escrita por David Remnick en 2010, se parece también mucho a un ramillete de nociones arrodilladas mientras son maltratadas, ignoradas o asesinadas. Transcurridas apenas dos semanas desde la infame carga policial en Selma, cuando Martin Luther King se dirigía a la multitud en Montgomery, la capital de Alabama, era para decir que el objetivo del movimiento por los derechos civiles de los negros aspiraba a ganarse “la amistad y la comprensión” del hombre blanco. Un miembro de la política municipal afroamericana pidió en 1960 que la campaña de Kennedy no empleara “términos que ofendan a nuestros buenos amigos del Sur, como “derechos civiles”. Como tantos, el senador negro John Lewis hizo de la expresión “resistencia no violenta” un mantra que, si le salvó la vida, dudosamente fue porque el lenguaje arrodillado tuviera ese poder. Malcolm X, asesinado por erguirse, no está menos muerto que Luther King, que cayera por pedir hacerlo sin perder de vista el suelo.
Hay varios puentes en las casi setecientas páginas del libro. El de Selma es el primero. El puente aéreo que en 1959 trasladó a ochenta y un ciudadanos keniatas a Estados Unidos como parte de un plan de formación supone la semilla del viaje que Obama haría después desde Indonesia y Hawai, dado que su padre viajó como estudiante en ese primer vuelo. Más discreto y más ubicuo, el puente generacional que une la presencia de afroamericanos en la política estatal de Chicago es quizá el más descriptivo a efectos del logro, dado que describe el trayecto de Obama de un extremo al otro del estado en sus dos etapas en Chicago, primero como organizador comunitario en 1985, actividad que “tiene un índice de éxito paupérrimo”, y que parece estar describiendo el porcentaje de abandono escolar de ese tiempo en la comunidad negra local -el 50%. Y después, ya en su segunda estancia en la ciudad a partir de 1991, como aspirante al cargo de senador nacional, primero derrotado en 2000, y después triunfante en 2005. Ese mismo año, cuando un huracán devastó Louisiana, dijo que su deber como senador era “ayudar a tender un puente sobre esa brecha”. Lo repitió un año más tarde, esta vez en un discurso sobre la fe como conflicto.
Pero un puente es también ese lugar alejado tanto del punto de partida como del de llegada. Que al existir en tierra de nadie supone una forma de vacío, reconocible también en la identidad racial negra en Estados Unidos. Obama, cuyo color de piel atrajera sobre sí acusaciones de no ser lo suficientemente negro, sin siquiera poder acogerse a las ventajas de ser visto por los blancos como uno de ellos, es en sí un puente, en lo bueno y en lo malo: si su elección es asombrosa por suceder en un tiempo en el que aún había testigos vivos de los días de Luther King, apenas ocho años después de ser elegido presidente por vez primera, al final de ese camino esperaba Trump, el opuesto exacto a su inteligencia, su empatía, su humanidad y su sensatez.
Cuando Obama dijera en la Convención Demócrata de 2004 venir a erradicar la noción de que si un niño negro tiene un libro está actuando como un blanco, también estaba trazando un puente entre apetencias profundas: cuando inició el tan ingrato camino hacia la mejora de las condiciones de vida de la comunidad negra en Chicago, su primer instinto había sido, en no poca medida, nutrirse de material para escribir un libro. Escribir un libro era para él “la culminación del pensamiento y la sutileza”, un oyente honrado y atento de lo que en un mitin o en una intervención en el Senado es mayoritariamente cálculo.
Antes de llegar a la orilla de la política estatal, el arco que describía su existencia dibujaba una vida de escritor, acaso influenciado por Lincoln, afamado lector y escritor él mismo, pero sobre todo -por proximidad- con Roosevelt, del que Remnick recuerda que era capaz de leer dos o tres libros en una noche. En 1906, ya como presidente, fue capaz de leer quinientos libros o más. Y tuvo tiempo para escribir treinta y ocho antes de comenzar su carrera política. Los libros siguen ahí incluso para quien vea en Obama una encarnación de Kennedy. Era desde un depósito de libros colegiales que Harvey Oswald había disparado a aquel en Dallas.
jueves, 5 de mayo de 2022
El túnel al final de la luz
La Gran Depresión que devastó el empleo industrial en Chicago, destruyendo uno de cada dos puestos de trabajo, al menos arrastró consigo al partido republicano, que en esa ciudad no ha vuelto a ganar unas elecciones a la alcaldía desde 1931 –“políticamente, Chicago es una ciudad tan de partido único como Pekín”- sugiere David Remnick. Noventa años después Trump llamaba a una insurrección popular tras perder las elecciones presidenciales de 2020, demostrando que un siglo separa en Estados Unidos el tener lo que mereces de exigir lo que no.
Cumplidos en el momento del asalto al Capitolio 150 años del gran incendio que asolara la ciudad en 1871, una de las patrañas preferidas de Trump -todo problema existe por no elegirle- ya había sido formulada en 1968, un siglo después de que las llamas arrasaran Chicago. En agosto de ese año la convención nacional republicana eligió a Nixon como candidato, sellando así el futuro de ese partido, condenado desde ese instante a excavar cloacas nuevas y más profundas para optar a la presidencia. Y éste había augurado lo mismo -todo (Vietnam incluido) sucedía por no haberle hecho presidente cuando les dio la oportunidad años antes.
Las fuerzas sombrías que auparan a éste eran probablemente las mismas que vieran con agrado el asesinato de Kennedy en 1963. Éste ya había derrotado a Nixon en las elecciones de 1960, y tras eso, el republicano tampoco había sido capaz de ganar las elecciones a gobernador en California dos años después. Su costumbre de perder debió haberse perpetuado y si no lo hizo fue porque en 1968 todo parecía estar perdiendo más que él: lo hacía Eisenhower (del que Nixon fuera vicepresidente durante ocho años), que agonizaba en el hospital mientras tenía lugar la convención republicana. Lo hacía el propio país, que alargaba la muerte lenta de su reputación en las selvas vietnamitas. Y lo hacía el presidente vigente, Lyndon B. Johnson, que tras haber derruido en las presidenciales de 1964 a Barry Goldwater, renunció a un segundo mandato que hubiera sido, de hecho, el tercero, tras heredar el cargo al morir Kennedy.
La tesis de Norman Mailer es que, sabiendo que su defensa de los derechos civiles y del voto afroamericanos entregaría el sur al partido republicano durante una generación, Johnson dejó ganar a Nixon al sentirse abandonado por su propio partido, y lo hizo apoyando al candidato que menos posibilidades tenía de ganar -su vicepresidente Hubert Humphrey.
Y esa inmensa derrota sucedió pese a las guerras de la convivencia que la agenda social de su presidencia ganara durante esos cuatro últimos años -la ley de derechos civiles que prohibía la discriminación racial; la ley de derecho al voto que permitió a millones de ciudadanos negros votar en siete estados del sur; el objetivo de duplicar el gasto destinado a educación; seguros de salud para ancianos y pobres; incluso firmó una ley de control de armas.
Pero esa misma sociedad perdía una guerra aún más visible al mismo tiempo, y aunque sucediera lejos del territorio en el que las políticas de Johnson habían mejorado la forma de convivir, esa guerra y la incapacidad para acabarla ensombrecieron su presidencia y abrieron la puerta a Nixon, tanto como la defensa demócrata de los derechos civiles proporcionó la llave que emplea el partido republicano desde entonces para considerar suyos esos estados. El lugar elegido para que el partido demócrata hallase su propio Vietnam fue Chicago. Allí tuvo lugar la convención demócrata. Y también la mitad de lo que acabaría siendo el libro de Mailer Miami y el sitio de Chicago, relato de las dos convenciones de las que salieron los candidatos respectivos.
Separados por solo dos meses, Robert Kennedy y Martin Luther King habían sido asesinados ese mismo año. Actos vandálicos llenaron las calles de varias ciudades norteamericanas de protestas y violencia que la policía reprimió con saña y mortandad. Las manifestaciones contra la guerra se juntaron a las que expresaban la ira racial por el asesinato impune de sus representantes. Y cuando las televisiones llegaron a Chicago para retransmitir la elección del candidato demócrata, las órdenes brutales del entonces alcalde (demócrata) para instaurar el orden –“tirar a matar”- mostraron un caos incontrolado de víctimas y detenciones masivas que a Nixon no le fue difícil capitalizar. “Seguro que los políticos demócratas tampoco desean elegir a su candidato en medio de un baño de sangre” -decía uno de los manifiestos hippies de esos días. Y si no, siempre quedaba recurrir al hecho de que una votación sobre si seguir o no las políticas de Johnson sobre Vietnam tuviera en contra al 40% de los propios delegados demócratas. O que uno de los candidatos calificara la reacción policial enviada por el alcalde (demócratas ambos) como “propia de la Gestapo”.
Como un reverso sombrío de lo que dijera de los Kennedy –“eran algo mejores de lo que les habría correspondido, y por tanto parecían querer hacer a Estados Unidos algo mejor de lo que debía ser”-, Mailer escribió del partido demócrata que “se parecía demasiado a Estados Unidos: -escribió Mailer- dividido, convulso, despistado, sin norte”. Y más aún iba a parecerse con Nixon, de cuya victoria escribiría más tarde E.L. Doctorow que encarnaba “la fiel imagen de la venganza de los poderosos… rígido, carente de honor y de cualquier clase de catadura moral, endurecido por odios destructivos, desprovisto de espiritualidad, tan lejos de todo aquello que es alegre y fervientemente bello en la vida, carente del menor respeto por la vida humana… y sin dar muestras jamás de sentido común”.
Éste, que ofuscado por el apodo de tramposo que le persiguiera hasta la presidencia, llegara a decir en rueda de prensa que él no era un sinvergüenza, lo demostró del todo cuando en 1974 fue obligado a dimitir por abusos de poder que después Trump iba a dejar en nada. Le sucedió su vicepresidente Gerald Ford, que nada más acceder al cargo perdonó a Nixon cuantos cargos hubiera contra él. Fallecido un año antes, Johnson no llegó a ver a su sucesor caer hasta la altura exacta de sus méritos, y aún peor, tampoco estaba ahí para ver cómo Ford, que heredara la presidencia como antes él, era incapaz de ganar por sí mismo unas elecciones en 1977 al perder contra el demócrata Jimmy Carter.
miércoles, 4 de mayo de 2022
Hijos del Gótico americano
De entre los lienzos que parecen observarte tanto como tú a ellos, el de Grant Wood -Gótico Americano (1930)- es uno de los más buscados en The Art Institute en Chicago. Aunque no el que más devuelve en esa mirada: enfrascado en la escritura de cierta biografía de una aristócrata francesa, entre cuyos hitos genealógicos está ser descendiente de uno de los firmantes de la Declaración de Independencia Estadounidense, es días después de visitar el museo que uno descubre que Wood pintó, de hecho, dos años después, el retrato de tres mujeres que posan delante de un lienzo que parece mostrar el paso de George Washington y su ejército por el río Potomac.
El título del cuadro es Hijas de la Revolución, y de hecho es ésta la que, detrás de ellas aparece enfocada, puesto que ellas no lo están. Plácidas, discretamente sonrientes, aunque posan para el espectador como lo hace también el matrimonio de Gótico Americano, ellas sí devuelven la mirada. Solo las gafas de la mujer de la derecha parecen venir del cuadro que Wood pintara dos años antes. Tan alejadas de esa comodidad acogedora, la severidad del hombre y la mujer que esperan en The Art Institute invitan a mirar solo mientras ellos lo consientan.
Todo lo que en ese lienzo aparece es perfectamente nítido. También la mirada huidiza de ella y la herramienta de labranza -un tridente- que él sostiene en su mano derecha, que solo es amenazante si antes se ha detenido uno en sus ojos. Suspicaces o tímidos, los de ella miran hacia un lado, pero no como si algo fuera de plano atrajera su atención sino como si simplemente renunciara a mirar a quien la mira. Quizá porque quien la observa la juzga alguien que no es: fue una de sus hermanas pequeñas quien posó para el lienzo. Tiempo después explicaría que, en contra de lo que sugiere su contemplación, lo hizo como hija y no como esposa del granjero.
En un artículo publicado en The New Yorker en marzo de 2018 Peter Schjeldahl describía a Wood como alguien que en 1941, un año antes de morir en vísperas de cumplir cincuenta y un años, había sucumbido al alcohol, atormentado por las presiones de un colega de la Universidad de Iowa, en la que Wood llevaba años trabajando, para conseguir que le despidieran por su homosexualidad.
Wood, que antes de ver su obra colgada en las paredes de The Art Institute, lo visitó con solo veintidós años para realizar trabajos de labrado en plata, pudiera seguir allí, en otra de sus salas, allí donde un hombre solitario, del que solo vemos su espalda, apura la noche en el cuadro Nighthawks, pintado por Edward Hopper el mismo año de la muerte de Wood.
martes, 3 de mayo de 2022
La casa que no te deja ver el bosque
Llegado desde la psicología de Freud y popularizado como “matar al padre”, la superación de las influencias predominantes que lleva a la independencia frecuentemente crea, sea cual sea el campo, un padre fundador nuevo al tiempo que se entierra al otro.
En las artes eso produce tumbas que siguen vivas o habitadas y que en los museos hace convivir pintura del siglo XV con obras actuales, con la misma naturalidad con que en los anaqueles de las librerías o en la colección de cine y música de cualquiera. En arquitectura esas huellas son, en orden al tamaño de sus ejemplos, más visibles. Paradójicamente, una forma sencilla de entender de forma más amplia las raíces americanas en la búsqueda de un estilo propio es dejar de poder ver sus edificios.
Quizá basta entrar a uno de los locales en los que escuchar blues: antes de que los arquitectos del siglo XIX incorporaran la nostalgia (y la decadencia) de las culturas clásicas llegadas con el modernismo, las músicas nativas (blues, jazz) creadas por la cultura afroamericana a partir, precisamente, de la nostalgia y la decadencia (del hombre blanco) establecieron un canon expresivo y conceptual de la música norteamericana aunque, a diferencia de la arquitectura, la literatura o el cine, no pudiera permitirse el lujo de nacer a partir de la búsqueda de la superación de formas clásicas. El blues no puede ocultar que es hijo de la tristeza, la impotencia y la necesidad de consuelo y alegría en medio de la desesperanza.
Cualquier revolución artística, sea teatral, pictórica o arquitectónica, no es culpable de suceder en libertad, aunque sea relativa. Las músicas negras que hoy representan hoy la creatividad sonora de Estados Unidos son músicas de esclavitud. Y el nexo con las formas de creatividad nacidas en libertad pudiera localizarse en el disgusto, en el rechazo ético y estético que un creador siente frente a algo que, en el mejor de los casos, ha envejecido mal o que se mueve entre nosotros como un muerto en vida. La zarzuela es acaso un ejemplo cercano, y la rima en poesía, uno más universal.
Toda búsqueda de la originalidad y del lenguaje propio se parece mucho a caminar por un bosque (el lugar por excelencia en el que hay que imaginar el camino que no ves). Y no parece casual que algunas de las muestras más claras del lenguaje arquitectónico del siglo XX exijan, de hecho, atravesar un bosque para llegar a ellas.
Frank Lloyd Wright había diseñado la Casa de la cascada en 1936, nueve antes de que Mies van der Rohe creara la casa Farnsworth en 1945. Pero es desde ésta que se ve la arquitectura previa a él. Transparente e ingrávida, las exigencias de privacidad que comporta su uso fueron arruinadas más tarde, cuando una carretera fue construida a apenas 200 metros, elevada además sobre la franja en que se asienta la casa. Más tarde, como si quisiera resolver las distancias ambiguas que separan la privacidad sin muros del exhibicionismo auto obligado, el río que discurre a apenas unas decenas de metros inundó la zona y devastó la casa y cuanto en ella hubiera.
Habitada durante veintiún años por su inquilina original, la doctora Edith Farnsworth, y durante treinta y uno por el aristócrata británico Peter Palumbo, es toda una ironía que quien más tiempo pasa desde entonces en ella sea el guía que nos la muestra. Habitante parcial de una casa transparente desde hace ya quince años, su habla es, tal vez para compensar, opaca y apresurada, como si quisiera ocultar mientras muestra. En sus manos, la historia que ilustra las vidas de quienes la diseñaran y habitaran es, así, una cortina.
Posando para lo que no eres
A veces los muertos van y vienen entre los vivos. La cara espectral de la cantante May Milton, asomada a la parte inferior derecha del lienzo At the Moulin Rouge, pintado por Toulouse-Lautrec entre 1892 y 1895, desapareció después, suprimida del lienzo junto a cuanto hubiera en esa franja vertical de lienzo, al considerar éste que esa mueca terrible restaba posibilidades al cuadro de poder ser vendido. Toulouse-Lautrec llevaba trece años muerto cuando esa parte fue reintegrada al lienzo, y es así como se exhibe en The Art Institute en Chicago.
Resucitada sin dejar de parecer un cadáver, el rostro de Milton se transformó después en el de una segunda cantante, Jane Avril, ya de cuerpo entero, aunque en una de ellas, fechada dos años antes de su muerte, lo envolviera en una serpiente. Más joven que Avril, Milton solo parece más muerta. Pintada en tonos ácidos, azules y blancos, el retrato incluido en At the Moulin Rouge parece iluminado por el fogonazo de una lámpara sacada de un estudio fotográfico, más que reflejo del empolvado del rostro que también distingue claramente a las mujeres de los hombres en el lienzo.
Cuando ese rostro espectral volvió de entre los muertos en 1914 pareció anticiparlos, como si representara a los millones de cadáveres que a partir de ese año iba a sembrar en suelo europeo la Primera Guerra Mundial. Quienes aparecen en el cuadro dudosamente llegaron a tiempo de morir en las trincheras. Pero el rostro profético de Avril seguía ahí en 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial cumplía ya cinco años de matanzas.
Nacida Jeanne Louise Beaudon, Avril vivió unos longevos 68 años, casi el doble que Toulouse-Lautrec. Y no porque viviera la mitad de sus tormentos: hija de una prostituta y de un aristócrata que las abandonó cuando ésta contaba apenas dos años, fue criada por sus abuelos hasta que su madre la tomó de nuevo a su cargo con la intención de hacer de ella una prostituta. La pobreza y los abusos alcoholizados de su madre la impulsaron a huir, tras lo que fue ingresada en un hospital para ser tratada del síndrome de la Danza de san Vito (tics nerviosos, espasmos de las extremidades y un balanceo incontrolable), que luego se encarnaría, ya a voluntad, en su estilo como bailarina de cabaret.
Paris, que en 1889 acogía la Exposición Universal, era entonces la capital del mundo, y el centro nocturno de ese mundo era el club Moulin Rouge. Por él no solo pasaban pintores. De entre los ojos de los escritores, políticos y empresarios que devoraban a Avril salieron también los que la condujeron a interpretar un papel en Peer Gynt, de Ibsen. Con solo treinta y siete años dejó de actuar y bailar para casarse con Maurice Biais, pintor también, del que se separaría quince años más tarde. Uno de los carteles publicitarios que éste pintara en 1908 para una atracción circense, que consistía en un trazado ciclista que obligaba a los que lo recorrían a recorrerlo boca abajo sin caerse, parece pintado para ilustrar la vida de algunos de quienes asistían a ellos.
domingo, 1 de mayo de 2022
Ballena blanca de las praderas
Quizá porque una de las nociones fundamentales del estilo de Frank Lloyd Wright para las casas del medioeste americano –“los planos horizontales de las casas forman parte del suelo”- más parece describir el océano sobre el que tanto escribiera Herman Melville, quien busque a Wright en medio del mar vertical de la arquitectura de Chicago, más fácilmente lo encontrará en el Museo de escritores americanos.
El propio Wright pondría escasas pegas dada su familiaridad con la obra de algunos de los padres fundadores de las letras norteamericanas como Whitman, Thoreau o Emerson. Wright solía ir a la escuela con una edición de bolsillo de los sonetos de Shakespeare. Esos bolsillos raramente estaban vacíos de belleza: su padre tocaba corales de Bach en el órgano de la iglesia, y las sonatas de Beethoven, ya en casa.
Entrar al museo es, espacialmente, leer a Wright: la historia que describen sus salas es eminentemente horizontal pese a contar con cimas literarias como Melville, Hawthorne, Thoreau, Dickinson o Twain. Eso sin salir del siglo XIX. En ello influirá el tamaño del propio museo, que aunque magníficamente diseñado, más recuerda a un relato que a una novela. Y que decididamente apuesta por la pedagogía y no por profundizar en la grandeza conceptual y expresiva de sus representados.
Sin que la inmersión sea tampoco profunda, la excepción a esa horizontalidad que les desperdicia a todos espera en una sala diminuta que, por la causa que sea, honra a Ray Bradbury. Quizá porque, de cuantos maestros contiene el museo, las novelas de ciencia ficción de éste permiten acaso identificar su obra más fácilmente que la de Emerson o Whitman. Con la de Melville es más sencillo porque Bradbury adaptó la novela de aquel para la película de John Huston Moby Dick, después de que éste leyera en 1951 un relato de Bradbury que transcurría a 20.000 brazas submarinas. Maravilla leerlo y ver, en la vitrina de al lado, una réplica del Nautilus (salido de la adaptación de Fleischer para Disney) que Bradbury poseyera, como un segundo monstruo submarino, incógnito y acechante.
Tan pequeño espacio alberga, de hecho, un cuerpo social aún más extraño como sea la respetabilidad inesperada: un ejemplar de Playboy de mayo de 1954 alberga el tercero de los capítulos en que, meses después de publicada la novela, fue impresa por entregas su obra magna Fahrenheit 45, presumiblemente entre fotografías de mujeres desnudas. Seguramente porque su ropa había ardido.
A la espera de que el partido republicano logre que un museo de escritores americanos albergue solo lo que la novela de Bradbury profetiza, un estudio de The New York Times desvela que los libros más vendidos en los últimos diez años han perdido una de cada diez páginas respecto a los años previos. Sin que eso informe lo más mínimo sobre la calidad de las obras, tampoco lo hace saber que quienes se asomaran a esas listas el año pasado pasaron en ellas la mitad del tiempo que en la última década.
En la última parte del recorrido, unas pantallas permiten trazar el camino seguido por algunos escritores para llegar a sus obras más notorias. Uno no imagina mejor aportación de la literatura estadounidense al mundo que ubicar pantallas similares en los centros en los que se vota cada cuatro años, para que algunos de quienes apoyan a dementes o criminales supieran, antes de que sea demasiado tarde, de qué están hechas realmente sus promesas.