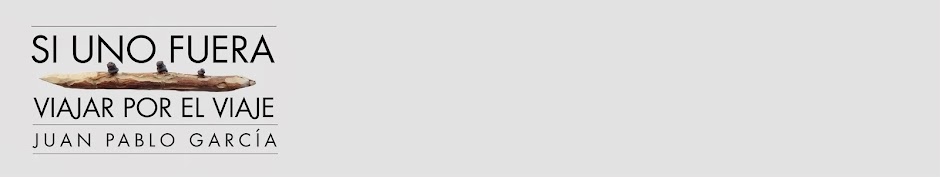viernes, 11 de noviembre de 2022
jueves, 10 de noviembre de 2022
miércoles, 9 de noviembre de 2022
martes, 8 de noviembre de 2022
la duna del clima
La mezcla de adobe y paja que conforma aún hoy muchas de las construcciones domésticas en las zonas rurales sostiene también cierta definición de las políticas egipcias en el último siglo, bajo las cuales las libertades perviven bajo techos frágiles que dejan a la intemperie las voces críticas, la prensa libre y la autonomía académica.
La cumbre del clima, a celebrar en unos días en una de sus ciudades, añade al simbolismo del paisaje egipcio el que, para debatir cómo retrasar la desertificación del mundo, se celebre en un territorio que lleva miles de años subsistiendo en ese escenario, por más que la vida rural en Egipto expulse anualmente hacia El Cairo a centenares de miles de personas en busca de una aridez vital menos literal, o solo más ruidosa.
El desierto parece contener todos los cambios: una de las fotografías de Christoph Heidelauf tomadas en los desiertos egipcios a principios de este siglo parece mostrar una carretera de limites ambiguos y amenazada por la arena, y no el cauce de agua que realmente es, conocido como el oasis de Bahariya. Una gran duna móvil simula, de hecho, recoger desecada una inmensa ola justo en el instante previo a precipitarse, como si viniera de mirar atrás en otro desierto, el del inframundo griego. Hay dunas que parecen pinceladas de acuarela de las que se hubiera extraído el agua.
La creencia mítica egipcia de que el origen del mundo tuvo lugar con la creación de la primera colina, emergida de las aguas, halla en el desierto lo que se diría así ensayos fallidos de otros tantos mundos. Las más discretas se agrupan como si el fracaso fuera más habitable de juntarse con otros. Otras más ambiciosas, que simulan pirámides, parecen génesis a los que se hubiera permitido existir un cierto tiempo. Quizá antes de enterrar en ellas, no al creador, sino lo que trajeran o significaran.
Al igual que las religiones salidas de estos desiertos, algunos árboles raquíticos y solitarios, plantados delante de alguna de esas colinas inservibles, parecen haber caminado hasta allí para contemplar con sus propios ojos lo que pudo ser. Sin fuerzas ya para seguir adelante, la arena que el viento ha acumulado a sus pies preludia ya la colina que serán, ellos también, llegado el día.
Difuminada, una duna que parece marcar el límite del desierto libio recuerda a una nube ocre de la que lloviera una sustancia del mismo color, que a su vez empapara las formas nubosas al llegar de arriba. Riscos de piedra caliza en el desierto blanco, cerca de Farafra, permiten intuir lo que sería un fondo marino si toda el agua que lo cubre desapareciera para no volver. Columnas de caliza se yerguen sobre un suelo en el que se alternan amplias franjas blancas, marrones y grises como si la columna, antaño policromada, hubiese visto sus pigmentos fundirse y resbalar hacia el suelo.
Algunas colinas perturbadoramente blancas imitan a un glaciar donde el mar de arena que lo rodea fuera, de tan uniforme, algo que estuviera por ocupar, una parte del mapa pendiente de hallar destino, temporalmente tapado con papel de estraza. Hay dunas que parecen peinadas con el esmero de quien tiene todo el tiempo del mundo. Hay montañas piramidales que al atardecer estuvieran siendo estiradas hacia arriba, como si el azul oscuro tirara de ellas tratando de alisar aún más la superficie plana que las rodea. Hay tramos del paisaje desértico que tienden a una existencia en blanco y negro, como si el calor hubiera evaporado al mismo tiempo el color de la tierra, o como si el sol prolongado estuviese borrando la fotografía y creando un grabado, solo por economizar tintas.
En los márgenes del Nilo, allí donde crece la vegetación de forma modesta, parecería que el verde está siendo vigilado, consentido, por el desierto que domina el paisaje, como si el tramo de arena y roca yerma visible fuera apenas una parte ínfima del cuerpo de un ser mitológico que llevara ahí miles de años y al que la vida hubiera de pedir permiso.
Al sur de Asyut, un cementerio en el que las lápidas apenas consiguen escapar del mismo color del desierto que las cubre recuerda a una ciudad de cúpulas de adobe donde la vida hubiese ido volviéndose polvo con los siglos, en el que los huesos de quienes yacen enterrados fueran ya parte de las dunas, contentos al cabo de poder viajar, salir de sus tumbas, ver el sol de nuevo.
Más ambiciosos, quienes fueran enterrados en el Valle de los Reyes simulan desde arriba habitar una ciudad excavada en la roca, donde las puertas oscuras que franquean el paso a las tumbas permitieran creer que esa parte del desierto rocoso está hueca, vaciada para permitir a Ra viajar de noche por atajos nuevos, como en un laberinto al que entrar y del que salir por cualquiera de sus puertas en caso de necesidad.
Contempladas desde las alturas de las montañas centrales del Sinai, las palmeras que crecen a la sombra posible semejan parásitos que subsistieran de día plegando sus patas de arácnido hasta parecer inofensivas. Al este del Sinai, cerca del Mar Rojo, algunas formaciones rocosas, horadadas caprichosamente, recuerdan a una calavera inconcebible donde los dientes, perfectamente visibles, fueran tan enormes precisamente porque la cavidad de los ojos no existe, como si cuanto más feroz la dentellada, menos mereciera ver lo que devora.
Casi todo esto debía llevar aquí ya siglos cuando Joseph-Philibert Girault empleó la reciente invención de la fotografía para realizar en 1842 los primeros daguerrotipos del patrimonio histórico de Grecia, Anatolia, Siria, Palestina y Egipto. Desaparecidos hoy, son parte de los mismos desiertos que documentaran. Auspiciadas por motivos científicos, militares o religiosos, las expediciones que viajaron por Oriente próximo a mediados del siglo XIX son, en las huellas bíblicas, tanto una investigación sobre el origen mitológico de occidente, como un museo del exotismo cultural del que aún hoy es parte quien toma parecidas fotografías en las mismas ruinas.
Tomada por Pascal Sehab en 1870, una de ellas muestra a dos docenas de locales y tres turistas occidentales subidos a las primeras catorce hileras de piedras que forman la gran pirámide de Keops con la familiaridad desacralizadora que debía sugerir entonces los restos del Egipto milenario. En otra imagen de ese mismo año, un grupo de mujeres y niñas egipcias posan delante de uno de los muros decorados del templo de Karnak, cada una de ellas lleva sobre la cabeza una vasija, probablemente con agua, que recuerda a aquellas figuras del dios solar Ra, representado a veces como un círculo sobre la cabeza del faraón.
Algunos árboles frondosos anexos a una pirámide semejan, llegados desde 1880, parte de la decoración añadida por George y Constantine Zangaki. Con la dignidad que da el sepia a las fotografías, algunas de las tomadas desde el templo de Isis en Philae muestran estructuras que parecieran haber sido pensadas ya como ruina, en las que el tejado que soportaran las columnas jamás hubiera estado ahí, como si éstas no lo necesitaran.
Fotografiado por Frank Mason Good en 1868, la fachada del templo de Ramsés II en su ubicación original en Abu Simbel surge de una duna que llega hasta la puerta, como si el desierto hubiese abandonado sus salas al hacerlo los dioses que albergara. Salida del inframundo de la tierra calcinada por el sol, la esfinge de Gizeh luce en 1886 después de ser desenterrada como si el mismo dios Ra acabara de ser forzado a salir a la superficie antes de tiempo. Tomada por Lehnert y Landrock en 1905, la fotografía de las siluetas de las falucas en el Nilo al atardecer recuerda a las palas de una hélice enorme e inservible que hubiese sido inventada antes de hacer lo propio con el viento en esa zona.
Imágenes tomadas por Pascal Sebah en torno a 1870 del cementerio del Norte, en El Cairo, lucen singularmente vacías un siglo antes de ser empleado como vivienda por miles de seres sin hogar. Y sin embargo, hecho de mausoleos y de lápidas dispuestas sin aparente orden, parece esencialmente ya la ciudad de los muertos que no será hasta bien entrado el siglo XX. Como una plaza inmensa donde las tumbas fueran los puestos de un mercado que no acabara de congregar a nadie. O como si todos ellos estuvieran en la fotografía siguiente, tomada en esos mismos días, en que una hilera interminable de personas tumbadas boca abajo espera a que un sacerdote pasara a caballo sobre ellos. Los huesos que se rompían delataban a los pecadores.
En otra de las imágenes panorámicas de El Cairo es como si hubiesen sido borrados de los tejados todos aquellos que vivirán en ellos un siglo después. Nada es más irreal que ver calles vacías de esa ciudad: en una de Good tomada en 1868 las ruinas parecen tan normales como inaudito que ni una sola persona camine por esa calle ancha. Uno tendrá la misma impresión cuando las fotografías sean de estudio y muestren a jóvenes tapadas casi por completo. Como si también ellas fueran una calle sin vida.
lunes, 7 de noviembre de 2022
Un don del turismo
Una vez en suelo egipcio, la profecía poética de Herodoto -Egipto es un don del Nilo- se encarna casi en el acto como un don del turismo. Sucede incluso en los actos más intrascendentes: las multitudes que se apiñan en el interior de los templos, muchas veces para hacerse un selfie delante del espacio vacío que acogiera en su día la estatua del dios, recorren después pasillos tatuados hasta el último centímetro de escritura jeroglífica que, relatando misiones, terrenales o no, de sus dioses, semejan novelas que dicen de sus protagonistas algo más o menos parecido a lo que, unos metros más allá, en otra tumba real, son otras peripecias. Como si quienes, por centenares, recorren las tumbas visitables en el Valle de los Reyes lo hicieran como quien entra a leer capítulos de esa novela idéntica.
También la luz que espera fuera, implacable y absoluta, es la misma. Los reyes de la antigüedad egipcia que vieran su existencia ligada a la del dios solar Ra debían mirar con envidia la supeditación a una forma de poder tan indiscutida que en esta tierra parece existir sin impedimento, con la suficiencia que da saberse libre de enemigos u obstáculos. Parte de esa indiferencia reaparecerá luego al recorrer en calesa las calles de Asuán y ver cómo todos los vehículos, sean de tracción animal o de combustión, se ignoran unos a otros olímpicamente entre gritos y cláxones sin fin, como si fuera justo eso -el estridente sonido de la protesta acústica- lo que pavimentara los caminos que un occidental no tiene forma de ver o concebir.
Sumado a la existencia precaria por doquier, hecha de materiales e inercias desesperadas y urgentes, no puede haber nada más alejado de la cualidad simbólica, ordenada y elegante, de los jeroglíficos que describen la vida idealizada de la antigüedad. Y que perdura probablemente porque, al igual que los iconos que desde las redes sociales han sustituido a la escritura, es un lenguaje simbólico que extracta, condensa y resume. Que ahorra tiempo y esfuerzo.
En dirección opuesta a la perdurabilidad a través de la economía gestual, la esperanza de vida egipcia podría ser lo precaria que explica el guía -sesenta años. Parecen, de hecho, demasiados a raíz de lo que fuman todos y de las condiciones de vida, escasamente salubres, que uno ve por doquier, incluida la dependencia del Nilo -la alcantarilla natural, en palabras de Parra.
La decrepitud individual, ligada al abandono llegado de lo social, es la más extraña herencia de una cultura antigua que valoraba el cuidado del cuerpo por encima de todo, dado que solo un cuerpo en buen estado -momificación mediante- garantizaba el poder afrontar las pruebas que esperaban tras morir. A la muerte eventual carbonizado o devorado por un cocodrilo se unía la de morir dos veces, una en ese momento y otra al no ser capaz de conservar un cuerpo que la eternidad pudiera aceptar, una preservación que a corto plazo fiaban a la sequedad de las tumbas excavadas en el desierto.
La fe en las segundas oportunidades ha evolucionado a peor: sospechoso de gérmenes, comer frecuentemente en la calle -explica el guía- acaba siendo mortal. Extrañamente eso va acompañado de cómo la población se esfuerza por estudiar, consciente de que sin eso el futuro es sombrío. Y con todo, nuestro guía, que habla varios idiomas y es licenciado en filología hispánica, parece salido del segundo lugar solo para caer en el primero. Cuando más tarde diga que aquello a lo que más temían los antiguos era convertido en dioses, casi parecerá un acertijo al que aún buscan respuesta. Tan cercano era el poder transferido a la palabra por su significado, por su presencia en la vida real, que algunos jeroglíficos en los que aparecían animales peligrosos fueron mutilados, decapitados o troceados para volverlos inofensivos.
Otro acertijo podría ser la duración del día. Ir a Abu Simbel exige levantarse a las dos de la mañana para afrontar cuatro horas de ida y otras tantas de vuelta. Aún antes de ser las diez de la mañana uno cree haber gastado ya un día en llegar hasta allí. La impresión que produce el trayecto a través del desierto -toda la tierra a un lado, toda el agua a otro- es que los ingredientes esenciales de un mundo antiguo existieran aún separados, como esperando que el tiempo viniera a mezclarlos u ordenarlos. El asombro espera al afrontar los dos grandes templos de Abu Simbel. Desplazados desde donde el agua de la presa de Asuán iba a sepultarlos hace ahora medio siglo, saber que algo tan inmenso y majestuoso pueda ser separado en fragmentos y luego ensamblado deja al observador tan indefenso como delante de la pirámide de Keops.
Como si fueran también trozos a la espera de un mapa, expresando tanto la región del Delta, al norte, como la parte que se prolonga hacia el sur por el valle del Nilo, los egipcios de la antigüedad llamaban a su país las Dos Tierras. Honrando la asociación simultánea del rey con la religión y el territorio, uno de los títulos por los que era conocido éste era Los Dos Señores. Incluso andar sobre la tierra (Geb) era caminar sobre el cuerpo de un dios -escribe Naydler.
La impotencia y el caos viajan hacia atrás en busca de días mejores, o solo más atinadamente ilusorios: en un festival celebrado en el Alto Egipto un sacerdote, o el rey en persona, arrojaba a las aguas un papiro en el que se ordenaba al Nilo (el dios Hapi) crecer hasta el punto justo. Al sembrar las semillas los campesinos podían haberse comportado como en un entierro (de Osiris) y llorar. Al final de la era dinástica no existía un día privado de significado, el calendario servía de horóscopo -señala Tyldesley- y una instrucción como “evita quemar incienso hoy” podía leerse como una instrucción más debida a maat. Con un poco más de imaginación, los 275 amuletos contabilizados que sugiere Parra habrían alcanzado para regir cada día del año por uno de ellos.
En lo más incomprensible de sus manifestaciones lo posible de sus ritos pudo haber sido solo una concesión formal a la tradición como lo es entre nosotros ir a misa o celebrar la Semana Santa como unas vacaciones pagadas por el catolicismo. Recorrer hoy sus templos abarrotados perpetúa los matices cambiantes de la fe, pues en una misma sala es normal ver a varios guías desgranar a gritos versiones o ángulos distintos de las historias grabadas en sus muros, como si deducir hubiese heredado las infinitas posibilidades del creer o el esperar. O como si las enormes orejas talladas, destinadas a que el dios Ptah atendiera las plegarias, hubiesen sido segregadas por el turismo.
Adular a un dios, de viva voz o por escrito, es más previsible que retarle o reprocharle algo. Desde la perspectiva judeocristiana no puede sonar más singular lo que Ramsés II hizo grabar en su templo de Abu Simbel para mitificar cierta victoria militar, que incluye un pasaje que, elevando el valor del rey, degradaba el del dios al que se dirigía: “¿acaso está bien que un padre dé la espalda a su hijo?”. Tras desgranar las ofrendas ofrecidas en términos de monumentos erigidos, botín de guerra, tierras con que nutrir sus altares y sacrificios, espeta “¿acaso a partir de ahora la gente habrá de decir “no se gana mucho confiando en Amón?”. Incluso si inserto en un texto de agradecimiento al dios que finalmente se puso de parte del suplicante, es una propuesta osada a ojos occidentales, acostumbrados a relacionarse con Dios desde la sumisión y la culpa.
Representado habitualmente bajo la apariencia de un hombre joven, el dios guerrero Amón “se parecía al rey al que protegía” -escribe Tyldesley. La transferencia de poderes beneficiaba al monarca por la vía más insospechada a ojos de un creyente: la de poder decirle a un dios lo que debe hacer, exigírselo incluso. Llegada desde una civilización extinta, la evolución del pensamiento religioso, que aclararía mucho todo de poder pedir responsabilidades a quien consagras o condicionas tu vida, pervive como atracción turística en Egipto, no tan lejos del camino que nuestras catedrales recorren más despacio pero en la misma dirección. En otra aportación, no lo suficientemente valorada al juicio que espera a los cristianos, entre las faltas por las que era juzgado alguien en el inframundo egipcio estaba el mal humor, el desperdicio de comida, no escuchar la verdad. Y, como si supiesen quién vendría a sucederles desde otra mitología, también caminar sobre el agua.
domingo, 6 de noviembre de 2022
El rezo que se lee
Leer sobre Egipto es asomarse a diversos modos de bajar a una tumba y vislumbrar, en medio de la oscuridad, qué voces perviven ahí, capaces de explicar un mundo que existió en su plenitud hace cinco mil años, y cuyos ecos desolados, carcomidos por el tiempo, nos llaman aún hoy con voces cuyo sentido es necesario reconstruir o inventar para poder darle sentido. En esa penumbra todo lo que escuchas lo deduces.
Llegando desde un pasado borrado, algunas de esas voces hablan del futuro con una claridad extraña. Jeremy Naydler abre su ensayo El templo del cosmos con una profecía, compilada en el Corpus Hermeticum en el siglo XI, en la que el dios egipcio Thoth augura que Egipto será devastado. Hastiados de la vida, los hombres dejaran de mirar hacia el cielo con asombro. La religión será percibida como un lastre. El suelo se tornará estéril, y el aire se volverá una sustancia corrompida y nauseabunda. Casi parece expuesto para la Cumbre Mundial del Clima que acogerá Egipto en unos días.
Escrito con una fe sonrojante en la certeza de la presencia de fuerzas sobrenaturales, Naydler repasa con autoridad y brillantez las pruebas de ese caudal extraviado en el tiempo, que floreciera en el antiguo Egipto como si esa parte de la profecía -el resurgir de lo sagrado en el mundo- no solo esperara delante sino que hubiera estado realmente ahí en el pasado, donde nuestra “antipatía heroica hacia una época anterior de superstición irracional y paganismo desenfrenado” la hubieran convertido en un fósil de nuestra relación con lo trascendental.
Ese fósil respiraba realmente según Naydler: “la ordenación religiosa egipcia cultivaba asiduamente el conocimiento de los poderes espirituales que impregnan el cosmos”. Cuando habla de la forma en que los griegos dejaron de prestar atención a esa forma de conciencia más antigua y sutil, dice que “hubieron de orientarse cada vez más a partir de las facultades humanas más estrechas de la lógica y la percepción de los sentidos”. Egipto nos llama como una parte que hubiéramos extraviado -escribe. “Un cupo de sensibilidad nueva en relación con los poderes espirituales que impregnan nuestra vida”. Llama “reino” a lo que está más allá de las nubes.
Para referirse a las alteraciones estacionales llegadas del Nilo -dice- “eran un reflejo en el plano físico de realidades metafísicas.” Las mismas que añora en la moderna cosmogonía científica, que al limitarse a describir el origen del cosmos con premisas estrictamente materialistas, “es incapaz de concebir que el cosmos existiera previamente en un estado espiritual”. Al hablar de Moisés y el milagro de la separación del mar rojo, llama a su aparición en la Biblia “estar documentado”. Quizá porque la literatura egipcia conservada menciona a magos capaces de dividir las aguas de un lago o devolver la vida a un animal decapitado. Como a aquel mago, a Naydler no le tiembla el pulso al escribir que “sin duda la separación de las aguas era una técnica conocida y practicada por los magos egipcios desde el imperio antiguo”. Al citar la transformación de un bastón en una serpiente que recoge la Biblia dice que “evidentemente estaba entre los poderes de los magos egipcios”. Ni siquiera cuando sugiere la existencia de una “imaginación pública que permitía experimentar cosas en grupo no confinadas a la psique individual” habla de psicología de masas como hoy sabemos que funcionan.
Curiosamente, el lenguaje que otorgaba a las partes del cuerpo el significado y la disposición que permitían cuenta exactamente lo opuesto: la experimentación de partes grupales (el cuerpo es un todo) como actos de voluntad independiente. Naydler describe cómo en el Egipto antiguo la nariz es quien respira, la boca es quien habla, el oído el que oye. “La cualidad moral de lo que se decía pertenecía a la boca”. Confiar en alguien se pronunciaba como “darle tus manos”. Los labios rectos señalaban a alguien honesto. En el vientre residía la impulsividad y los sentimientos. En el corazón, la memoria y la intención. La moderna división entre alma y cuerpo no existía -resume. “Ninguna parte del cuerpo era simplemente física y ninguna parte de la naturaleza era simplemente material”.
La encarnación del mito en la realidad resulta a veces de una simplicidad poética: el orden recibía el nombre de maat, y el monarca era el encargado de establecer maat en la sociedad, en todas sus acepciones de control, justicia y lo apropiado. Los egipcios eran exhortados a hablar maat, a hacer maat. “Continuamente extraviada, había que restablecerla” -cita Naydler. “Yo he hecho brillar maat, que Ra ama, sé que él vive por ello; es también mi pan; yo como de su brillo”. El rey era llamado personificación o encarnación. Era Horus, una y otra vez con cada rey. Maat desaparecía al morir, y no volvía hasta que un nuevo rey ascendía al trono, efeméride que se hacía coincidir con algún momento clave del Nilo, su crecida o retroceso.
Con claridad arquitectónica, José Miguel Parra escribe que para aquellos egipcios, “algo era verdad solo en el momento en que estaba sucediendo”. Era así como Seth, el asesino doble de Osiris, podía ser también quien acompañara a Ra en su viaje nocturno por la tierra de los muertos. Los dioses podían intercambiar poderes en función de las necesidades del clero local, de la necesidad de hacer decisivo el culto a una deidad para el desenlace deseable de las cosechas, la guerra o cierto tipo de obra pública en marcha.
Un demiurgo que daba a luz a los primeros dioses masturbándose lo hacía más tarde en unión de una mujer, encarnada en la mano del primero. O no, ya que en otra versión daba a luz escupiendo. El faraón que en vida representaba a Horus pasaba a representar a Osiris al morir. Hay una ternura de la inteligibilidad en el intento de hacer legible y coherente la intención de tal o cual divinidad, o su relación con quienes vivían con un ojo puesto en las crecidas del Nilo y otro en las estatuas que salían del templo más cercano para recordarles a todos lo importante que era sentirse en deuda con la clase sacerdotal.
La descripción de Parra del tipo de intercambio propio de una sociedad no dotada aún de moneda ilustra, paradójicamente, la negociación incesante que espera hoy al turista a cada paso en las proximidades de un templo: el mercader llegado de lejos exponía sus bienes acarreados y se hacía a un lado para que la mercancía pudiera ser inspeccionada por quienes, de quedar satisfechos, dejaban junto a ella sus propias mercancías. De no parecerles suficiente, los primeros apartaban parte de lo depositado y esperaban. La fórmula debía repetirse hasta llegar a un acuerdo. O hasta que alguien se cansaba de mover sus propiedades.
Barry J. Kemp escribe que, al contrario que en otras religiones y filosofías orientales, dotadas de una literatura más extensa y más coherente, en la egipcia, dependiente en gran medida de un lenguaje pictográfico, al desenvolverse en un mundo privado de adversarios serios -después los hubo- “nadie sintió el imperativo de elaborar una forma de comunicación más convincente y completa”. La dominación -literal y cultural- helenística, romana e islámica contribuyó a la pérdida de su literatura, al menos mucha de la que no estaba grabada en piedra. “Gran parte de lo que podía captarse de forma inmediata por medio de símbolos o asociaciones de palabras ha desaparecido para siempre”.
Quienes pudieron haberlo evitado -la clase sacerdotal, preeminente durante miles de años- carecían del interés por transmitir de forma comprensible sus creencias, quizá porque cuando las amenazas externas se tornaron dominadoras, la narración ordenada o comprensible de la religión egipcia se había vuelto ya tan cambiable como lo era el culto y la reinvención de poderes asociados a los dioses según la zona o los intereses de la clase dirigente.
Prestar servicio en un templo, aunque fuera eventualmente, no solo era una prioridad para la clase sacerdotal. Muchos de quienes en los periodos de excedencia volvían al trabajo agrícola tenían en el estado al principal empleador, ya fuera para erigir templos o para trabajar en su mantenimiento una vez construidos. Paradójicamente eso solo complica aún más las preguntas que genera estar delante de una pirámide: si ni siquiera fueron erigidas por esclavos a los que imponer lo imposible, ¿de qué manera lograron apilar dos millones y medio de piedras, abarcando toneladas cada una de ellas? La respuesta, oculta entonces por el blanco cegador del mármol que recubría la de Kefrén, y hoy por la distancia y el deterioro, es probablemente solo otra forma de esclavitud: una que, incluso voluntariamente, no deja de vivir atada a la necesidad de comer, vestirse o cobijarse. La lentitud forzosa del proceso pudo haber sido, de hecho, la circunstancia que más atractivo volviera trabajar en ello, pues eso garantizaba el sustento mucho más tiempo del que exigía erigir un templo más sencillo.
El desierto que preservara a Egipto durante siglos, cuando acceder a sus ciudades por este u oeste era tan inconcebible como tratar de hacerlo por el sur, defendido por una de las cataratas que componen su cauce, o por el norte en una era en que los barcos aún no podían transportar ejércitos por mar, es hoy, contemplado desde la carretera que lleva a Abu Simbel, un lugar que recuerda a las imágenes que las sondas envían desde la superficie de Marte.
Es eso lo que parece resumir Joyce Tyldesley cuando escribe que “en una tierra que carecía de una única respuesta correcta para los misterios de la vida, la rivalidad nunca podía ser un problema”. Libres de la lógica que los griegos traerían al mundo después, carecían de escrúpulos para hallar incompatibles las contradicciones de su mitología. La noción de Tyldesley -que los mitos egipcios eran apenas “intentos válidos de explicar lo inexplicable”-, y que, conformado cada uno de esos relatos a su propia lógica interna, se bastaban para crear un edificio de creencias apto para la convivencia, existe sostenido por el hecho más singular posible a nuestros ojos: el que no necesitaran dividir todo eso en “hechos” y “ficción”.
Eso pese a que el ciclo anual del Nilo contemplaba los dos extremos de la vida agrícola -la sequía y la inundación- y debía ser así, a sus ojos, simultáneamente esos dos lugares mentales: por un lado hecho, por otro, en su filiación divina, ficción. Si existío un sustrato más claro que lo explicase -escribe- desapareció cuando las bibliotecas anexas a los templos fueron destruidas en el transito caótico del paganismo al cristianismo durante el 391 a.C.
Transcribir un mundo que existe en una zona gris entre los hechos y la ficción parece o bien consecuencia del lenguaje jeroglífico, condensado a pictogramas el significado, o bien aquello que creara ese mismo lenguaje. El lugar en que ambos escenarios coexistían era el templo en el que los temores reales y las ensoñaciones de una vida después de la muerte quedaban fijados en la misma piedra como si esa fuera la señal de la perdurabilidad de una y otra.
Bajo el desierto, la imaginación mítica crecía fértil. Y ni los reyes, fundidos de motu propio con los dioses, vivían ajenos a ello. Describe Tyldesley cómo la necesidad de escuchar historias fabulosas era una costumbre a la que, en una sociedad donde apenas un cinco por ciento sabía leer, un rey tampoco se resistía. Aburridos, llamaban a sus hijos para escuchar de éstos relatos de misterio -sugiere. El propio dios Thot embaucó a otra diosa a base de enlazar fábulas para que volviera a Egipto. Las instrucciones grabadas en los muros de alguna tumba permitían al rey difunto comerse a los dioses para absorber sus poderes.
Los egipcios de la antigüedad ubicaban la inteligencia en el corazón, que era devuelto a su sitio tras eviscerar el cuerpo del difunto. No así el cerebro, que era desechado y tirado a la basura. Citado por Tyldesley, Ramses II no debió ser el único en bajar a la tierra de los muertos con el corazón cosido en el lado equivocado del pecho. Las momias eran enterradas con los miembros sexuales intactos y cuando el cuerpo estaba demasiado deteriorado para distinguir su sexo, los embalsamadores añadían los órganos de ambos. La noche de los vivos no era necesariamente más apacible: los fantasmas podían comunicarse con los vivos a través de los sueños. Entre los tormentos podían darse “tocamientos, besos y acoso sexual”.
sábado, 5 de noviembre de 2022
Eligiendo al dios que se te parece
Tan proclive al desvarío y el espejismo, el desierto y sus proximidades exhaustas es el lugar del que salieron las religiones monoteístas -islam, judaísmo y cristianismo. También Egipto, politeísta, tenía un dios solitario, huraño y vengativo. Y habitaba en el desierto. Símbolo y portavoz de la sequía, del sol calcinador y los vientos que llegaban del desierto arrasándolos, Seth era el mar cuya sal amenazaba la tierra fértil. Describe Jules Cashford que cuando el Nilo y la vegetación circundante se agostaban, se decía que Seth había asesinado a Osiris una vez más. Cuando la primera fase de la crecida anual del Nilo, arrastrando materia en descomposición llegada de las ciénagas ecuatoriales del sur, volvía fétidas sus aguas, debía ser difícil no pensar que era el olor de Osiris al aflorar sus trozos enterrados. De no recoger a tiempo las toneladas de peces moribundos que el descenso del nivel de las aguas dejaba sobre el cauce agonizante, los trozos sueltos de Osiris habrían malogrado su reputación, incluso a ojos -y nariz- de los pocos que recordaran al comer peces que era justo el pene de su dios el que no había podido ser hallado, devorado por un pez.
En los meses previos a la inundación -escribe Jeremy Naydler- “el poder de Seth aumentaba considerablemente”. La tierra se tornaba polvo, la vegetación desaparecía. El desierto parecía poder devorar el país reseco y agostado. “Los dioses egipcios eran los habitantes espirituales de la tierra cultivada, parte del tejido social del valle. Todos salvo Seth. Éste fue siempre un intruso, al que uno se encontraba al abandonar la tierra fértil y se aventuraba en la tierra yerma”.
Uno de los que lo harían miles de años después -Christoph Heidelauf- escribió que viniendo del desierto del Sinai, el ruido del tráfico llegado del Nilo sonaba como un estruendo infernal, tras el que esperaba “la caldera de El Cairo”. De camino al oasis de Dakhla algunas de las rocas le parecieron árboles, pilares. En unas veía el rostro de pájaros, en otra el de demonios.
Con más facilidad de lo que permite un desierto, podemos entrar y salir de los procesos mentales de tradiciones como el judaísmo o el cristianismo -escribe Barry J. Kemp- sin que nos pueda la extrañeza que transportan ambas, no muy distintas, en cuanto al delirio organizado, de mitologías como la egipcia. La diferencia a su favor -dice- es que las imágenes y el lenguaje que incorporan la religión de Moisés y Cristo son entendidos como parte del modo en que clasificamos la realidad en occidente.
Parte de su éxito pudiera recaer, no en su forma literal -ningún mar se abre a nuestro paso, nadie querido resucita- sino en su conversión al ritual en que el pensamiento mítico -la superioridad racial, el destino, lo sagrado de una idea, la sangre como mapa- nos acerca a la tentación de los hombres antiguos de creer que lo imposible sucede si apuestas lo bastante por ello.
Regida por desiertos implacables e inmutables y por un río que crecía y menguaba, fertilizando o creando hambruna, la existencia en el Egipto de la antigüedad parecía predestinada a ser entendida en términos de una lucha entre el orden y el desorden. Kemp dice que las metáforas que hallaron para expresar esa dialéctica puede inducirnos a subestimar la comprensión intelectual de la realidad de que eran capaces. Más aún dado que muchos de sus relatos mitológicos se contradicen y sus dioses pueden ser una cosa y la contraria en función del lugar en que fueran adorados, o la era en que sucediera.
Pero ninguna civilización puede permitirse vivir en función de la comprensión intelectual de la realidad. La vida, hoy y hace cuatro mil años, es mucho más urgente. Y acaso más aún en economías basadas tan absolutamente en la agricultura y sus exigencias constantes y a menudo infructuosas. Reconstruir un modelo mental de lo que debía ser vivir hace miles de años tropieza ante muros tan inextricables en los que el orden y el desorden se solapan: la misma civilización que debía creer fervientemente en la injerencia diaria de los dioses y en la vida después de la muerte incluía entre sus hábitos el saqueo de cuanto, oculto en las tumbas más prósperas, había de servir para transitar por esa otra vida, ya en presencia literal de algunos de esos dioses. O al menos de las estatuas que, dejadas junto al sarcófago, se esperaba que llevaran a cabo las tareas ingratas que se exigieran al muerto. Los aperos agrícolas que se extraían de las tumbas dejaban desprotegido al muerto. Cierto que debía ser un remordimiento menor comparado con la clásica desprotección de los estómagos de quienes necesitan robar para comer.
Una opción no descabellada es que el saqueo de las creencias más instauradas y literalmente sagradas no penetrara en las tumbas de la religión sino en las de la clase social. Que lo que hurtaran a un muerto no fuera su ajuar para la otra vida sino simplemente parte del patrimonio acumulado en una sociedad tan aberrantemente estratificada que solo pudiera sostener las diferencias entre la clase sacerdotal y la campesina llamando creencias a lo que, desde abajo, solo era -como siempre- la más pavorosa desigualdad.
La superación del pensamiento primario adjudicable a las sociedades de la antigüedad por el modelo racional de nuestros días permite apreciar la misma impostura con solo cambiar la pirámide de Keops por la pirámide trófica que, aplicada a lo laboral, sitúa hoy a casi todos en la tumba de la precariedad y la ausencia de derechos civiles, mientras unos pocos se apiñan, aún a salvo, en su cúspide, que es frecuentemente solo de la obscenidad del expolio.
Si fue la extrema miseria e incertidumbre lo que hace cinco mil años arrojó a las sociedades a buscar consuelo o culpables en la religión, no fue algo que los dioses egipcios parecieran comprender. Para ello su sistema de creencias tendría que haber sido gestionado por el pueblo y no por los sacerdotes, al cabo parte del privilegio monárquico, y los primeros interesados en nombrarse portavoces de unos dioses a los que contentaba que nada cambiara en cuanto al reparto de los bienes terrenales.
Cuando el cristianismo y después el islám llegaron para instaurar un solo dios que además prometía una vida mejor, y en ella el pago al sufrimiento padecido en ésta, la reticencia egipcia debía saber que la única función de su sistema mitológico tenía que ver con el control social y eso ya se les escapaba de las manos al estar sometidos de facto a la ocupación griega primero y romana después.
“La mente humana -escribe Kemp- es un maravilloso almacén atestado, como el de cualquier museo, de reliquias intelectuales y en el que no faltan guías que hagan que lo que es extraño nos resulte familiar.” Eso también describe la dualidad del pensamiento egipcio antiguo -el orden enfrentado al desorden- y dentro de ella, la forma en que lo primero debió albergar asimismo el orden de los recursos en manos de la clase dirigente, y el desorden subsiguiente de la justicia, la equiparación social y la retribución justa. Proporcionalmente a la importancia de las apariencias, “pocos pueblos han convertido el cobro de las rentas y la recaudación de tributos en tema del arte sagrado”.
Expresado por Jeremy Naydler, la renovación llegada de Grecia no se debió tanto a su perseverancia en la ciencia y la razón, sino a la forma en que se desprendieron de un ordenamiento divino más antiguo, del que los egipcios fueran guardianes en la antigüedad. A ojos egipcios -dice- la religión hebrea era “un minimalismo incomprensible que ni siquiera los israelitas podían fácilmente comprender”. Quizá porque a diferencia de la religión en Egipto, los defensores de la fe hebrea no tenían un imperio con el que defender tanto el orden como el desorden, lo que podía ser comprendido y lo que no.
Claro que, preguntados griegos o israelitas, la capacidad de la religión egipcia de albergar distintos mitos de origen sin mayor problema les debía parecer un maximalismo incomprensible. La capacidad egipcia de “elegir a dioses distintos para crear el mundo de formas distintas” recibe el nombre de “multiplicidad de aproximaciones” -recuerda José Miguel Parra. Inmersos en esa simultaneidad, dudosamente un egipcio habría comprendido el término en aquellos días.
Si alguna vez el pensamiento egipcio estuvo cerca de una reforma religiosa que contrajera el complejísimo sistema politeísta fue durante el fugaz reinado de Akenatón (siglo IV a.C.). Éste intentó simplificar el culto, y no dio rodeos en el intento: sencillamente hizo borrar el nombre de Amón del mayor de sus dioses. Privado de la apariencia humana que éste añadía al sol, Ra quedó momentáneamente como en un principio existiera entre los egipcios. El nombre que daban al sol -Atón- se erigió como el único dios al que adorar. Al purgar del sistema de creencias al resto de dioses, y privar así a los templos -o cerrarlos- de los recursos de que gozaran desde hacía siglos, también debió hacerse evidente el papel sobredimensionado que jugaban los sacerdotes y éstos dieron la espalda al nuevo culto. Seguramente en la medida que podían. La convulsión debió ser brutal dado que, al desprenderse de los antiguos dioses, desaparecía también Osiris y el reino de los muertos tal y como se entendiera durante miles de años.
Paradójicamente el amago de monoteísmo que eso pudo haber instaurado en Egipto hubiera podido plantar acaso mayor resistencia ante la llegada del cristianismo y el islám después, enfrentado un único dios ante una de las grandes novedades que traerían éstas. La otra -la vida eterna- ya existía en la religión egipcia, pero sus pasillos para llegar a ella eran, de puro detallados y alambicados, mucho más arduos que la simplicidad magnífica con que la biblia soslaya el cómo y el dónde del paraíso.
La tesis de Kemp -que Akenatón propuso “intentar lograr enunciados concisos con definiciones finitas sobre la naturaleza de Dios”- no solo le equipara al judaísmo. Su fracaso está directamente relacionado con la autoridad que emana el dios iracundo y criminal del Antiguo Testamento: el Atón emanaba “una actitud benigna que influía en un mundo estable. No era un dios irascible dispuesto a intervenir en los asuntos del hombre y a dictar su comportamiento.” Más interesante aún, estando separadas la enseñanza moral y la teología, la elección de Akenatón se ocupaba de esta última y desdeñaba la primera. “No le interesaba el destino o la condición del hombre”.
Durante su reinado, “el misterio, la promesa de que siempre quedaba algo por descubrir -escribe Kemp-, desapareció de los textos teológicos y de los templos”. Akenatón se declaró el único capaz de entender los misterios del Atón, pero incluso en la intimidad de su tumba, “nada hay en ella que no fuese conocido por todos”. Kemp equipara al judaísmo mosaico, que proporcionara un sentido de identidad entre las amenazas que les rodeaban, con la religión de Atón que, al contrario, arrebataba a los egipcios una tradición que les permitía deducir una identidad clara de los fenómenos del universo a partir de la variedad infinita de dioses. Como si no existiera un acontecimiento en la naturaleza sin un vigilante, un responsable o un juez.
A su muerte, sus monumentos fueron destruidos. Las innovaciones estéticas en cuanto a la representación de la familia real durante su reinado -largos cuellos, ojos rasgados, estómago y caderas prominentes- perviven hoy en su forma más conocida en el busto de su esposa Nefertiti, expuesto en el Museo Pérgamo, en Berlín. Como si también la estatua hubiera mirado hacia el sol demasiado tiempo, solo conserva uno de sus ojos. Acaso el mismo que Seth arrancara a Horus y que se convirtió en la luna.
viernes, 4 de noviembre de 2022
En el mercado del ruido y el desorden
Ningún imperio de la antigüedad subsiste al impacto de la demografía de nuestra era. Por cada resto arqueológico que detiene la construcción de un bloque de apartamentos o una línea de metro, probablemente hay muchos que son sepultados por segunda vez en el silencio y la impunidad de la rentabilidad inmobiliaria. Claro que para eso muchas veces no es necesario esperar dos mil años entre la edificación y la exhumación de una construcción: en el antiguo Egipto los templos, refugio de las imágenes que representaban a los dioses, eran nutridos periódicamente con ofrendas de alimentos, llegados de las tierras que el propio templo explotaba, posiblemente a cientos de kilómetros. Las estatuas del panteón local eran, de facto, la nobleza terrateniente de la zona -escribe Naydler.
Incluso mucho después de desaparecidas las culturas de la antigüedad el lugar del Egipto de los faraones siguió siendo visible a decenas, a miles de kilómetros. Solo a finales del XIX la pirámide de Gizeh dejó de ser la edificación humana más alta del mundo. Visitarla antes recorrer El Cairo, en cuyo perímetro se halla, es acaso un gesto que separa su majestuosidad del caos y el desorden que prevalecen de vuelta de la visita. Como si el título de que gozaran los faraones -soberanos de los dos tierras- dividiera aún hoy la parte apacible del país y la atosigante.
Tumultuosa, abarrotada por veinte millones de personas, la capital actual de Egipto es tan ajena a la quietud imponente de los vestigios del pasado que casi se diría representa más bien la acumulación del turismo que, de forma proporcional, desembarca en su aeropuerto cada año. Solo su griterío sin fin, la aberrante confusión de cláxones, viaja hacia atrás hasta el tiempo antiguo en que la medicina egipcia debía de identificar al demonio que incomodaba al enfermo. La pócima acuñada iba acompañada de conjuros para hacer del paciente un lugar inhóspito para la dolencia, es decir para el demonio. El médico hablaba entonces con él hasta que, cuando le consideraba debilitado, le exhortaba, gritando, a que saliera de ese cuerpo. Solo tras aterrorizarle, y de paso al enfermo, el remedio era administrado.
El ruido de sus calles es tal que se diría que la antigua creencia egipcia en que la energía llegada de los muertos -el ka- alimentaba lo vivo ha sido sustituida por el ruido conjunto de vivos y muertos tratando de llegar a la misma calle. Al morir hace miles de años, se decía que alguien “iba a su ka”. Con ello quería decirse que se entraba a formar parte de un núcleo de pensamiento y esfuerzo ancestral, que seguía siendo parte de la comunidad. De ser cierto sería una desdicha pues es sencillo pasar unos días en El Cairo y pensar que solo los muertos han de poder dormir aquí.
Incluso los tipos de lenguaje empleados en la escritura a lo largo de miles de años del Egipto antiguo recuerdan a los tipos de atasco que es capaz de padecer una avenida cairota en un solo día: el jeroglífico como el más impenetrable de esos lenguajes. El jeroglífico cursivo para atascos formales y cerca de una mezquita. El hierático, o un atasco con muchos ramales, para sus tramos más cotidianos. El demótico o el atasco al alcance de cualquiera. Finalmente el copto, que a través del añadido de vocales y un alfabeto llegado de otro idioma, añade al ruido de las bocinas el de las gargantas, no menos expresivas e incansables. Cuando Parra señala que la construcción de la frase en cualquiera de esos sistemas de escritura venía marcada por “un sistema verbal imposible, donde los tiempos venían marcados por el conjunto del texto”, y cómo eso implicaba que la acción contenida en una frase aislada podía ser leída frecuentemente como sucedida en pasado, presente o futuro, también parece describir el estado de los atascos y el festival del claxón, momificados. Lo mismo cabe pensar de esa advertencia que acompañara el grabado o dibujo de animales peligrosos -y mutilados para volverlos inofensivos- en las tumbas, en la que todo lo que era escrito poseía la capacidad de cobrar vida. Y no acabarse nunca.
Trece años antes de que William Golding describiera en su Diario Egipcio el reencuentro con la noche cairota –“una disonancia de gimoteos, bocinazos, chillidos y aullidos”- William S. Ellis escribía en National Geographic de mayo de 1972 cómo en medio del caos del tráfico cairota un funeral que había sido engullido por la masa humana de las primeras horas solo permitía a sus allegados localizar el ataúd porque éste era visible por encima de todas las cabezas, como si la cultura de la muerte aún se las apañara para guiar a los vivos. Ellis describía la forma en que un babuino imitaba los andares de un borracho para lograr una limosna.
A solo cinco años de la guerra (perdida) de los seis días contra Israel de 1967, el ataúd de oro de Tutankamón permanecía oculto en un bunker secreto a prueba de bombardeos, en los días en que ningún egipcio podía salir del país con más de 22 dólares sin permiso gubernamental, y las píldoras anticonceptivas no llegaban a cumplir su objetivo pese a los esfuerzos gubernamentales porque las mujeres rurales las guardaban en cajas como talismanes.
Veinte años después Peter Theroux escribía en la misma publicación que los problemas solo se habían exacerbado: la población, como la pobreza, se había duplicado en doce años, la polución probablemente había hecho algo peor y si alguna vez hubo una duda acerca de cuál era la ciudad más ruidosa del mundo, se había evaporado. La sede de la ópera que ardiera un año antes de que Ellis escribiera su artículo había visto erigir un nuevo edificio en los días que Theroux vio publicado el suyo. Éste describe cómo en esos días un padre y un hijo podían entrar en un café cercano al mejor hotel de la ciudad y ofrecerse a limpiar de serpientes el sitio. La palabra “cobra” era bastante para que el dueño del café aceptara pagar, aunque la serpiente que en seguida era localizada fuera, de hecho, extraída del bolsillo de uno de los solucionadores y ni siquiera fuera una cobra.
La dureza del éxodo que arrojaba a sus calles cada mes a miles de hombres y mujeres llegados de poblaciones rurales, cambiando el aburrimiento y la pobreza rurales por su equivalente en una gran metrópolis, reducía la posibilidad de acceder a un trabajo, creando un tipo de precariedad que no acababa de llegar a acceder a oportunidades y tampoco podía -quería- regresar al lugar del que saliera. Es la historia de toda emigración y la expresión cairota de 1993 había añadido la sobrepoblación de gente compartiendo una habitación pequeña, viviendo en los tejados o en los mismos barcos en los que se trabajaba. Traído de esas mismas poblaciones rurales, el trabajo infantil o el acarreo de agua entre calles abarrotadas de basura y emanaciones tóxicas se había asentado como una de las formas de supervivencia. Fuera de toda comprensión, un terremoto seis meses antes apenas había causado seiscientas víctimas. Conocidos como la Ciudad de los Muertos, la gigantesca extensión de los dos cementerios de la ciudad había forzado al gobierno de la ciudad a abastecer de agua y electricidad esos asentamientos que, entre otros usos, permitía una fábrica de helados dentro de sus confines. En El Cairo -resume- África es parte de Egipto, no al revés.
A medida que uno se desplaza hacia atrás en el tiempo, éste deja de moverse. La antigüedad, lo que signifique haber vivido hace 3.000 o 4.000 años, permanece detenido sin envejecer o alejarse más. Al contrario, somos nosotros quienes nos desprendemos más y más de lo que el antiguo Egipto significara en términos de convivencia. La búsqueda del orden que les conformara es hoy un imposible. Los dioses que fueran vaciados de sus tumbas magníficas duermen hoy -apenas algunos- en las vitrinas de los museos. Pero la autoridad que representaran se ha evaporado sin que las conquistas de la Ilustración se basten para disipar las amenazas del fanatismo, el crimen de estado o el triunfo de los peores gravitando sobre nosotros sin descanso. Uno puede pasear por Las Vegas o aproximarse a uno de esos museos y hallar una pirámide construida en los últimos treinta años. Más allá del aprovechamiento de una forma atractiva, el resto se ha dilapidado. La presencia de lo sagrado que los egipcios veían en cada porción del suelo, el agua o el aire, ha recorrido el camino opuesto: nada es hoy menos sagrado que el estado de los mares, las tierras o el aire que respiramos. Simbolizando todo eso, el padre de un amigo, marino mercante, estrelló un petrolero en el puerto de El Cairo hace unas décadas. Evacuado en helicóptero antes de que pudieran meterle en la cárcel, merecería figurar en alguna de las paredes esculpidas por doquier en los templos. Solo por ver la cara de Osiris al perderle.
jueves, 3 de noviembre de 2022
Devoción y alcance
Hiroshima tiene las sombras impresas en suelos y paredes, fijando así lo que desapareció al estallar la bomba en 1945. Egipto tiene las pirámides. Buena parte de la fascinación que ejerce aún hoy aquella civilización extinta emana de saber que, aún imponentes, sus más inconcebibles templos y mausoleos son sombras de una cultura que, al desvanecerse, logró que la propia prueba de la muerte -la tumba- señalara así la huella viva de lo que existió.
Sin serlo, muchos de los vestigios que sobreviven lo hacen, a nuestros ojos, como restos de un ajuar funerario. El templo de Philae, el de Hatshepsut, el de Luxor parecen parte de una tumba al aire libre, en la que el desierto omnipresente fuera el polvo de quienes vivieron aquí hace miles de años. Es una tentación fácilmente al alcance de una cultura como la actual en la que, merced a las redes sociales, lo que está vivo necesita no parar de hablar y de moverse para demostrarlo. También es sencillo confundir civilización con país. Quienes vivieron hace cinco mil años están tan muertos como vivo el país en que todo eso existiera. Como sucede en las pirámides mayas de Chichén Itzá, a cuyas tumbas exhumadas solo se llega tras atravesar la más frondosa y viva de las selvas, llegarse hasta las pirámides de Gizeh, Kefren y Micerinos exige pasar por una población tan rebosante de vida, y de caos, como sea El Cairo.
Los símbolos de lo vivo y lo muerto intercambian roles delante de nosotros y desde luego dentro del lenguaje. Una cantaora puede ser llamada la faraona. Alguien anciano, decir de sí mismo que es una momia. Los jeroglíficos nombran hoy juegos de mesa. Escribir Aida en un buscador de internet arroja en sus diez primeras búsquedas referencias a una serie de tv, no precisamente imprescindible, de ese mismo nombre. Quien atesore en su casa miles de libros, discos o películas puede compararlo con habitar una pirámide y no esquivar con ello el que tanta cultura daría de sí para varias vidas, incluso si ello requiere que todo eso sea saqueado, vendido o tirado cuando uno no esté. Porque esos otros estadios de la vida -el despojo, el sobrante, lo rechazado- acabara acaso, en parte, en otras casas como parte de otras vidas. Como los trozos de Osiris, desmembrado en un episodio primigenio de la mitología egipcia, símbolo del renacer de lo cosechable.
Lo vivo y lo muerto son mitos mayores, especialmente lo segundo a la luz de la religión, y desde luego desde la óptica de la egipcia. Otra forma, más actual, de nombrarlos es reducirlos a lo que sabemos y lo que no, lo que vemos y lo que no. En la balanza que permite sopesar ambas acepciones, la milenaria y la contemporánea, Barry J. Kemp sugiere en El antiguo Egipto que adquirir nuevos conocimientos implica, sin que seamos conscientes, crear mitos menores. Para describir la poca familiaridad con un término asociado al pensamiento primario presumiblemente característico de la antigüedad Kemp sugiere que lo hacemos bajo la forma de “estar enterado de manera muy general” o “tener ciertas nociones”. Como sucede con los datos parciales, incompletos e inconexos que cualquiera tiene sobre electricidad, la industria aeroespacial o la biología de un pez, gran parte de todo ello -sostiene- es probablemente erróneo y malinterpretamos algunos o todos de esos principios. Lo que sabemos a medias no lo sabemos. Y la forma de compensar ese déficit, y reducir la incertidumbre y nuestra fragilidad en ella, es crear un mito menor: que sabemos lo bastante como para sentirnos más cómodos que respecto a lo que ignoramos.
Si eso describe también el tipo de procesos mentales que las culturas de la antigüedad, privadas de ecuaciones, satélites y laboratorios, desarrollaron y con las que prosperaron es porque el conocimiento verificable de la realidad es quizá la herramienta menos útil a una mente como la humana, propensa por naturaleza a tener razón más que a vivir en base a las evidencias que la demuestren. La respuesta a cómo sobrevivimos tras desechar, antes o después, tanto los mitos como el conocimiento, es, en palabras de Kemp, las estrategias intuitivas de supervivencia. La forma, invencible en términos de acceso inmediato y economía de uso, en que en nuestra vida cotidiana siempre elegiremos hacer y decir, sea o no cierto, lo que nos permita salir indemnes de una reunión, una guerra o un matrimonio.
Pero ningún mito -mayor o menor- subsiste sin doblegarse ante el poder. La historia del mundo -escribe Kemp- “no es la del desarrollo de infinitas culturas pequeñas y conciencias grupales que acaban por converger. Sino el registro de la paulatina subyugación humana a gobiernos de tamaño, ambición y complejidad siempre crecientes”. Paradójicamente el antiguo Egipto prosperó durante miles de años gracias a ambas tendencias, pues la primera describe también el modo en que infinitas conciencias, diminutas a ojos del poder, lograron converger, aunque fuera a los pies del faraón y la clase sacerdotal de que se servía.
Todo sucedió hace tanto que especular es la única opción. Las primeras dinastías de las que se tiene certeza, las del periodo arcaico, existían tres mil años antes de que la muerte de Jesús de Nazaret reiniciará nuestra contabilidad temporal. La existencia de egipcios tallando escritura jeroglífica en las paredes de templos y tumbas es quizá mil años anterior a la composición de la Epopeya de Gilgamesh, la narración acadia en verso que da comienzo a la literatura épica. Más aún, la durabilidad de la escritura babilónica, inscrita en tablas de arcilla, palidece ante la solidez de la egipcia como lo hacían el resto de profesiones en comparación con la de los escribas.
Sumada a la ventaja de que la cultura egipcia les libraba de tener que fijar lo malo por escrito, no fuera -Tyldesley dixit- que atrajera la mala suerte, los escribas conformaban las élites culturales en un país donde solo el cinco por ciento de la población era capaz de leer y escribir. No está claro si quienes eran enterrados junto a una copia del Libro de los Muertos necesitaban saber leerlos para que sus instrucciones les preservaran durante el viaje por el inframundo. Nombrado en ese tiempo los Capítulos para salir al día, saber leer los peligros podría haber exigido eso literalmente.
El viajante se hallaba sometido a semejantes sutilezas incluso antes de bajar a la tumba. Escribe Joyce Tyldesley que alguien que había de recorrer un camino arriesgado camino a un oasis “podía hallar conveniente añadir a sus prácticas religiosas habituales una oración a la deidad desértica local”. Solo la novedad aparente podría entonces haber notado que los seres sobrenaturales locales, los demonios y ancestros fantasmales específicos, exhibían rasgos y poderes apenas distinguibles de los que ya eran adorados como dioses estatales. O lo que debía ser más sencillo: envidiarlos. Las estatuas que representaban a los dioses desde la cámara más oculta en el interior del templo gozaban de privilegios por los que la inmensa mayoría de egipcios habría dado un pie. Y durante el Imperio Antiguo sucedía dos veces al día: lavadas y vestidas, ungidas con perfumes y expuestas a ofrendas de comida y bebida en abundancia, cualquier estatua de piedra vivía mejor que quienes trabajaban en los campos para mantener su culto investido de la dignidad necesaria.
La repetición abusiva del privilegio se encarnaría con el tiempo en uno de los relatos conservados -El campesino elocuente-, la peripecia de un hombre que era expoliado por un funcionario abyecto, que además le daba una paliza. Tras padecer un juicio igual de fraudulento, el campesino acude a uno de los hombres próximos al rey y al advertir la elocuencia con que expone su caso, decide que la queja sea expuesta directamente al monarca. Tras escucharle, este decreta entonces que no sean atendidas sus demandas, solo para recrearse una y otra vez en la habilidad oral del demandante. Hasta nueve veces exige verse entretenido el rey antes de castigar al ladrón y devolver al campesino sus mercancías.
Los tres sillares de aquella sociedad que describe Kemp -la continuidad del pasado, la defensa de una unidad territorial mística por encima de divisiones políticas y geográficas, y la estabilidad y prosperidad debida al gobierno de reyes sabios y piadosos- caducaron hace tiempo entre nosotros. No es una coincidencia que quienes, desde la ultraderecha en todo el mundo, tratan de volver a estadios-momia de la cultura humana lo hagan como quien encuentra más ventajoso bajar a una tumba a resguardarse que vivir bajo el sol de las mismos derechos y oportunidades para todos. El símil no pierde cualidades a medida que se entra realmente en una pirámide y para avanzar hacia el centro -vacío y con el aire enrarecido- uno ha de inclinarse, casi arrodillare.
Empleada por Jeremy Naydler para titular su ensayo sobre Egipto, la noción atribuida a Hermes Trismegisto –“Egipto es una imagen del cielo, nuestra tierra es el templo del cosmos en su conjunto”- habla acaso de la forma en que el sol, tan distante como presente en la vida de los habitantes de todo territorio desértico, ocupa un espacio físico, tangible, a ras de suelo egipcio. Uno cuyo poder es tan absoluto que exige rendirse sin condiciones. Es a esa inferioridad constante, aprendida desde la cuna, a la que debieron llamar dios hace miles de años.
miércoles, 2 de noviembre de 2022
Ascenso y caída del escenario
Cuando Grecia conquistó Egipto en 332 a.C. pareció querer reproducir el mito de Osiris, uno de sus dioses primigenios al que sus relatos describían descuartizado en catorce partes por su hermano Seth. Como si fueran también trozos dispersos de una sola, Alejandro Magno fundó varias ciudades y a todas las llamó Alejandría. Cuando el griego Sófocles escribió en el siglo cuarto antes de nuestra era la primera de las obras de su ciclo tebano -Edipo rey- lo hizo en un tiempo en que Egipto aún poseía una ciudad con ese mismo nombre, que fuera capital del Imperio durante siglos.
Lo que Sófocles volcó en la estirpe del desdichado Edipo, hecho también de fragmentos de su propio pasado que no logra ensamblar a tiempo, era representado anualmente en otra ciudad egipcia, Abidos. Aunque, como es norma en esa teología, sus elementos -un hijo que provoca la muerte de su madre, alguien que muere dos veces, la disputa entre hermanos como herencia fatal- se presentaran desordenados y no siempre en una sola versión de la historia. Si en Sófocles la semilla da lugar a frutos catastróficos, en el mito griego de Osiris engendraba el ciclo anual de la agricultura.
El primero también pudo haber tomado del segundo las formas de castigo que padecerá Edipo: en una parte del mito de Horus éste sufría la pérdida de ambos ojos, arrancados por Seth después de que aquel asesinara a su madre, hermana de éste último. En otra versión conservada en la que el monarca debe dejar embarazada a su madre para engendrarse a sí mismo, Horus la violaba.
Durante tres mil años Osiris, al que siempre se representara como una momia, fue venerado en poemas, himnos, ritos y representaciones teatrales. Aunque esto último no signifique lo mismo que hoy entendemos por ese término. Los misterios de Osiris, que acaso daban el mismo nombre al resto de ceremonias que lo honraban, escenificaba el asesinato doble de éste y su desmembración la segunda vez. Ese era el punto de partida de un relato que se prolongaba varios días y que incluía su búsqueda por parte de su esposa -Isis-, primero del baúl en que fuera encerrado y arrojado al Nilo (quien fabulara más tarde la huida similar de Moisés de niño pudo haber asistido como espectador), y después de los trozos en que fuera mutilado su esposo en la segunda de sus muertes.
Una vez ensamblados (menos el pene, arrojado al mar y no hallado) Isis encontraba la forma de hacerle engendrar un hijo (Horus), que se convertía más tarde en el vengador de su padre. Y en el ejecutor de su madre (algo que aprovechaba otro dios -Thoth- para sustituir la cabeza seccionada por la de una vaca). Dioses al cabo, Isis resucitaba al igual que lo hiciera Osiris, y todos ellos pasaban más tarde a hacerse cargo de alguna de las labores que atañen a los humanos, ya sea en este mundo, en el otro, o en ambos.
Es interesante preguntarse si un mito tan importante como el de Osiris desmembrado acumulaba también significados concretos en cada uno de esos trozos. Los egipcios de la antigüedad otorgaban características, quizá funciones, del alma a diversas partes del cuerpo: miembros, órganos, la piel, el pelo o los dientes. Cada una de nuestras partes transportaba una cuota de las funciones del alma. El vigor de piernas o brazos implicaba parecida energía a la hora de aplicar la voluntad propia -escribe Naydler. Lúcidamente, éste escribió que el desmembramiento adquiría otro significado si se lo juzgaba necesario para comprender la experiencia de la “catastrófica fragmentación psíquica”. Reunificar los trozos suponía así refundir la conciencia previamente dispersa. Entenderlo debía ser más sencillo que añorar la suerte, en tal caso, de Osiris.
Era una ceremonia religiosa y quienes acudían como peregrinos desde todo Egipto lo hacían como devotos más que como espectadores, aunque los fastos habitualmente asociados a cada divinidad habían convertido a la sociedad egipcia en ambas cosas. El mensaje escenificado -la muerte y la resurrección, y cómo esta se convertía, cosechas mediante, en parte viva de la comunidad- necesitaba espectadores a los que fascinara la parte irreal (toda) y creyentes a los que la parte prometida (una vida después de esta) hiciera creer en una existencia menos pesarosa, oprimida y precaria. Aunque fuera bajo un sol de ultratumba. O ni siquiera eso, dado que el dios sol (Amón Ra) transitaba todas las noches por las regiones de los muertos, en el camino del anochecer al amanecer por la otra parte del mundo. Uno de los segmentos del relato que pudieron ser entendidos literalmente era así que el tránsito por el inframundo sucedía a plena luz del día: “En la Cuarta y en la Quinta Hora los Justificados verán pasar al sol por las cavernas secretas de Sokaris, el antiguo dios de los muertos” -dice uno de los pasajes del Libro de los Muertos.
La resurrección de Osiris pudiera haber tenido primordialmente una relevancia personal para quienes asistían a la ceremonia, no tanto ligada al simbolismo regenerador asociado a la cosecha de cada año. Jules Cashford escribe en El mito de Osiris que muchos de quienes se congregaban en Abidos lo hacían habiendo llevado hasta allí estelas con himnos grabados, que hablaban a sus seres perdidos. Otros enterraban pequeñas figuras de arcilla o directamente a sus muertos, para que reposaran cerca de donde -contaba la leyenda- se hallaba enterrada la mismísima cabeza de Osiris.
La conclusión del drama tebano de Sófocles, y en ella la tragedia de una las hijas de Edipo -Antígona- luchando por sepultar adecuadamente a uno de sus hermanos fallecidos, habría agradecido la costumbre egipcia de enterrar a sus muertos -los que podían permitírselo- con tanta contundencia como libros de instrucciones. A los llamados Textos de las Pirámides -jeroglíficos inscritos en sus paredes interiores- sucedieron los Textos de los Sarcófagos, dispuestos en los ataúdes. Pero también copias del Libro de los Muertos.
Los sacerdotes que escenificabann el mito de la muerte y la resurrección de Osiris debían sentirse aliviados de no tener que poner en escena una de las escenas imposibles que describe el Libro de los Muertos: “En la Sexta Hora los muertos verán miles de almas-pájaro y a extrañas diosas sosteniendo en las manos las pupilas de los ojos de Horus; verán a Khepen el Escarabajo y también verán serpientes de cinco cabezas portadoras de puñales. En la Séptima Hora, los muertos estarán ante Isis, presa de merecidos furores contra los demonios; verán a los enemigos de Osiris decapitados y atados como los asiáticos por dioses con cabeza de león, contemplarán el otro lado del firmamento terrestre y al dragón Apofis llenando el séptimo círculo del infierno con sus viscosas espirales y bebiendo el agua de debajo de la Barca solar con el fin de impedirle deslizarse sobre las aguas que la transportan…”
Dada la imposibilidad de hallar un relato ordenado y común del mito egipcio del origen, quienes asistían a los misterios de Osiris en Abidos también podían haber hallado en la representación una forma lo suficientemente consensuada (como para ser puesta en escena cada año) para asentarse en un lugar nítido -al menos uno- dentro de los siempre borrosos límites de la creación popular de la que habían salido todos los mitos.
Edipo, por su parte, al que todo el sol del mundo no iluminara lo bastante, y que de hecho comparte con Egipto cuatro de sus cinco letras, habría visto en la perspectiva egipcia un inconveniente severo, dado que, incluso en medio de su peor destino, siempre podía esperar que los dioses griegos intercedieran por él, algo que el pensamiento egipcio se había acostumbrado a descartar dado que en su teología los dioses no tomaban partido encarnándose bajo forma humana.
Cashford ubica la celebración de los misterios de Osiris a partir de la narración de Plutarco, de ello deduce que pudo haberse celebrado en algún momento entre marzo y junio, cuando el Nilo abandonaba del todo la tierra regada meses antes, dejando que el sol la abrasara. El hallazgo de Osiris, parte fundamental de la narración representada, tendría lugar en el comienzo de la inundación posterior, lo que tiene sentido desde el punto de vista simbólico (como padre de la fertilidad agrícola) pero no tanto del dramático, pues es mucho más sencillo hallar sus trozos, no digamos su cabeza, cuando las aguas se han retirado.
La crecida del Nilo significaba que Isis lloraba buscando a Osiris. Si se desbordaba o las semillas germinaban, Isis le había hallado. El esperma de Osiris permitía fertilizar los campos. Al crecer las plantas brotaba también el hijo de ambos, Horus. Si Osiris encarna la inundación anual, Isis es la tierra bajo el agua vivificadora. Quien asistiera a la representación religioso-teatral con esos conceptos en mente, debía sufrir cuando, llegado el sexto día de la escenificación, Osiris debía querer ser hallado, tenia pedir ayuda. ¿La plantación de cebada debía, pues, querer brotar? Y si el agricultor entendía el mito de forma literal, ¿de qué forma había de esperar que la semilla pidiera ayuda?
Osiris finalmente llamaba a su hijo Horus a que bajara a por él. Sucedía al final del sexto día. Y ni un solo sonido podía oírse entonces, quizá para que ese grito sonara claro. Con o sin público, era una ceremonia de simbolismo rentable: en el año 2000 a.C. el ascenso al trono de Senusert I vio representar el mismo drama, en el que el rey difunto encarnaba a Osiris, y el nuevo a Horus.
En el momento culminante de la representación en Abidos, el sacerdote anunciaba que Osiris, antaño enterrado (cabe pensar que su cuerpo estaba, pues, seco) había resucitado. Probablemente todos entenderían entonces que el Nilo se desbordaría y las cosechas serían buenas. Parte de esa agua transportaba ya en barca la estatua amortajada de Osiris (tal y como se conservaba habitualmente en los templos), que solo volvía por el Nilo, ya visible, en su viaje de regreso al templo. Aunque otra versión -dice Cashford- pudiera haber consistido en enterrar la estatua antigua y exhibir en barco la nueva, ya resucitada.
Calentado por el calor de Ra a su paso nocturno por el inframundo, Osiris era reanimado y ascendían juntos al amanecer, sumándose así al ciclo diario de los planetas y estrellas visibles. Quien, tiempo después, asistiera a una representación de Edipo Rey habría advertido que, en el tránsito del drama egipcio al griego, a falta del sol, un ciego (Tiresias) guía a otro. Pero cuando ya no importa.
martes, 1 de noviembre de 2022
Estela que crece y mengua
Tan presente en nuestros días, el fango como lugar de crecimiento ideológico viaja hacia atrás en el tiempo para hallar en Egipto un ejemplo mejor, éste de cómo lo que las civilizaciones fertilizan al contacto con otras puede existir literalmente gracias a la crecida anual de un río. Hasta que la presa de Asuán permitió en 1970 contener el agua que desbordaba anualmente el cauce del Nilo, sus crecidas inundaron el valle homónimo en un ciclo de inundación, siembra, cosecha y sequedad que discurre en paralelo a la prosperidad egipcia durante miles de años.
Quienes esbozaran los primeros modelos de una cosmogonía que proporcionara un origen mítico a la vida egipcia, sometida a todo tipo de fuerzas naturales, lo hicieron a sus orillas. Nombrado Las aguas de la vida, el océano primigenio era el útero del que salieran los dioses. De ellas brotó una colina, el “montículo del principio” y en él acabó posándose un pájaro llamado Fénix. O un dios inicial -Atum- que crea todo lo demás masturbándose. Parece ser que en otra de las versiones del relato iniciático egipcio era un escarabajo pelotero el que creaba la vida a partir del excremento al que hacía girar. Las variables sobre el tema probablemente dan para crear el sistema solar. Más sensatos, quienes elaboraran después el mito de la creación hebrea contenida en el Génesis pudieron tomar el relato del diluvio tal y como se narra en la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, y de la teología egipcia el ave que finalmente se posa en tierra firme. O la habilidad del dios Khmun de dar forma humana al barro con sus manos.
Establecida en una de las zonas desérticas más grandes del mundo, en la que cabría, entera, Europa, ver en las aguas del Nilo la creación del mundo debió ser tan literal que ni siquiera hubiera requerido extraer de ellas a dioses sin cuento a los que incluso los cocodrilos desdeñaban. Originado a 5.500 km al sur en el lago Victoria (los mismos que le separan hacia el oeste del Atlántico), su ciclo anual de crecida y retroceso quizá hizo necesario inventar una mitología solo porque, incluso sabiendo que el Nilo crecería y después se retraería, había tanto tiempo entre uno y otro ciclo, tanta hambruna o prosperidad posible, que debía ser difícil no compartir la espera con alguien. Su surtido infinito de dioses podría haber sido solo la necesidad de tener a quién hablar, a quién agradecer o culpar de algo que deja tantos días para atormentarse por ello. Como la tierra en sí misma, el propio río era considerado el cuerpo de un dios -señala Naydler. El centro de “un mundo metafísico que se derramaba sobre el físico, saturándolo de significado”.
Incluso si en él nadaban cosas a evitar. De los cuatro tipos de jeroglíficos de peces, cuatro significaban “abominación”, “hediondo”, “descontento” y “cadáver” -recuerda Naydler. También que, pese a su carácter sagrado -incluida la logística diaria-, el agua del Nilo era, a sus ojos, el hábitat de criaturas asociadas con Seth como el cocodrilo, el hipopótamo o la serpiente de agua. ¿Y no había sido un pez el que se comiera el pene de Osiris durante su segunda muerte?.
Contentarse con una divinidad por cada fase anual del antiguo calendario egipcio -inundación, cosecha y sequía- se antoja verdaderamente escaso con solo imaginar el momento en que el cauce del Nilo, alimentado por los dos afluentes llegados de las montañas etíopes, asentaba el limo transportado, que al descender las aguas permitía sembrar sin necesidad incluso de volver a regar durante el crecimiento. Más aún, tras la siega, el calor que secaba la tierra y la agrietaba impedía a la vez que las sales se acumularan, intoxicando el cultivo del año siguiente. Y eso era antes de que la canalización expandiera el alcance y la duración de la crecida. Rodeados de desierto interminable, debía ser difícil no ver en todo aquello tan improbable un milagro puntual.
Aunque en todo momento pesase sobre ellos la posibilidad de que el prodigio salvífico se tornara maldición. La crecida ideal debía oscilar entre los siete y los nueve metros. No solo porque eso garantizaba las cosechas que los tributos iban a gravar acorde a esa medida. Sino porque, de ser mayor, las aguas podían anegar los poblados y al llevarse por delante los muros de adobe, destruir también las cosechas guardadas en ellos de años precedentes.
Las aguas del Nilo funcionaban como un supermercado en una era en la que no había muchos. Proporcionaba gran cantidad de barro que era convertido en ladrillos y cerámica. Añadía a la dieta frecuente el pescado, y atraía animales y aves. Permitía crecer la planta del papiro. Era una lavandería y una alcantarilla simultáneamente. Incluso ejercía de autopista por la que transportar en barco las piedras pesadas desde las canteras, algo no desdeñable en un territorio carente de puentes e incluso de caminos -extracta Joyce Tyldesley en Mitos y leyendas del Antiguo Egipto.
La vida que surgiera del fondo de sus aguas volvía a ellas en sus relatos del inframundo. Un segundo río -el Nilo celestial, en palabras de Naydler- discurría por debajo del mundo y era recorrido cada noche (en barca, como durante el día por el cielo) por el dios sol, Ra, y a su salida por el este reiniciaba un ciclo que no permitía separar lo religioso de lo agrario. La división entre orilla occidental y oriental estaría así, sugiere poéticamente Naydler, dictando dónde han de estar los complejos funerarios y los templos mortuorios, pues era allí donde Ra descendía al inframundo al anochecer. Mucho después William Golding escucharía durante una travesía fluvial que “nadie utiliza el Nilo una vez ha oscurecido”.
En la concepción egipcia el Nilo fluía por sus tierras desde el mundo de los muertos, donde Osiris, su monarca, fertilizaba así sus orillas al viajar por sus aguas, las mismas, curiosamente, que le vieran morir la primera vez, cuando fue asesinado por Seth y encerrado en un baúl que acabó en el Nilo. Aunque quizá, como en la figura acuñada más tarde por Herodoto, Osiris no se bañaba dos veces en el mismo río dado que en otra de sus acepciones míticas las aguas de la crecida venían a ser las lágrimas de Isis, su esposa.
Giuseppe Verdi declinó componer una pieza para la inauguración del Canal de Suez en 1869. Pero la oferta germinó poco más tarde y su ópera Aida se estrenó en El Cairo en 1871. No hay una gota de agua del Nilo en toda ella, pero su acto final sucede bajo tierra. Allí, en una tumba excavada para castigar la debilidad del general egipcio Radamés, los protagonistas son enterrados en vida justo bajo las lágrimas de Amneris, la hija del rey, que -ella sí- vive atada a la maldición del Nilo: un sentimiento que la inunda y la vacía, la hace crecer y la reseca.
Quienes fabularan para el judaísmo la peripecia de un mar que podía abrirse y cerrarse a voluntad, dejando pasar a los propios y castigando a los ajenos, habrían tenido un surtido de significados a su alcance de haberlo hecho a sueldo de la mitología egipcia. Imaginar que un río o un mar se volviera precisamente contra los egipcios debía sonar incomprensible hace 4.000 años. Y probablemente ni siquiera les hubiera quedado la posibilidad de llamarlo propaganda. La que contenían los muros de sus templos, grabados con hazañas desorbitadas de reyes antiguos y presentes, acaso les parecía tan verosímil como su catálogo interminable de dioses.